

51
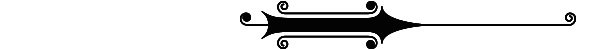
Los portones crujieron cuando los pestillos se deslizaron. Había dos guardias, seguidos por otros tres. Al frente de todos ellos iba otro más, con los suficientes manojos de llaves para confundir a un hombre sobrio, el cual iba abriendo otros portones ruidosos entre corredores claustrofóbicos y de poca iluminación. El hombre que estaba entre los uniformados debería haber estado esposado por los pies. Pero no lo estaba. Debería haber estado esposado por las muñecas. Pero tampoco lo estaba.
Era un personaje alto, que frisaba los cuarenta años, con una barba crecida y grandes ojeras. Aun así daba la impresión de mantener algo parecido a una sonrisa en el rostro. Sus músculos estaban extremadamente adoloridos, pero caminaba sin demostrar el dolor. Sus heridas le ardían, sobre todo en la espalda, y aún así se rehusaba a doblar su postura aunque fuera un poco.
Los guardias que lo acompañaban pasaban por momentos de conflicto en aquella última caminata. Cada corredor, cada celda por donde cruzaban resonaba con el nombre de aquel prisionero. Y ellos debían impedir y silenciar aquellos gritos.
Pero no los impedían. Ni los silenciaban.
Algunos de los propios guardias tenían el nombre de ese prisionero tatuado en alguna parte del tronco, cubierta por el uniforme. Otros habían leído réplicas de algunos de sus discursos. Los más antiguos habían contado algunos de sus hechos a las nuevas generaciones. Todos conocían la historia. Y ninguno de ellos sabía decir si su corazón quería combatirlo o aliarse con su lucha.
Aun así, caminaban. Caminaban a su lado. Caminaban con él entre ellos. Caminaban con pasos constantes en dirección al último portón. Unos metros antes del final, le entregaron un saco con las pertenencias con que había llegado a ese lugar: tan sólo una muda de ropa y un cordón compuesto por una punta de flecha.
Al fondo aún era posible escuchar los aplausos de los prisioneros. Y los gritos con su nombre. Golpeaban las rejas. Pisaban firme en el suelo. Y aunque sus cuerpos permanecieran detrás de aquellas rejas, ellos lloraban. Porque sus espíritus volaban libres, junto con aquel hombre, otorgados por propia voluntad.
Al final eso era aquel hombre: un coleccionista de espíritus.
Y cuando se abrió el último portón, cuando se dieron los primeros pasos hacia afuera, muchos espíritus caminaron junto a él y se volvieron libres con él. Nuevamente se volvieron libres con él. Porque los espíritus viven de los ideales. Y aquel hombre representaba el mayor ideal para un ser humano.
Fue por eso que, cuando partió, los aplausos continuaban escuchándose detrás de él. Y los llantos. Y los gritos.
Aquellos gritos que lo llamaban como si tocaran su hombro, mientras decían su nombre.
Locksley.