

4
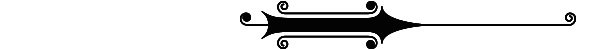
Axel Branford se encontraba a la izquierda del trono, y lo odiaba.
Detestaba estar allí. De por sí no se sentía bien en las ceremonias nobles, pero tener que sentarse en uno de los tres tronos habría sido algo inimaginable hasta hacía poco tiempo, lo cual es justificable. Anisio siempre se sentaba a la izquierda de Primo, pues finalmente era el príncipe heredero. En esas fiestas Axel bien podía estar donde quisiera y entendiera, porque nadie se preocupaba demasiado por él cuando Anisio, Primo y su reina-hada se hallaban presentes.
Pero ahora él era el único príncipe heredero de Arzallum. Es más, si una fatalidad indeseada le ocurriera a Anisio —y me golpeo tres veces en el corazón para que la Banshee no nos escuche—, eso lo habría obligado a asumir el trono. De haber nacido con mala índole o si deseara el poder más que cualquier otras cosa en la vida, de seguro habría dado con una forma de asesinar, enloquecer o desterrar a su propio hermano. Si pagas por la bebida correcta, escucharás montones de historias similares en boca de los bardos.
Pero no en ese palacio. No allí. Porque Axel Branford no tenía malas intenciones ni sed alguna de poder.
Poseía otros engranajes en su corazón.
La mente del príncipe era ocupada en forma obsesiva por una joven sin derecho a estar en aquellos salones, pues no era noble, princesa ni reina. La niña Hanson. La joven María Hanson. Habría dado todo por sentar a su doble en ese trono, como un ilusionista recolectando atenciones con sus juegos de magia, para correr a tomar un té de frutas en la humilde y modesta casa de su nueva protegida. No obstante sabía que su hermano lo querría a su izquierda, por lo que él estaría allí hasta el final, aunque muriera de aburrimiento.
Los trompeteros reales lanzaron sus acordes con maestría. Y se escuchó una voz que anunciaba:
—¡Su majestad, el rey Anisio Terra Branford, y su alteza, Blanca Corazón de Nieve!
Si Blanca Corazón de Nieve ya hubiera sido consagrada reina, en ese momento no habría entrado del brazo de Anisio Branford. Habría estado sentada ya en el trono vacío, a la derecha del trono central, correspondiente al rey.
El espacio de los nobles parecía un corredor infinito de ilusiones, pues de ese sentimiento vive la política, ya sea de los nobles o del pueblo. Entre aquellos cortinajes de seda y columnas de mármol, entre aquellas alfombras y esos azulejos carísimos, entre las paredes revocadas y lisas, entre los inmensos y pesados candelabros que soportaban un número incontable de gruesas velas de cera de abeja, del vino servido en copas de cristal y de toda aquella variedad de comida que circulaba por el salón en pesadas bandejas y platos de plata, Anisio Branford intentaba controlar su estómago para no vomitar.
Los nobles se arrodillaron y sólo quedaron en pie los monarcas o sus representantes directos.
Los diecisiete monarcas se hallaban en primera fila, ante los tres tronos reales. Atrás de ellos estaban los siete consejeros reales, que ahora eran ocho, señores de la guerra y responsables de tomar las decisiones reales, cuyos consejos ayudaban a los reyes en la famosa Sala Redonda. Vestían mantos finos con caperuzas, cada una de un color. El más reciente de ellos, el octavo, era un señor de facciones finas, anteojos de baja graduación y una sonrisita cínica de quien parece estar siempre con el control de la situación.
Sólo dos reinos no habían enviado representantes en ese día histórico. Uno era Oz, el sombrío reino gobernado por el taciturno mago-lynch Óscar Zoroastro. El otro era Atlántida, el reino sumergido y opuesto a la superficie, gobernado por el terrorífico y horrendo rey Kraken.
Anisio Branford llegó al borde de su trono y se situó ante él.
Su princesa se colocó cerca de su padre, el rey Alonso Corazón de Nieve. Esta vez no se sentaría aún a la derecha de su amado.
Los nobles se levantaron cuando Anisio quedó de pie frente a todos. Sus tíos, los reyes Segundo y Tercero Branford, se aproximaron. Uno traía en las manos un bastón; el otro, la corona.
El rey Segundo Branford entregó con las dos manos el bastón de oro puro y macizo, que Anisio aceptó.
Después el rey inclinó la cabeza en señal de humildad —hasta donde alcance el límite de la humildad de un monarca— y el rey Tercero le ornamentó la cabeza con una de las piezas más preciosas de todo Ocaso: la corona de oro y diamantes en forma de estrellas cruzadas de cinco puntas.
Los tres hicieron una reverencia. Anisio Branford, con el bastón en las manos y la corona real en la cabeza, ocupó el trono central y los nobles se arrodillaron de nuevo.
Los trompeteros emitieron otra vez sus acordes sincronizados.
El rey se aclaró la garganta para hablar. Y probablemente todos sepan ya que, cuando un rey se decide a hablar, toda persona, en cualquier lugar y de cualquier posición social, debe guardar silencio. Como todos en ese palacio. Y como todos nosotros.