

1
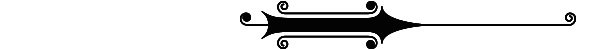
Todavía era otoño en aquella época. Esa palabra, «otoño», no sólo simboliza la época de las cosechas; se trata asimismo de un término que representa el periodo de vida en que una persona se encamina a la vejez. Un término que también podría ser sustituido por «ocaso». Y casualmente Ocaso era el nombre de ese continente, donde un rey, aún lejos del periodo de nobleza que llega al ser humano durante la vejez, se consagraría en una época de otoño.
En Nueva Éter, en el continente oeste, no existía un reino más importante que Arzallum. Se trataba del reino sede: el reino de todos los reinos. Sus reyes no sólo eran reyes de sus territorios, sino también los personajes que decidían cualquier cuestión que involucrara a los demás. El rey de Arzallum sería siempre también el rey de reyes. Con base en esa información entenderás mejor por qué en esa tarde de aquel día de otoño todos los pueblos de aquel continente, independientemente de dónde estuvieran, oraban a su semidiós Creador o a sus semidioses preferidos para pedir con toda su fe que iluminaran la consagración del nuevo monarca. Pues ante las leyes humanas, y aun bajo las semidivinas, en ese momento Arzallum consagraba de manera oficial a su nuevo rey.
Branford: un apellido nacido plebeyo, consagrado noble e iluminado por lo semidivino. El primogénito, llamado Primo, se había convertido en mito: el cazador, el rey que encabezó la Cacería de Brujas en una época en que las brujas desafiaron a las hadas. Y a su vez los hombres desafiaron a las brujas.
Lanzado al trono por la gracia del pueblo, Primo Branford descansa hoy con honores al lado de su reina-hada, Terra Branford, con la certeza de que cometió muchos errores, pues era humano, pero también de que muchas veces acertó, porque era un héroe.
Primo Branford y su reina dejaron a dos herederos en la tierra de los hombres. El menor, por eso todavía príncipe, se llamaba Axel, quien era amado por la plebe. El segundo, el mayor y legítimo heredero al trono de Arzallum, se llamaba Anisio y era amado por la nobleza. Mientras que a su padre lo amaban ambas partes.
Anisio siempre fue entrenado para el gran momento. Aprendió a hablar como noble, a montar a caballo, a comportarse a la mesa, a hablar en público y a manejar una lanza, un escudo y una espada a la perfección, sin que lo hiciera por necesidad en ese orden. Aprendió bien matemáticas, geografía e historia militar.
Axel también recibió lecciones, mas no sería rey. Anisio sí, por lo que su carga en este sentido fue siempre mayor. Aún así, sin importar las horas de arduo entrenamiento a las que se había dedicado con seriedad, cuando se miró al espejo y arregló por cuarta vez la base de esa capa roja que tanto le pesaba sobre los hombros, el rey por derecho no se sintió preparado, aun cuando cualquier súbdito habría jurado que lo estaba: había sido educado para ello desde el nacimiento, de modo que era imposible que no lo estuviera. Sin embargo, Anisio esperaba que su padre viviera muchos años más que las hojas de un roble. Pensaba que aquel momento había resultado precipitado, pero fuera cual fuera la hora en que se diera, él se habría sentido igual. Flaqueaba porque no soportaba la pérdida como debería hacerlo, si bien nadie jamás soportará en verdad como se debe la llegada de la muerte.
Se observó de nueva cuenta en el espejo y deseó que al menos su madre estuviera presente. No todos los días morían hadas, y menos cuando elegían la muerte en aras de otras vidas, como había sido la opción de aquella reina. Sin embargo, no es la historia de esa noble reina la que contaremos, pero ten presente que un día Terra Branford anduvo sobre la tierra de los humanos y por ellos sacrificó mucho más que una vida.
Anisio Branford inspiró hondo, en busca de la fuerza que se encuentra sólo en la magnificencia. No era el más grande de todos los reyes. Pero era su hijo. En eso pensaba cuando vio reflejada en el espejo la puerta del aposento, que se abría en ese momento.
Y entró una de las princesas más conocidas del mundo.
—Llegó la hora, amado. —Blanca Corazón de Nieve, la princesa prometida a Anisio Branford desde la cuna, llegó con su sonrisa luminosa. No era la más bella de las princesas, pero sí única por su carisma. Estaba dotada de una personalidad que conquistaba a multitudes y las provocaba a hacer por ella cosas que jamás harían en forma consciente.
—Aún temo a este momento, Blanca. Creo que nunca me sentiré preparado —una expiración fuerte—. Pero sé cuál es el límite de la obligación.
—Es muy bueno que en verdad lo sepas —una pausa—. Se lo debes a tu padre.
—Sin duda crees que soy una buena elección, ¿no? —Anisio dejó de mirar su propio reflejo para comprobar si la respuesta vendría dotada de sinceridad.
—Sin falsa prosa, estoy convencida de que es la mejor —fue una afirmación sincera, que los ojos no lograban esconder.
Anisio asintió con la cabeza. Aquella mujer y Axel, su hermano menor, eran su nuevo concepto de familia. En breve haría de aquella princesa su reina, y a su lado gobernaría Arzallum de la forma más sabia que pudiera.
—¿Sabes, Blanca? Recordar la imagen de mi padre me trae a la memoria una historia que me gustaría contarte un día.
—¡Bravo: adoro las historias! El otro día soñé que contaba mil y una de ellas para no morir a manos de un cruel señor, ¿puedes creerlo?
—Qué sueño tan extraño.
—Así lo pensé. ¿Pero cuál es esta historia que me quieres contar? ¿Es de amor?
—También, pero ante todo es de esperanza. Una historia que nos refuerza la idea de que los agraviados pueden burlar a la injusticia y enfrentar a los injustos. Me refuerza la convicción de que aquello que separa a un noble de un plebeyo es sólo la indumentaria, así como las ideas que pasan por sus mentes.
Se observó una última vez al espejo. Los cabellos eran abundantes; la barba, crecida en el rostro. El hecho es que se parecía a su padre. Comprobarlo le dio fuerza. Y coraje. Blanca entrelazó su brazo con el del nuevo rey de reyes, a punto de recibir su consagración oficial. Anisio Branford la condujo más allá de aquellas puertas del Gran Palacio, con la seguridad de que dos luces iluminaban cada uno de sus pasos.
—Esa historia que me quieres contar, ¿tiene que ver con un gran príncipe, valientes plebeyos o dragones alados?
—No, no hay dragones alados.
—¿Y valientes plebeyos?
—El gran príncipe de ellos.