

67
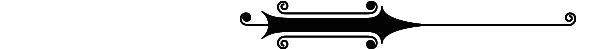
Por primera y única vez en la historia de Nueva Éter, Brobdingnag tembló.
Fue en el momento en que los gigantes que se preparaban para descender y reforzar a sus compañeros en el campo de batalla de las Tierras Muertas descubrieron que su propia capital comenzaría a merecer el mismo apodo. Monumentos y construcciones milenarias de cientos de metros de altura en Lorbrulgrud se despedazaron cuando el poder destructivo de mil quinientas hadas tomó por asalto la capital del reino gigante, como para recordar la furia de un agricultor que destruye un hormiguero que acabó con su cosecha. Los gigantes gritaron, y en la mayoría de los casos no eran aullidos de guerra, sino de desesperación. Eran alaridos que no se acostumbraban, que causaban en aquel pueblo un estremecimiento mucho mayor del que deberían, no porque no fueran justificados, sino porque simplemente no eran conocidos por una cultura acostumbrada a provocarlos.
Las hadas con varas de guerra encendidas perforaban cráneos, se desviaban de los ataques controlando a las dragonesas nacidas del vientre del dragón de Éter más poderoso del mundo: la dragonesa Tiamat. Zumbaban como insectos gigantes que sabían muy bien lo que buscaban. En el centro de una plaza de bancas, monumentos y estatuas de seis metros, las hadas que pasaban sobre sus dragonesas en vuelos rasantes levantaban el polvo, volteaban las bancas y destruían monumentos. Un soldado gigante intentó usar un martillo de guerra y le acertó a dos hadas amazonas en vuelo, antes de que una vara de guerra le arrancara un ojo. Dos hadas amazonas hicieron explotar la vidriera de un palacete de tres pisos. Cortaron gigantes en el camino e hicieron explotar de nuevo las vidrieras del otro lado cuando salieron. Las dragonesas masticaron gigantes como inmensas cobras engullendo humanos. En el centro de Lorbrulgrud, una tropa de choque responsable del orden en la gran capital se posicionó con escudos de manos en formación octagonal, a la espera de la confrontación, y las hadas amazonas moldearon la energía de las pequeñas varas de guerra en forma de espadas, cortando como mantequilla el metal y los brazos que deberían ser protegidos. En otro punto las varas de guerra se transmutaron en grandes marros sólo para que los tejados de grandes tabernas fueran destruidos al pasar en vuelo. Algunas entraron por las paredes de hostales y destruyeron bloques de concreto reforzados. Otras pasaron láminas en forma de energía por los vitrales de las iglesias sólo para destruir ídolos de semidioses olvidados a los que no se debería rendir culto.
La cabeza de una estatua de bronce de noventa metros, que representaba el cuerpo del rey Blunderbore en posición magnánima, fue arrancada con violencia por la princesa élfica Livith, levantada y arrojada en pleno centro comercial de Lorbrulgrud, como muestra del poder real del nuevo mundo. Lirath, la hermana de la princesa, desfiló por los cielos mientras exhibía un blasón de Brobdingnag ardiendo en llamas.
Sin embargo, el blanco principal no eran los hostales ni los monumentos ni las tabernas ni las iglesias ni las estatuas. El gran blanco estaba al fondo, a donde no sólo las hadas amazonas, sino también elfos crecidos y sedientos de muerte, volaban en grifos poderosos: el gran símbolo de Lorbrulgrud, la morada de Blunderbore, el lugar de cautiverio del niño humano que había iniciado la guerra del mundo.
El imponente Palacio Ímpico.
Soldados de élite de cinco metros de altura se colocaron en formación a la espera del choque. La visión no sólo de las hadas de guerra en vuelo, sino también de aquellos malditos elfos crecidos, robustos y demoniacos aproximándose a velocidad creciente con sus colmillos puntiagudos, habría hecho correr a los humanos.
A los humanos, tal vez.
Mas no a los gigantes.
Los grifos estaban a pocos metros del encuentro con los soldados en formación. El rey Peter Pendragon apretó el mecanismo que aseguraba y mantenía unidos los gruesos anillos metálicos que sujetaban las otras puntas al cuello de sus crías. Estiró, giró y volvió a estirar con violencia.
El resultado fue que las cadenas en los cuellos de los elfos crecidos se soltaron. Y la Guardia Real conoció una parte de Aramis en Nueva Éter.
«Brobdingnag es un oponente para cualquier nación».
Los seis elfos animalescos saltaron como lobos en medio de aquellos gigantes asustados. Casi todos los inmensos soldados ya habían estado en batalla —y si estaban allí era porque, lo más importante, habían sobrevivido— contra elfas amazonas en otras épocas. Ya habían visto al rey elfo caminar por un campo de batalla, impedido de volar. Pero nunca jamás habían conocido qué era enfrentar a una pequeña tropa de elfos más próximos a animales que a seres racionales.
«Ningún ejército es capaz de subir a los cielos con facilidad, e hileras de soldados unidos no poseen la fuerza de un solo soldado de esta nación».
Los seis «perdidos» rugían, clavaban las garras en ojos, perforaban cuellos con los colmillos y devoraban los pedazos de carne que arrancaban de ellos. Giraban y saltaban y empujaban, y la fuerza que venía de adentro de lo que fuera aquello en lo que se habían convertido era descomunal, suprema, al punto de igualar un poder descomunal. Las hadas amazonas y sus dragonesas reforzaban el embate, haciendo girar la energía de las varas de guerra transmutadas en chicotes, mazos, espadas, martillos, lanzas y todo aquello a lo que la mente de un hada de guerra diera forma y con lo que se sintiera bien para matar. Los grifos que ya no tenían elfos en los lomos saltaban sobre gigantes caídos y les devoraban pedazos, satisfechos como en un inmenso y macabro festín.
Aún montados en sus grifos, Axel Branford y el rey Peter Pendragon invadieron el Palacio Ímpico al lado de elfas amazonas furiosas, destruyendo puertas de madera gruesa, obras de arte históricas de la cultura gigante y sirvientes que intentaban bloquearles el camino. En las manos de Peter Pendragon la inmensa espada mística de dos manos cortaba cabezas de gigantes, mientras el rey elfo mantenía los ojos encendidos y mostraba los colmillos, emitiendo gruñidos que ni siquiera los hombres sabrían imitar en batalla.
Mientras avanzaban, escuchaban todavía los gritos de la Guardia Real que era asesinada por elfos crecidos, sus grifos hambrientos y sus hadas eufóricas. Fue cuando los grifos comenzaron a trepar por peldaños en los que niñas humanas podrían jugar a saltar la cuerda, y fue cuando gigantes conocidos por jamás retroceder temieron seguir enfrentando a elfos crecidos sanguinarios y ser asesinados por hadas amazonas en el frenesí de la batalla. Entonces ocurrieron los momentos más dramáticos de aquella invasión.
El primero fue Axel Branford.
Mientras invadía los corredores montado en la aterradora criatura fantástica y apartaba siervos reales y soldados gigantes comunes con su sola visión, Axel se dirigió con otras hadas amazonas alrededor en dirección a los aposentos reales. Sin embargo, el rey Peter Pendragon no fue con ellos. Pasaron por la habitación del monarca y vieron a una reina de cuatro metros de altura llorando como una niña, refugiada en un rincón, abrazada a joyas que valían fortunas en aquel reino y cuyo precio sería incalculable en los reinos de abajo. Una reina desesperada sin su rey.
Avanzaron por los siguientes aposentos y al fin encontraron lo que habían ido a buscar: el pequeño Jack Spriggins, de cinco años, asustado y con lágrimas en los ojos ante su madre, Mary Burton.
La misma mujer que sujetaba un cuchillo contra el cuello de la criatura.
—No se acerquen a él, no a él —dijo la voz temblorosa de la madre.
Al fondo, en la sala, todavía estaba Iddian-Si, la temida Madre Gorda, con un vestido harapiento que podría cubrir niños y agitaba maracas con piedras y pedazos de piel.
—¿Matarías a tu propio hijo, Mary Burton? —preguntó la voz conciliadora de Axel.
—Si fuera para que ustedes no lo tengan…
El niño seguía llorando. La Madre Gorda comenzó a hacer gestos y a maldecir a Axel en lengua altiva, y su voz era lo bastante estridente para irritar.
—Que alguien le calle la boca a esa maldita bruja.
Las elfas amazonas acataron la orden del príncipe con rapidez. No la mataron, pero hicieron que la bruja gorda lo deseara.
«Y al final de todo, en caso de que Madre Gorda esté equivocada, ella sabe que yo mismo le cortaré la cabeza».
Mientras tanto, Axel tenía otra preocupación por encima de los gritos pendencieros de la vieja bruja:
—Jack, vine a llevarte con tu padre.
Por un momento la expresión del niño fue de vacilación. Y el mundo se hubiera vuelto bueno si su madre no le hubiera puesto un cuchillo en la garganta.
—No, no te lo llevarás, yo fui la elegida para traer al avatar.
—No. Tú no lo fuiste.
Mary Burton adoptó una expresión inmediata de terror. Tal vez porque aquella posibilidad jamás fuera aceptada, tal vez por la expresión contundente de Axel Branford.
—¡No me confundirás, príncipe! —jadeaba con voz trémula—. Este es mi hijo: el nuevo Cristo.
—Peter Pendragon fue al consejo y no eres lo bastante estúpida para negar el poder de Pendragon. Ellos activaron los círculos. Y una vez más Pendragon habló con los dragones de Éter —el sonido de aquellas palabras hacía temblar, así como la lámina también lo hacía—. Ellos ratificaron que la elegida para la venida del avatar poseería señales. ¡Poseería las llagas de Cristo quemado en la hoguera! Llagas que tú no posees.
Los dientes de la mujer comenzaron a temblar por la tensión. Los ojos muy abiertos de una persona conmocionada.
—¡Él ya sabe dónde nacerá el avatar, Mary Burton! Y tú no fuiste la elegida.
—¡No, maldito! —gritó ella, apuntando el cuchillo hacia Axel—. Este niño es Merlín Ambrosius de Avalon, y yo soy la elegida que…
—No —dijo Axel, con la sonrisa en los labios de quien sabía que el mundo ya era suyo—. Tú no eres.
La vidriera del aposento explotó con un ¡kiai! de semidioses cuando un rastro incandescente cruzó el salón a velocidad sobrenatural, arrancando el cuchillo trémulo estirado en dirección del príncipe. Tuhanny, el águila-dragón, giró por el palacete con el arma en el pico y, cuando la arrojó lejos, el niño de cinco años ya había corrido a los brazos de Axel Branford.
—No, tú mientes, es mentira, ¡mentira! ¡Tiene que ser mentira! —decía aquella mujer rendida y tirada en el suelo, en una escena dividida entre la vergüenza y la pena—. Tiene que ser mentira.
—Este es sólo un niño humano en el lugar equivocado —dijo un príncipe con el niño en los brazos, abrazado a él como si fuera el salvador del mundo—. Este es sólo un niño curioso e inocente, que fue más allá de donde debía ir. Este es sólo un arzallino que vuelve a casa.
Y toda una nación volvería con él.
El rey Peter Pendragon había dejado a su grifo devorando a los guardaespaldas del rey Blunderbore mientras se posicionaba en el balcón más alto del Palacio Ímpico. Estaban a muchos y muchos y muchos —y agrega todavía muchos— metros de altura. Había un vacío enorme entre ellos y Blunderbore, con sus inmensos seis metros, estaba un nivel arriba, en un compartimento redondo, la cámara más alta de todo el palacio, donde decían que guardaba sus trofeos de guerra más preciosos. El lugar por el cual Peter Pendragon hizo crecer elfos y al cual entró en una guerra para llegar.
—Entrégamela —dijo Pendragon, en erdim.
Blunderbore entendió el sentido de la frase.
Pero se rehusó.
—Entrégamela.
En el salón detrás del rey gigante había reliquias que contaban la historia del mundo, pero había sólo un bulto en sus manos, del tamaño de una estatua humana. Del tamaño de un cuerpo humano.
«¿De dónde viene ese temor más fuerte que el deseo de ir a buscar a un rey que te debe la vida de lo que es tuyo por derecho?».
Del tamaño de un cadáver humano.
—¡Podría pelear y decidir quién de nosotros vivirá hoy, rey elfo! —dijo el rey gigante con su voz monumental—. Pero no lo haré. Lo que quiero que veas hoy es sólo que toda tu jornada, y toda tu petulancia de venir aquí, fueron vanas. ¡Quiero que veas este trofeo que nunca fue y nunca será tuyo! ¡Quiero que veas esta imagen antes de intentar dormir! Quiero que veas que fracasaste.
«¡Yo soy el príncipe del mismo reino que está en este momento luchando contra la misma raza que mantiene como trofeo al cuerpo de la mujer que dices amar!».
El cuerpo muerto que estaba en las manos del rey gigante fue descubierto y el corazón de un salvaje Peter Pendragon dolió. El rey elfo bramó de furia.
«¿Y crees que eso no me atormenta todos los días, so maldito atrevido desgraciado?».
En las manos de Blunderbore, el cuerpo embalsamado de Wendy Darling.
El rey Blunderbore, en el balcón más alto del Palacio Ímpico, arrojó el cuerpo al vacío entre el gigante y el elfo crecido que ya no podía volar.
«¿Las elfas amazonas pueden volar si quieren?».
El instinto animal de Peter Pendragon tomó el control y, rugiendo como un animal, el señor de los dragones corrió. Corrió como un elfo preparado para la guerra, como un hombre maduro para el mundo, como un niño asustado con el titubeo de la inocencia.
«Nosotros somos instrumentos de guerra. No es posible que cohabiten en un mismo cuerpo guerrero tanto la furia necesaria para la guerra como la pureza necesaria para la flotación».
El elfo vería el cuerpo del único amor de una vida eterna despedazarse en una caída que ya no podría impedir, pues no era lo bastante puro.
«¿No?».
Fue cuando una fuerza se apoderó de un cuerpo en bruto y de una mente en guerra, en un instante que cambiaría la energía del mundo, y trajo y sacó a flote de vuelta no el ímpetu del crecido que vive la vida como si fuera el último día, sino del niño que vive cada día como si fuera el primero.
«¿Crees que sí lo sería?».
Un sentimiento que no traía la desesperación del fin sino la fascinación del principio.
«Cada día tu cultura me enseña que nada es imposible en tierras como estas».
El rey elfo corrió y gritó a cada tranco. No se podía decir si sus gritos eran de llanto o de dolor. Si eran de un hombre o de un niño.
«No estaba vivo para ver esos tiempos de guerra pasados, pero conozco la complejidad que existe en los sentimientos humanos y los temores que corren en el corazón de mi raza».
Si eran de un niño guerrero o de un adulto inocente.
«Somos realmente apegados a nuestros seres queridos. Apegados al punto de temer por ellos y al punto de temer morir y dejarlos».
El dolor comenzó primero en el corazón y después se esparció por el resto del cuerpo como si viajara por la sangre.
«Para nosotros, un amor materno o un amor fraterno o un amor romántico no es algo que consideremos como una mera responsabilidad».
Aquello comenzó a pulsar a cada tranco, a cada conflicto que se dividía entre el empeño y la desesperación, entre la locura y la fe. Y siguió esparciéndose y esparciéndose y esparciéndose. Todo sucedió en fracciones de segundo; pero el mundo pareció girar tan despacio en aquel momento, que cada fracción de ese segundo era demasiado valiosa para perderla.
«Es algo que da sentido a nuestra existencia».
Fue el momento en que el rey elfo, el primer elfo crecido del mundo, gritó una última vez cuando todo aquel sentimiento comenzó a alojarse en el mundo que llevaba en las espaldas, y al fin el motivo de aquel grito fue reconocido. El grito era por amor.
«Tal vez lo único que dé sentido a nuestra existencia».
En el momento en que las espaldas del señor de los dragones comenzaron a ser cortadas por dentro, él sólo distinguía el sentimiento que pulsaba por una mujer. Y sólo los semidioses pueden decir lo que ocurrió cuando las espaldas fueron rasgadas y la camisa destruida, y alas de dragón retraídas que recordaban a seres superiores nacieron desde el corazón en la espalda de Peter Pendragon, en el instante en que el elfo saltaba en sacrificio al vacío de la muerte, simplemente con la intención pura de atrapar el cuerpo de Wendy Darling sin que el resto de la vida o de la muerte tuvieran la menor importancia. Y sin que la línea que conectaba a la vida y a la muerte fuera tan tenue, como distante la energía del amor que corre a lo largo de los círculos de la vida de todo ser vivo.
«Las razas diferentes tienden a intercambiar culturas».
El tiempo se detuvo y pareció avanzar a la misma velocidad lenta en que ocurren los mejores momentos del mundo, cuando los amantes, tanto el que estaba vivo como el que ya no lo estaba más, se encontraron de manera sublime. El elfo agarró el cuerpo humano que caía como un hombre que toma a una mujer en su regazo, y ese momento no era de rencor, inocencia, locura, desesperación, ni de cualquier otro sentimiento puro o destructivo. Fue sólo un momento de sentimientos plenos. De sentimientos intensos.
Sentimientos manifestados por la voluntad e ilimitados por la fe.
«Aquí todo se liga con ser capaz de volar o no, ¿cierto?».
Un rey gigante se sintió pequeño cuando percibió que había sido derrotado en todos los sentidos de la guerra por un ser vivo que, sin importar la edad ni el tamaño, siempre había sido más grande que él.
«Aquí todo se liga con lo que se está destinado y cuán pura se mantiene su vibración».
Peter Pendragon miró el cuerpo embalsamado de Wendy entre sus brazos y se olvidó de que el resto del mundo, al contrario de su corazón, seguía en guerra.
«¿A qué mujer no le gustaría mover a un hombre al grado de que él promoviera una guerra por ella?».
Y fue así como el elfo crecido, con lágrimas de niño en los ojos, voló.