

64
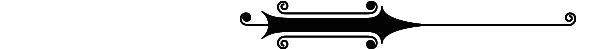
En una guerra, un comandante, al menos de los buenos, sabe que existen elementos esenciales de estudiar antes de iniciar un embate en un campo de batalla.
El sol es uno de ellos.
El viento es otro.
En el caso del primero, lo ideal es tenerlo a las espaldas. La luz, cuando da en la vista, ciega, y cuando pega en la piel aumenta el trastorno provocado por el sudor y la pérdida de agua. En cuanto al segundo, es todavía más complejo. Finalmente, el viento en un campo de batalla puede venir de ocho direcciones y afecta no sólo la visión sino también la coordinación, la audición y la capacidad de resistencia.
El emperador Ferrabrás y el rey Anisio Branford eran buenos comandantes. Tal vez los mejores del mundo y, por lo tanto, lo sabían. Ferrabrás contaba con la salida del sol que cegaría a sus adversarios, aunque nubes oscuras tomaran el cielo en ese momento y hubiera poca luz en ese campo, aunque el día estuviera naciendo. En la forma en que se estaba dando aquel combate, ese artificio elemental ni siquiera sería necesario para la victoria. Mientras tanto, el rey Anisio había conseguido, por medio de instrumentos y matemáticas de los gnomos, saber la dirección del viento y un cálculo aproximado del momento. Eso era un triunfo que nunca un comandante de guerra en la historia de todas las guerras podía haber contado con anterioridad.
El detalle más importante de la cuestión era el siguiente: si Anisio Branford no hubiera sabido la dirección en que el viento soplaría ese día, Victon Ferrabrás habría ganado la guerra.
Pero el rey Anisio la sabía.
El fuego comenzó a crepitar y el olor entró por las fosas nasales de las enfermeras de guerra que estaban próximas al incendio, sofocándolas. Ellas corrían para apartarse de la empalizada ardiendo con paños alrededor de narices y bocas, tosiendo, lagrimeando y orando por la supervivencia. La madera comenzó a torcerse poco a poco y el humo negro, denso e intenso, comenzó a esparcirse como una plaga, diseminado por el viento que a cada momento se volvía más intenso y más intenso y más intenso.
Fue cuando sucedió una escena más de esas que estremecen los corazones.
Los soldados de Arzallum, los que seguían vivos para atestiguarlo, sacaron los trapos en forma de máscaras de médicos de sus bolsillos y se los pusieron en la boca y la nariz, cual ladrones que no desean ser reconocidos, mientras el viento esparcía el humo negro hacia el frente, al encuentro del enemigo que avanzaba.
«¿Está segura de que debemos llevar esto a la guerra?».
Por un momento, Minotaurus quedó paralizado con aquel humo maldito y con aquel maldito olor. Y con aquel maldito ejército enmascarado que lo observaba como si el mundo ya no fuera tan malo.
«Nosotros los soldados debemos partir siempre del principio de que nuestro rey sabe lo que hace».
El ejército de Minotaurus se desconcertó al perder la noción del enemigo cuando el viento, y lo que venía con el viento, se convirtió en su principal enemigo. El humo comenzó a intoxicarles los pulmones, a emborronarles la visión, a provocar tos, escupidas, vómito, calor y desesperación. La capitana Bradamante gritó una orden y, fuera lo que hubiera en aquellos carros de guerra, los soldados entraron a las jaulas de heno y lo accionaron. Había nueve de aquellos carros, traídos por los gnomos. Cuatro de ellos apuntaban hacia Minotaurus. Cuatro hacia Brobdingnag. Uno para ninguno de los dos.
Entonces se oyó un estruendo provocado por el primer carro de guerra.
El heno que protegía la reja se evaporó cuando las tierras erosionadas de aquel campo temblaron con el sonido del fin del mundo. La mente de los soldados arzallinos regresó al momento en que el rey Branford cruzó los cielos del campo de batalla en los Vishnús gnomos. Y todo cobró sentido.
«El rey Branford y su comitiva».
Un sonido repetido por todos los otros carros de guerra, menos uno.
«Sí».
«¿A dónde cree que se dirija?».
Un sonido de pólvora. Un sonido proveniente de carros de guerra traídos del único reino capaz de crear cosas de ese tipo.
«Tagwood».
Un sonido de balas de cañón.
Balas de hierro escupidas a una velocidad absurdamente violenta viajaron por decenas de metros hasta chocar contra una pared gigante de escudos, derribando a seres colosales como pinos de un juego infantil. Y si el estrago ya era grande contra seres de ese tamaño, imagina el daño que hacía contra el ejército humano, ciego y aturdido por el humo negro de la guerra incendiaria. Las balas destrozaban, asustaban, rompían, estallaban, aplastaban. Los soldados minotaurinos tenían partes del cuerpo hundidas, y de una manera tan brutal, que ni siquiera tenían tiempo de gritar. Y, de contar él, eso significaba tragarse una buena bocanada de aquel humo negro que intoxicaba al hombre lo bastante cansado incluso para que deseara estar muerto.
El aturdido emperador Ferrabrás sudaba frío. El hecho era que allí, y sólo allí, comprendió que había sido engañado y que había dirigido al ejército erradamente. De hecho, si hubiera ordenado antes que su ejército avanzara de manera precipitada y tomara a Arzallum de una sola vez, aunque mucha de su vanguardia sucumbiera ante la formación puntiaguda del enemigo, habría aplastado a Arzallum antes de que el enemigo aprovechara el ventarrón a su favor. Pero la confianza que viene con una superioridad militar lo había tranquilizado, y el hecho de saber que Anisio jugaba sus fichas en algo grande lo había atemorizado. Pero Anisio había hecho que Ferrabrás creyera que deseaba que Minotaurus viniera para aplastarlo como a un bicho, que era justo lo que habría dado la victoria a Minotaurus. Sólo que ocurrió al contrario.
Ahora era el momento de que Arzallum avanzara.
El coronel Baxter con el pulmón que le quedaba ordenó a lo que sobraba de Arzallum que avanzara. Los soldados obedecieron entre giros y entrelaces, degollando minotaurinos como gallinas en un matadero. Girar y entrelazar eran medios de lidiar con emergencias. Un giro que levantara grava podía ser usado para sacar provecho de la falta de visión. Y, con el humo y la desesperación que las balas de cañón traían a la zona de combate, nunca en esa guerra hubo un momento tan propicio para la matanza.
Los soldados humanos de estandartes diferentes chocaron y comenzaron a batirse con armas que ya habían perdido el filo y se convertían en auténticas porras que destrozaban cráneos y miembros. Era una guerra primitiva y violenta, sobre todo porque se libraba a ciegas. No sólo en el sentido filosófico de que «toda guerra es ciega», sino en el sentido literal, pues el humo continuaba soplando en dirección a Minotaurus, y Arzallum avanzaba también para batallar sin apreciar demasiado del campo de guerra. Eso igualaba el combate. Al fin y al cabo dos enemigos luchaban a ojos cerrados con sus arqueros bloqueados. E incluso esas condiciones ya no eran tan ventajosas para Arzallum, pues era la hora de aprovechar el estrago que las balas y los cañones habían hecho, y todavía hacían, en la pared de su enemigo, para perforarla y ganar la guerra.
El coronel Baxter sintió el peso de la edad de un mosquetero que había luchado en su juventud como un toro, pero que en la vejez sentía la carga de los años y la tensión de la guerra. El aire, de repente, se volvió enrarecido y el pecho le dolió. Las manos se pusieron temblorosas, y la piel, pálida. La mano derecha apretó el pecho, y él cayó de rodillas, atropellado por los soldados en combate.
«¡Escuche! ¡Yo también tengo miedo!».
Cuando cerró los ojos y supo que su corazón se detendría, Athos Baxter aún escuchaba los sonidos de batalla del ejército de Arzallum sobreviviendo un poco más gracias a sus órdenes. Aquella sensación le resultó tranquilizadora.
«¡Pero al menos consigo pensar en medio de este caos!».
Más tarde, cuando la guerra terminara, encontrarían el cuerpo pálido del coronel debido al paro cardiaco, pero con una expresión serena en el rostro.
«¡Y todavía consigo liderar un ejército, cosa que usted no!».
Como todos los muertos, fue pisoteado varias veces por los soldados en combate, pero ningún arma le cortó ni le traspasó el cuerpo, y ningún enemigo se jactó de haberle quitado la vida a un coronel que había muerto haciendo lo que más sabía.
El emperador Ferrabrás comenzó a gritar órdenes para que su ejército abandonara la posición cuadrangular y asumiera una formación difusa y esparcida. Una formación que desconcentraría la formación densa de sus soldados y, ante el caótico escenario de la cortina de humo instaurada, tal vez igualaría las condiciones contra el enemigo en campo ciego. Eso lo descubriría en el fragor de la misma, quizá hasta el punto de superarla. La estrategia era coherente y tenía sentido. Podría haber dado resultado.
Podría, si las nubes no hubieran rugido. Y si la lluvia no hubiera caído.