

61
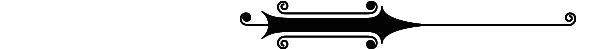
La capitana Bradamante y el capitán Lemuel Gulliver cabalgaron hacia dos carros de guerra que habían sido desembarcados de los artefactos gnomos. A cada momento miles de lanceros de Minotaurus aplastaban más soldados arzallinos dispersos en formaciones difusas. El ejército retrocedía como un animal cazado y atrapado, y Minotaurus avanzaba aplastando, aplastando y aplastando. Los cuerpos caían, los miembros eran mutilados, la sangre mojaba la tierra seca, y mucho. Lo peor de los gritos de muerte no eran exactamente los alaridos originales, sino los ecos que se diseminaban y estremecían los corazones en conflicto.
Los pesados carros de guerra eran empujados por cuatro o cinco soldados que debían estar blandiendo espadas y le hacían falta a sus compañeros, los cuales iban cayendo muertos y se erizaban con sus gritos. La capitana Bradamante y el capitán Gulliver ayudaban a empujar un carro de guerra cada uno. En este caso los carros eran una especie de carretas pequeñas que podrían ser jaladas por caballos. Una jaula estaba colocada en el centro de cada una y había heno alrededor de ella, el cual impedía ver su interior. A los lanceros de Minotaurus no les importaba la visión de aquellas cosas y continuaban avanzando y avanzando y reduciendo el ejército de Arzallum a menos de la mitad del que había en origen. Así, había ya menos de la mitad de los cinco mil lanceros originales y un tercio de los cinco mil mercenarios originales. El único motivo por el cual Arzallum aún no había sido flanqueada por Minotaurus y aplastada de una vez era el hecho de que sus soldados tenían la capacidad de remendar las líneas y unir los fragmentos, a fin de solidificar de nuevo y en todo momento las formaciones de combate. Tales formaciones se orientaban a cada instante por los gritos del coronel Baxter. La actual era puntiaguda, donde la combinación de armas era la manera más eficiente de sobrevivir con pocos soldados y evitar el cerco. Para un comandante, disponer de pequeñas fuerzas con armamentos diferentes era una forma no sólo de mantener la adaptabilidad de cada soldado, sino de aumentar su eficiencia. Ese importantísimo papel era cumplido por los mercenarios que seguían vivos, y lo que el coronel Baxter demostraba en ese campo era un liderazgo en extremo inteligente que salvaba a Arzallum de la masacre total. Por algunos momentos más.
Para combatir esa estrategia, el emperador Ferrabrás ordenaba el avance poco a poco, sin precipitación ni desesperación, en formación cuadrada. Era tentador avanzar como un animal y matar a Arzallum de una vez por todas, pero por algún motivo, nacido de la desconfianza, Ferrabrás sentía que era eso lo que Anisio Branford deseaba, así que prefería ir destruyendo sección por sección, como en un juego de ajedrez, del enemigo temeroso, el cual retrocedía desesperado hacia su propia empalizada, mientras caía a pedazos por el camino.
Fuera cual fuera el objetivo del rey de Arzallum, en algo acertaba Anisio Branford: si aquello no daba resultado, fuera lo que fuera aquello, Arzallum no sólo sería derrotada, sino completamente aniquilada. El rey de Arzallum corría con su inmenso corcel de guerra entre gigantes en plena furia, al lado de caballeros igualmente aterradores y de un maestre enano que adoraba la guerra. Las lanzas perforaban los cuellos de seres descomunales y las espadas voraces arrancaban el cuello de los gigantes. Para que eso sucediera había una división de combate bien definida.
Los arqueros apartaban la retaguardia de Brobdingnag para impedir la aglomeración y permitir la acción de los caballeros; el rey Anisio y sus caballeros cortaban y mataban en el suelo; el maestre Ira aplastaba desde el aire.
Así, los caballeros esquivaban y cortaban y rasgaban y decapitaban. Cuando los gigantes saltaban para aplastarlos, maestre Ira saltaba más alto, y como un hombre martilleando una estaca, giraba el martillo de guerra y quebraba al enemigo. El sonido del impacto de un martillo de guerra de dos manos rompiendo las costillas de un gigante, o hundiéndole la caja torácica, o estallándole el cuello, era como el del puente levadizo de un castillo cayendo sin cadenas que impidieran su derrumbe. Cuando maestre Ira fallaba, lo cual era raro, los caballeros quedaban atrapados antes de ser levantados y partidos con las dos manos en el aire por gigantes enfurecidos. Mientras tanto, las flechas zumbaban en dirección a los colosos que intentaban aproximarse y pasar corriendo en dirección a los montes de piedra donde estaban apostados los arqueros humanos.
Entonces los gigantes saltaban y caían en medio de los arqueros, que se abrían como un ejército de hormigas cuando su hormiguero se colapsa. Algunos de esos gigantes que saltaban al encuentro de los arqueros caían muertos con flechas en la tráquea. Algunos más no. Y los que seguían vivos iniciaron un genocidio ante hombres entrenados para combates a distancia y sin una retaguardia que no estuviera ya muerta en el campo de batalla.
El corcel del rey Anisio relinchó cuando corrió hacia un lado y un puño gigante explotó en el suelo. Y corrió para el otro cuando otro puño explotó de nuevo. Y correría para otro en zigzag nuevamente, cuando fue arrojado al suelo con violencia y el corcel subió ante un golpe avasallador. El animal cayó muerto y el rey se incorporó sin dejar que su espada se le escapara. La sujetó con las dos manos y respiró, jadeante. Maestre Ira saltó y cayó a su lado, aún con el inmenso martillo. Los caballeros que seguían vivos corrieron hacia él. Eran pocos, poquísimos ya.
—¿Te acuerdas de la primera vez que luchamos juntos, maestre Ira?
—Sí, cuando te cansaste de la leprosa piel anfibia, que por cierto te sentaba bien.
El rey esbozó una sonrisa. Al fondo, los gigantes se reunieron en una visión aterradora. Para mostrar que Arzallum estaba condenada mientras, al fondo, su ejército retrocedía cada vez más diezmado por Minotaurus, los gigantes de Brobdingnag formaron una terrorífica pared de escudos. En verdad aquello no podía ser llamado una pared de escudos. Tal era una pobre definición. Aquello era una muralla de escudos. Una muralla infinita de seres descomunales que eclipsaban el sol con el bloqueo de una tierra que no era suya, pero que estaban dispuestos a tomar.
Había allí todavía unos dos mil gigantes.
En el suelo, el rey Anisio Branford, maestre Ira y los pocos caballeros vivos comenzaron a retroceder. Los arqueros que no habían muerto corrían de los montes de piedra como niños huyendo del cautiverio de las brujas. Incluso con el mismo horror. Al fondo estaba la empalizada de Arzallum. Y todos sabían que Minotaurus y Brobdingnag no detendrían la masacre cuando tuvieran el estandarte enemigo en las manos.
—¿De verdad sabes lo que haces? —preguntó maestre Enano, todavía en posición de guerra, retrocediendo lentamente.
—No. Pero necesito creer que sí.
—¿Y en qué tanto quieres creer? ¡Hay por lo menos dos mil gigantes en la pared de escudos frente a nosotros!
—Lo sé.
—¿Por qué no usas el…?
—Todavía no.
—¡Básicamente tu ejército ya fue derrotado por Minotaurus!
—Todavía no.
—Aunque fueran semidioses y vencieran a Minotaurus, tus hombres serían posteriormente aplastados por Brobdingnag.
—No. Si ellos fueran semidioses, aplastarían a Minotaurus y a Brobdingnag.
Esta vez el rey sonrió. Maestre Ira pensó que era la maldita locura que precede a la muerte. Pero no lo era.
La sonrisa del rey venía del sonido que al fin comenzó a silbar en las Tierras Muertas. El sonido al que él esperaba sobrevivir para escuchar. El sonido calculado por los gnomos con ecuaciones matemáticas precisas e instrumentos que Occidente desconocía. El sonido que comenzaba a levantar tierra y grava y aumentaba de intensidad bruscamente a cada segundo, para levantar aún más tierra y grava. Los soldados de Arzallum y los aliados que también eran Arzallum comenzaron a sentir partes de las espaldas, de los tobillos y de los brazos cortadas por pequeñas piedras que entraban y se alojaban en sus armaduras y lanzaban sus ropas al frente en un ventarrón cada vez más creciente. Aquella tierra que entraba por las botas, pegándose a la piel sudada y abatiendo todavía más el cuerpo cansado, haría que los soldados arzallinos flaquearan y casi desistieran. Eran hombres cansados, con la mente quebrantada de quien mira aproximarse el final de la línea, rodeados de los cadáveres de amigos muertos por un ejército tres veces mayor. Y no hablamos de otro ejército verdaderamente mayor, pero aquel sonido, al menos para un rey visionario, lo cambiaba todo. Pues era el sonido de un ventarrón que cambiaría el destino de la guerra.
«Por la variación de los ángulos de los vientos, podemos calcular que en cualquier instante habrá un ventarrón largo que se apoderará de las Tierras Muertas».
La señal fue dada por la capitana y, en la empalizada cubierta de aceite, las enfermeras, con los corazones latiendo con fuerza, comenzaron a incendiar su propio refugio.
Era hora de saber quién ganaría la guerra.