

60
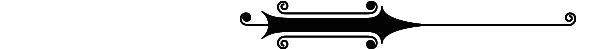
João Hanson y la tropa de escuderos se mantenían firmes. O parecían hacerlo.
Grupos de mercenarios se habían aproximado. Por lo bajo, debía haber ochenta o noventa de ellos. Se colocaban lado a lado como una hilera de espectros indecisos, en busca de la indecisión del otro una personalidad propia. Blandían armas, analizaban situaciones y esbozaban sonrisas disimuladas por la oscuridad, aunque el día comenzara a nacer.
Al frente de ellos una hilera de espadachines principiantes en la práctica, pero expertos en el alma: muchachos-hombres que ya sufrían en carne propia los desgastes, las humillaciones y las durezas de todo un entrenamiento de escudero, y que traían consigo la experiencia y la evolución que un entrenamiento de ese tipo le da a un ser humano. Usaban capuchas y mantenían las espadas en sus vainas en posiciones inmóviles, más como estatuas esculpidas en terracota. En el centro seguía João Hanson. El hombre, el sobreviviente, el matador de un conde, el futuro caballero. Ninguno decía una palabra. Y todos mantenían la misma mirada.
Al fondo, la protegida más importante del mundo: su reina.
Desde un dique de madera ella observaba el agua oscura de un mar en apariencia calmo y aguardaba como si el mundo tras ella no estuviera a punto de explotar en conflicto. Observaba el agua tras haber tocado la campana dentro de la reja abierta con la llave con punta de estrella y soplado palabras al mar en una lengua que no era olvidada, desconocida ni muerta. Una lengua simplemente ancestral.
Una lengua única.
—Entréguenos a su reina y sólo mataremos a la mitad. La otra servirá como esclava en cubiertas y bodegas —dijo uno de los mercenarios para romper al fin el incómodo silencio.
—Retrocedan como si nada pasara aquí y no los mataremos a todos —dijo la voz gruesa y concentrada de João Hanson.
Los hombres se miraron compartiendo distintas reacciones. El hecho era que, de lejos, ellos sabían, por la altura y la masa corporal de aquellas figuras, que se trataba de jóvenes que no habían ido a la guerra a combatir con los soldados de verdad. Sin embargo, la postura firme de espadachines a la espera de una confrontación, y aquellas malditas capuchas que los dejaban sin rostro y los hacían parecer más un ejército de pequeños gólems animados, estremecía y estremecería a cualquier hombre de bien.
Y estremecía también al hombre malo.
—Ustedes saben que son niños sin edad para ir a la verdadera guerra, ¿verdad? —la pregunta al principio parecía desdeñosa.
Analizada de manera más profunda, sin embargo, era un alarde que buscaba una confirmación.
—Somos una tropa de élite, elegida a dedo para proteger a la reina —dijo la voz de João Hanson, irreconocible, con lo que la duda de los mercenarios se acrecentó.
Malditos: debía haber casi un centenar de aquellos pequeños extraños, inmóviles y en posición arrogante, con una mano en la vaina y la otra en la empuñadura de espadas medianas.
—Andreanne está condenada. En este momento miles invaden una capital sin soldados y venimos a tomar rehenes que cambiarán el rumbo de cualquier batalla de Arzallum.
—Entonces moriremos aquí en esta capital invadida y nos los llevaremos a ustedes con nosotros —la voz de Hanson, y sobre todo la seguridad que transmitía, no sólo estremecía al enemigo, sino también a cada uno de los chamacos temblorosos, aún con miedo a la muerte pero lo suficientemente dispuestos a no desistir de la unidad en que se habían convertido.
El mercenario dio un paso al frente, irritado con el desafío. En el mismo momento João Hanson gritó una orden con la voz de un instructor y casi un centenar de muchachos espadachines levantó, al mismo tiempo, la vaina con la espada, echó una pierna hacia atrás, manteniendo la del frente flexionada, y bajó la vaina de nuevo en posición de inicio de batalla.
El mercenario no avanzó.
Por debajo del manto, el corazón de João Hanson sufría. La voz salía gruesa, los movimientos eran firmes, pero las manos estaban temblorosas y el estómago revuelto. Era un hecho, Hanson sabía que la abrumadora mayoría de aquellos aprendices de caballero no se hallaba preparada para enfrentar a una banda de mercenarios asesinos. Además de él, a saber quién más allí había matado a un hombre alguna vez. Tal vez sólo él. Tal vez menos de la mitad había conseguido ser adoptado por un tutor propio.
João Hanson sabía que, si el combate comenzaba, habría una masacre, y él mismo tal vez se llevara consigo a algunos mercenarios antes de sucumbir, pero sólo a algunos. Sin embargo, también sabía una cosa: cada uno de aquellos adolescentes había elegido intentar el merecimiento de vivir el código de un caballero. Y su reina estaba a sus espaldas, como si todos fueran dignos de esa vida y de ese código. Entonces, ¡al diablo!, que todos estuvieran listos también para morir por el código si así era necesario.
La única forma de sobrevivir, y de mantener a sus compañeros igualmente vivos, sería hacer que aquellos malditos mercenarios creyeran en el engaño. Que estaban ante una sombría tropa de élite que no había ido a la guerra por haber sido elegida para proteger a la reina.
—¿Qué creen ustedes? —preguntó el mercenario líder a su banda—. ¿Son guerreros o niños?
Los mercenarios observaron desconfiados y gritaron cosas como las siguientes:
—¡Son niños! ¡Vamos a quitarles la piel y la venderemos en Naciente! ¡Vamos a cortarles la garganta y a servir su sangre a las brujas a cambio de servicios! ¡Vamos a traer a sus madres y a hacer cosas con ellas frente a ellos para que lloren como bebés y dejen a sus madres avergonzadas antes y después de la muerte!
Algunos presentes al lado de Hanson temblaban y se orinaban de los nervios. Mantenían la posición de guardia, pero temblaban, sudaban, sentían el tacto cada vez más distante y la presión que les bajaba poco a poco. Era imposible negar que algunos allí parecían niños, pero ya eran guerreros. Sin embargo, la mayoría todavía parecían guerreros… Pero eran sólo niños.
—Ian, deja de temblar —susurró Albarus a uno de los escuderos más jóvenes.
—Perdón —dijo el pobre muchacho, que frisaría los trece años—. Eso intento.
—Esos tipos son asesinos —susurró Jaú—. Nunca creerán que somos una tropa de élite.
—¿Y qué quieres hacer, imbécil? —preguntó Andreos, explosivo—. ¿Entregarles a nuestra reina para condenar a Arzallum?
—Tal vez… —susurró el joven Max, y se detuvo con temor.
—¿Tal vez qué? —insistió Andreos.
—Tal vez sea mejor asumir una posición dispersa e intentar hacer que nos sigan, para apartarlos de nuestra reina.
—No serviría de nada. De aquí a poco llegarán más de ellos —razonó Albarus.
—Entonces moriremos —comentó el malhumorado Born.
—¿Tienes alguna idea mejor, genio? —preguntó Andreos.
—¡Avancemos! Si vamos a morir, avancemos primero y llevémonos con nosotros a cuantos podamos —insistió Born.
Por un momento hubo una duda entre los escuderos. Y entonces…
—No —dijo la voz de mando de João Hanson—. Nos mantendremos como una pared. Nadie avanza y nadie retrocede.
Antes de que Born susurrara algún otro argumento en contra, Hanson abundó:
—Y lo digo como una orden.
Nadie hizo ningún comentario.
Al fondo, otros mercenarios piratas comenzaban a reunirse con el grupo detenido, con lo que aumentaban proporcionalmente los presentes a cada segundo, todos ávidos de tener en las manos a la reina de Arzallum. Al oír los ecos, fruto de los murmullos, se sintieron más confiados y dieron algunos pasos.
João Hanson gritó otra vez.
Los escuderos, en unión ensayada exhaustivamente al rayo del sol, adelantaron las piernas que tenían atrás mientras desenvainaban las láminas y se colocaban con las piernas abiertas, sujetando las espadas por las empuñaduras con las dos manos, los pechos inflados.
Del otro lado los mercenarios titubearon una vez más, sumamente irritados con aquel maldito juego. Resultaba aterrador ver a esos pequeños demonios encapuchados sujetando las espadas como guerreros de verdad. Pero era igualmente angustiante para un hombre que vive de matar vacilar ante una lucha que sería ganada con facilidad. Una cosa era cierta: las espadas habían sido desenvainadas y el próximo movimiento sólo podría ser de embate. Y muerte.
—¿Saben lo que hacemos cuando capturamos niños? Los ahorcamos en lo alto de los mástiles y los dejamos colgando un tiempo para que otros barcos los vean. Cuantas más cabezas haya en un mástil, más poderosa será el área mística alrededor de un navío. Y cuando esa aura se vuelve lo bastante fuerte, la tripulación regresa después de la muerte. Así nacen los barcos fantasmas.
El mercenario líder contaba la historia en un maldito tono de angustia. Y observaba las reacciones que alcanzaba a ver. La mayoría, principalmente los de la hilera del frente, se mantenía en posición firme en la medida de lo posible, pero no era la reacción de ellos la que el mercenario buscaba, sino la de los más apartados. Buscaba la reacción de encapuchados como el joven Jaú, que por más que intentara mantenerse firme no evitaba los espasmos de terror que recorrían el cuerpo de un niño ante la muerte oyendo historias de fantasmas en boca de sus futuros asesinos.
Y el mercenario líder vio.
—¡Son niños! ¡Niños! ¡Arránquenles las cabezas!
Los mercenarios partieron animados, vociferando sonidos agudos y anhelando el olor de un cuero cabelludo escalpado. Los adolescentes encapuchados, con espadas en las manos, comenzaron a ahogarse en dopamina y adrenalina, y pidieron al Creador un buen pasaje y, al menos, la muerte de un enemigo en sus manos antes que la propia. João Hanson mostró los colmillos como si fuera un animal. El joven Jaú cerró los ojos a la espera del golpe. El mayor de todos, Max, sonrió disfrutando la sensación que precedía al combate real. El desconfiado Born cerró la expresión por creer que moriría de forma innecesaria, como si la vida fuera superflua y todo hombre mereciera una segunda oportunidad. Y los hermanos Darin se agitaron de angustia a la espera del choque con el enemigo. De aquel casi centenar de adolescentes, todos sabían que morirían.
Y todos estaban por hacerlo.
Hasta que su reina vio que su llamado era respondido.
En el horizonte, el sol al fin comenzó a nacer.