

58
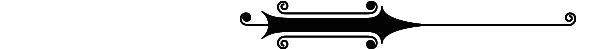
En el centro de Andreanne el caos otra vez se esparcía entre susurros, llantos y gritos rodeados de una energía angustiosa. Los vidrios de las casas se rompían, las personas corrían, caían, eran pisoteadas y continuaban gritando y llorando en su intento de huir. Los mercenarios traían de vuelta un terror supremo que existía allí, pero que también existía en cada arzallino. Esta vez sus mejores soldados peleaban en otra guerra y el mundo parecía mucho más perdido que antes.
A María Hanson le habría gustado correr a casa de sus padres, pero al mismo tiempo jamás abandonaría a sus alumnos a su suerte. Un grupo de niños estaba acorralado en una especie de callejón, abrazados entre sombras y temor. Intentaban confundirse con la basura de la calle y pasar inadvertidos, pero los mercenarios suelen ver bien los escondrijos que la raza humana prefiere buscar en momentos de pánico.
María estaba de pie frente a ellos. Tomó un largo pedazo de madera del suelo, pero sabía que no tenía idea de cómo utilizarlo como arma. Cinco hombres, del tipo más sombrío y desharrapado que imagines, sonreían mientras se aproximaban y acorralaban más a aquellos niños. Y a aquella mujer.
Ella intentó acertarle al primero, que sujetó el palo con el mismo desdén de un adulto atacado por un menor. El segundo la jaló por el cabello y la prensó contra la pared. Los niños lloraron, pero los llantos sólo eran unos entre tantos más en una ciudad atacada. El tercero se aproximó y olfateó su cuello. María Hanson, ante tales sonrisas, ya no sabía si aquellos hombres estaban en ese callejón a causa de los niños o a causa de ella.
Ella escupió en el rostro del primero y le ordenó que se mantuviera lejos de sus niños. El hombre preparó un golpe que hundiría el rostro de la joven Hanson. Sin embargo, aquel murió antes de intentarlo. Los mercenarios se asustaron cuando percibieron un pedazo de metal perforando el cráneo del agresor y miraron alrededor sin vislumbrar demasiado. Uno de ellos corrió a la entrada del callejón y cayó muerto también. Otros entraron en el callejón y exterminaron a los tres restantes, como si el acto de matar fuera tan natural como comer.
—María.
Esta vez el rostro que la trajo de vuelta a la razón era el de Giacomo Casanova. Y ella comprendió que, así como lo había hecho antes el ejército particular de los De Marco, el de los Casanova ahora también se presentaba en aquel escenario como justicieros con una milicia dispuesta a controlar el orden mientras el poder real no estuviera ahí.
—¿Te lastimaron?
María Hanson negó con la cabeza. Al fondo, los hombres de la seguridad de Casanova retiraban del área sucia a los niños acorralados y olorosos a miedo. María observó al muerto más cercano, el que había sido el primero en morir. Y sintió náuseas.
—Él iba… iba…
—Ya no.
—¿Cómo nos encontraron?
—Cuando uno de ellos volvió al final del callejón, uno de los nuestros lo mató. Entonces vinimos a cerciorarnos si había más.
—Bien —el raciocinio de María actuó con rapidez, aun bajo semejante estrés, y preguntó—: ¡Espera! ¿Entonces no fue uno de ustedes quien mató a este hombre?
—A este primero, no.
—¿Y quién fue?
Casanova le mostró el detalle del metal perforado en el cráneo del difunto, sobre todo el del ángulo en que había sido lanzado. Un metal lanzado con violencia. Un metal procedente de arriba.
—Alguien allá.
—¿Arriba? ¿Semidioses?
—¡No! —Casanova sonrío ante la absurda hipótesis—. Encima de la construcción.
—¿Pero quién podría haberlo hecho?
—Tú misma lo puedes ver.
Casanova condujo a María Hanson a la salida del callejón. Cuanto más se aproximaban, más se escuchaba el sonido de objetos rompiéndose y chocando, y de personas desmayándose o muriendo. Un sonido que no debía ser muy diferente al del fin del mundo.
Pero la visión general era brutal. Brutal, aterradora y poderosa.
Mercenarios, ladinos y piratas seguían aproximándose, armados, pero cada vez menos confiados. Había un motivo para ello: la mayoría de los suyos morían o eran derribados, y lo peor de todo, para ellos, era que no por mano de soldados. Sino por la mano del pueblo.
Adolescentes caminaban por los tejados lanzando piedras y, bueno, objetos puntiagudos de metal hacia las cabezas de los invasores. Soldados lo bastante malos para ir a la guerra, pero competentes para liderar ataques civiles, incentivaban aquel caos organizado. Hombres cansados de esconderse y decir a sus familias que todo estaría bien se remangaban, agarraban cuchillos y pedazos de palo y hierro, y daban con todo en la cabeza de los extranjeros terroristas, pateaban a los caídos, prendían fuego a los peores y aplastaban la cabeza de los malditos lobos que se atrevían a intentar soplar sus casas. Otra vez.
María Hanson percibió que aquello que presenciaba no era una simple reacción civil, sino una transmutación. Era el retorno de un sentimiento de identidad y de la fuerza de reacción de un pueblo cansado de la pasividad ante un terror externo que irrumpía en sus rutinas y costumbres sin que los motivos le fueran exactamente explicados.
—Andreanne está en guerra —susurró María Hanson para sí misma.
—Hoy cada arzallino lo está.
Desde afuera, aquella era la visión del fin del mundo. Desde adentro parecía la de un violento recomienzo.