

5
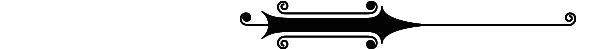
Algunas cosas ocurrieron a partir de aquel día. Y estas fueron algunas de ellas:
El mundo estaba en guerra.
Los campamentos habían sido armados.
El campo de batalla elegido por Arzallum tenía un nombre digno de un lugar de guerra: las Tierras Muertas. Localizado en una región entre fronteras que tocaban a los reinos de Minotaurus, Forte y Stallia en tierra, y Brobdingnag en el cielo, el sitio era único en toda Nueva Éter, tocado por un fenómeno geográfico que no se encontraba en ningún otro lugar del orbe. Era un área extensa, formada por tierras baldías con un terreno árido rico en arcilla, que había sufrido —y todavía sufría— erosión constante por el viento y el agua.
Antiguamente, hace millones de años, cuando los apellidos pertenecían a familias únicas, aquellos terrenos se componían de mucho cieno, arena y grava, arrastrados allí por la acción violenta del típico viento fuerte local y por aguaceros torrenciales. Esa erosión eólica empujó al lugar sedimentos provenientes de las Siete Montañas y acumuló depósitos de cenizas volcánicas y rocas sedimentarias por años y años y años. Y años. La temperatura local era muy variable, con lo que el territorio había pasado por un ciclo anual constante de enfriamiento y calentamiento durante esos centenares de miles de años. Poco a poco la tierra desgastada se fue recuperando de la violenta erosión, y la tierra y el viento continuaron su proceso creativo para dar forma al paisaje final.
El resultado era una formación rocosa cuya topografía rayaba en lo sobrenatural.
Se trataba de un sitio árido, sin vida, una mezcla de polvo, arena y arcilla. Una tierra silenciosa de forma irregular, ora plana, ora compuesta de declives, barrancos, canales, columnas de rocas y montes desgastados, todos con el aspecto rocoso provocado por la erosión milenaria. El viento, cuando soplaba, lo hacía con fuerza y aullaba de una manera característica, levantando polvo y, de vez en cuando, haciendo que la tierra y la arena bailaran en el aire. Según la luz del sol, o la falta de ella, la región presentaba una gama de colores que bordeaba en lo espectacular, una variación que podía alternar desde el negro azulado oscuro, característico del carbón, hasta el rojo brillante, propio de la arcilla.
Un paisaje desolado que parecía la morada de espíritus que no tenían a dónde ir, ni siquiera después de la muerte.
El sitio perfecto para que alguien muriera de una manera sin sentido.
Dos campamentos estaban siendo levantados en aquel lugar de modo progresivo y en ambos frentes. Los dos inmensos alojamientos provisionales quedaban separados por kilómetros, pero con el relieve irregular, y de acuerdo con la luminosidad con que el sol danzaba en la tierra rocosa, era posible que uno avistara al otro sin mayores dificultades, para presenciar a diario el crecimiento progresivo de las filas enemigas.
De un lado, en el este, estaba el campamento humano.
En aquellos alojamientos, levantados a base de empalizadas y cabañas hechas con círculos de piedras cubiertos de turba, en todo momento llegaban caravanas de guerra en grandes carretas, trayendo con ellas hombres ceñudos; láminas conservadas en grasa durante el invierno que necesitaban ser afiladas; escudos a los que los forjadores les habían quitado las abolladuras y necesitaban, mas no lo serían, ser lustrados; arcos en buen estado que debían ser probados; flechas con puntas de metal ya un poco flojas; provisiones racionadas de manera escueta; uniformes arrugados por el viaje; agua potable en cantimploras sucias o en pequeños barriles igual de confiables; aceite escurriendo de los compartimentos más sueltos; lamparones gastados por el uso frecuente; madera cortada a las prisas por las manos de leñadores con pocas noches de sueño, y lonas remendadas por las manos de costureras y artesanas convocadas a última hora.
Había allí mil lanceros enviados por el rey Segundo Branford, y otros mil enviados por el rey Tercero Branford. Cada hombre tenía una lanza de aproximadamente tres metros de longitud, con un peso de dos kilos, construida con abeto, manzano o cualquier otra madera resistente. Decían en los bastidores reales, en las lenguas que no van a la guerra, que el rey Tercero había enviado a mil doscientos hombres, pero si aquello fuera cierto los doscientos faltantes debían llevar entonces la dirección equivocada del campo de batalla y marchaban por lugares donde no se les necesitaría, o al menos donde serían menos necesarios que allí.
Ya listos para marchar con el escudo o el blasón, con una espada que a su vez cruzaba un escudo y un dragón encima de los dos, se habían establecido allí mil quinientos lanceros entrenados. Y otros mil quinientos estaban por llegar.
El motivo de que se tratara del número más importante tenía su justificación, ya que aquel era el reino más preocupado por las consecuencias de aquellas batallas.
Porque aquel era el blasón de Arzallum.
Otros estaban llegando y parecía que nunca dejarían de hacerlo. Para tener un parámetro, aquel día comenzaría, en los alrededores de aquel campamento, la marcha de los arqueros. El rey Tercero enviaría a doscientos hombres con el estandarte y el símbolo de su reino de Forte en el pecho. El rey Segundo enviaría a trescientos con el símbolo y el estandarte de Cáliz.
Arzallum enviaría a un número equivalente a la suma de los dos.
Además de ellos iban a la guerra los mercenarios: hombres con hachas de una o dos láminas, martillos, mazos, porras o láminas de tamaños variados que nunca habían sido utilizadas en una batalla de guerra. Algunos llegaban a cargar consigo con dos hachas: una para ser lanzada al enemigo, cuando la distancia fuera suficiente, y otra para la lucha cuerpo a cuerpo, cuando la distancia se hiciera demasiado estrecha. La mayoría de los escudos de esos grupos se conformaba de madera redondeada o rectangular, con protuberancias de hierro en el centro para proteger la mano. Esos hombres componían una fuerza de alrededor de dos mil personas, por lo que la suma de los tres reinos daría algo aproximado a cinco mil hombres dispuestos a morir por la oportunidad de tener un cuadrado de tierra que pudieran considerar como suyo. Finalmente eso era lo que se prometía a un mercenario de guerra: un pedazo de tierra o una muerte ruin.
También había mujeres presentes, la mayoría voluntarias, por lo común esposas o familiares de los hombres del grupo de mercenarios, las cuales servirían como enfermeras para atender los heridos que pudieran ser salvados, además de que ayudarían a afilar las láminas más desafiladas y prepararían y distribuirían la ración del campamento a medida que las provisiones llegaran. Así, había allí alrededor de quinientas mujeres para ayudar en tales servicios.
Y una sola para pelear.
La capitana Bradamante desfilaba por el campamento humano y atraía las miradas. Algunas de admiración. Algunas de desconfianza. Otras pocas de lujuria. Finalmente, cada hombre allí sabía que estaba en guerra.
Caminaba por las cabañas de una manera que causaba una cierta fascinación en el corazón que se sabe cerca de la muerte. Vestía una armadura blanca con coselete de cuero por debajo de las placas de metal, reforzadas con cal para que parecieran más brillantes. Traía también manoplas de acero, formadas por placas de dedos totalmente articulados, que no necesitaban un fondo de cuero para sujetarlas. El aspecto de la armadura todavía era muy parcial, pero lo bastante para inspirar a los corazones más temerosos, sobre todo a aquellos que nunca antes habían estado en una empalizada a la espera de la primera canción de guerra.
A lo largo del campamento la capitana de la Guardia Real aún no vestía sus piezas completas, como las alas, las grebas, las rodilleras, el escarpe o el yelmo que simulaba la cabeza de un dragón. Caminaba con el cabello rubio trenzado y la expresión seria, sin sonrisa. En ese momento aquella armadura blanca, aunque parcial, era sin duda la más costosa de todo el campamento humano, y eso tenía un motivo justificable.
Aquella armadura sería la de Axel Terra Branford.
El hecho era que Axel Branford, el primer príncipe, había apelado también por el título de campeón de Arzallum. Eso significaba que debería liderar la guardia cuando fuera necesario, luchar en duelos de honor cuando fuera convocado y tomar el frente del ejército cuando estuviera en guerra.
Así, era el príncipe de Arzallum quien debería estar allí.
Sin embargo, Axel había sido enviado por Anisio Branford a Nunca Jamás, con la intención de casarse con la princesa reina élfica y dar secuencia a los planos ya trazados por Primo y Terra Branford, incluso antes del nacimiento de sus hijos. En consecuencia, un nuevo campeón de Arzallum había sido escogido en una elección promovida entre los propios soldados. El resultado ya era esperado en parte: los dos nombres más votados fueron el de la capitana Bradamante Fiordispina y el del caballero Reinaldo Grimaldi.
Se organizó un duelo entre ambos y Bradamante venció.
Busca la taberna adecuada y un día podrás escuchar esa historia.
De cualquier forma, la nueva campeona recibió el título y la carísima armadura blanca, que necesitó pocos ajustes, ya que Bradamante y Axel tenían la misma altura.
Otros aún llegarían en todo momento. Pero en aquel instante era eso. Sólo eso… O todo eso. Pero era eso lo que conformaba el campamento humano, comandado por Arzallum.
Del otro lado, en el terreno más irregular, se ubicaba el campamento gigante.
A lo lejos, ante los ojos humanos, estaba lo que para el pueblo de Brobdingnag era un campamento de guerra, pero para los ojos humanos parecía más la elevación de una fortaleza. El agrupamiento enemigo, avistado desde el campamento humano de manera convincente a través de tubos compuestos por lentes objetivas y oculares, separadas por un sistema de prismas, parecía infinitamente superior no sólo por el porte de los soldados, sino por el diseño geométrico de aquella aglomeración.
Al contrario de las empalizadas arzallinas, que tendían a ser cuadriculares, las inmensas empalizadas de Brobdingnag tenían formatos circulares. Los troncos de madera, sobrepuestos por detrás de fuertes estacas verticales previamente clavadas en el terreno, resultaban inmensos: columnas de tres, cuatro o cinco metros. Lonas con una geometría que no daban la impresión de haber sido levantadas, sino infladas. Todo en aquel lugar parecía tender a lo circular. A las esferas.
A los círculos.
Así como en el lado enemigo, en todo momento llegaban caravanas para abastecer aquellas empalizadas circulares y gigantescas, en inmensos vehículos de ruedas traseras octagonales, jalados por animales que recordaban búfalos enmascarados con metal y protegidos para la guerra. Casi no había láminas de aquel lado del campo de guerra. En realidad, las láminas que había no eran para la guerra, sino para cortar alimentos, disminuir la longitud de las cuerdas, abrir compartimentos lacrados con costuras, y otras cosas por el estilo. Para eso servían las láminas, no para la guerra. Al menos no para la guerra de Brobdingnag.
Para el pueblo gigante el campo de batalla era un lugar para martillos de guerra, mazos del tamaño de espadas largas, porras con o sin puntas, bastones de punta protuberante, cadenas con bolas de fierro en los extremos e incluso varas tremendamente pesadas y de amplitudes de radio poderosas, construidas con troncos de robles para barrer enemigos con un gran alcance. Los guerreros de Brobdingnag no cortaban a sus adversarios durante las luchas: los aplastaban.
Decían, y cuando alguien sobrevive para decir algo de ese tipo probablemente tenga razón, que sus paredes de escudos eran inamovibles. Y que incluso si una fuerza invencible chocara contra una de ellas, aún así no se saldrían de su lugar. En realidad era del conocimiento de las fuerzas militares que los gigantes no cargaban escudos en los brazos como la mayoría de las razas. Se trataba de un pueblo desgarbado y de movimientos demasiado bruscos como para aprender, o querer aprender, a defender y lanzar estocadas, y preferían revestir sus brazos y sus antebrazos con placas superpuestas de sus mejores metales. Tales eran las protecciones necesarias para parar cuanto les fuera lanzado. Sin embargo, se sabía que en batallas de ese porte Brobdingnag sí montaba paredes de escudos, aunque en una forma distinta a cualquier otro ejército del mundo. Para un soldado humano esa era la típica información que cualquiera de ellos soñaría que alguien le explicara con detalles en un curso de formación militar. Pero la última que le gustaría descubrir en la formación de su propia pared, en la práctica de la zona de guerra.
Comandando el inmenso ejército circular de casi cinco mil gigantes estaba Polifemo, el campeón del rey Blunderbore. Era un cíclope de casi seis metros de altura, peludo como un oso y mucho más fuerte. En realidad no se sabía con exactitud si en verdad era un cíclope. El hecho es que había nacido con dos ojos, pero uno de ellos estaba atrofiado y el otro era tan inmenso, que resultaba una verdadera anomalía grotesca. El ojo mayor se apoderó de todo el espacio a la altura de la frente, superponiéndose hasta casi por arriba del atrofiado. Así, se trataba de un ser horrendo incluso entre los gigantes: el último que cualquier padre querría ver casado con una hija, pero el primero que todo guerrero nacido en aquellas tierras soñaría con tener al frente de una pared de escudos en una zona de guerra.
Polifemo era capaz de inspirar a un gigante cobarde a luchar, aunque para eso se necesitara mucho esfuerzo, pues no se tenía noticia en la historia de Brobdingnag de un gigante así. Y tal vez, si un día había existido, de seguro su propia raza trató de exterminarlo.
Era así como vivía el pueblo arriba de las nubes: por medio de guerras, conquistas, inspiraciones y círculos.
Y en aquel instante era eso lo que formaba aquel ejército gigante, comandado por Brobdingnag.
En Nueva Éter, al menos en el lado que compone a Ocaso, el continente oeste, existen leyes de guerra seguidas por todos los comandantes de ejércitos militares, independientemente del estandarte ensangrentado que carguen.
Se trata de reglas establecidas en tratados que dividen a la civilización actual de la barbarie de muchas eras atrás. No existe mucha civilidad en la guerra: los hombres lo saben, y las mujeres, que observan desde fuera y esperan, lo saben mejor; pero al mismo tiempo existe en el universo masculino un cierto ritual al dirigirse a un campo de combate. Los hombres, de acuerdo con la proximidad del momento del choque con el enemigo, comienzan a agitarse y a ponerse nerviosos. Algunos comienzan a llorar y a rezar a semidioses, desconocidos o no, por un día más de vida. Algunos llegan incluso a sonreír o, mejor, a reírse a carcajadas ante la muerte. No porque no crean que la muerte vendrá a ellos, sino precisamente porque prefieren morir sonriendo como hombres, que llorando como niños. Además, los seres humanos siempre fueron conocidos por sus reacciones imprevisibles en los momentos de furia o relajamiento.
De cualquier forma no importaba si se trataba de hombres, bestias o gigantes. Todos los comandantes seguían los centenarios códigos de guerra, ya que traicionarlos significaba enviar un mensaje al mundo de que aquel reino merecía el aislamiento, pues un ser incapaz de mostrar lealtad en la guerra tampoco lo hará en la paz. Y los momentos sombríos de la humanidad, como la tenebrosa Cacería de Brujas, recordaban a las sociedades cómo lo inesperado y los sentimientos más oscuros de aquellas sociedades podían causar el caos y el disturbio, los cuales iban contra años de civilidad que hasta a la más bestial de las civilizaciones le llevó centenares de años adquirir.
Así, era común que reyes y gobernantes se traicionaran unos a otros en la política. Pero no los comandantes de guerra en un campo de batalla, pues tenían mucho más que perder que sólo una batalla. Y aquella era una guerra propia de Occidente. Bajo las leyes occidentales de batalla, firmadas en tratados o concertadas de manera verbal, los reinos en guerra debían establecer previamente la forma de combatir. E, independientemente de la elección, tal establecimiento y la opción de la decisión era lo más cercano a una llamada «guerra justa». Una guerra con hora marcada. Una vida y una muerte con hora marcada.
En aquel caso, entre los aliados de Arzallum y de Brobdingnag la decisión había sido una guerra de empalizadas.
Una empalizada es algo fácil de construir: utilizando cercas, se colocaba una protección militar alrededor de un área que debía ser protegida y que podía ser constantemente ampliada según la necesidad, los artificios y la mano de obra. En el interior de esos campamentos se almacenaban armas, armaduras, remedios, pillaje de los muertos, y allí estaban los médicos y las enfermeras. Y, claro, el mayor tesoro de una zona de guerra: la comida.
Entre una y otra empalizadas existía una distancia en la que se desarrollarían los combates propiamente dichos. Los estandartes de los líderes militares que protegían aquellas fortalezas se erguían en las laterales de cada muralla. En la de Arzallum, por ejemplo, estaba la bandera de Mosquete, cruzándose con la larga espada del coronel Athos Baxter y la estrella de la Guardia Real, hoy con la bella Banshee en el centro, para indicar el liderazgo de la campeona Bradamante. Estos símbolos también se hallaban en los escudos de las tropas comandadas por esos capitanes.
En el centro de cada campamento había un estandarte, levantado lo bastante alto para ser visto desde afuera por cualquiera, con el símbolo del reino que protegía aquella empalizada.
Y ese era el estandarte que definía la guerra.
El objetivo de un ejército consistía en atropellar al enemigo en el campo de batalla e invadir la empalizada contraria al tomar el estandarte erguido en el centro. Si eso pasaba, la guerra estaba ganada, incluso porque si un ejército lograba tal hazaña era porque el enemigo ya había sido diezmado y ahora quedaban sólo las mujeres, las cuales servirían como esclavas o, para utilizar el término de moda, «prisioneras militares».
Había un estandarte más, que no era erguido al principio. Esa bandera se izaba al frente de la empalizada, al sonido de decenas de tambores y de cualquier otro instrumento lo bastante poderoso para reverberar por un campo silencioso. Tal era la bandera más temida, pues se trataba de una simple bandera roja como la sangre, la cual podía ser izada en cualquier momento.
Era, pues, la bandera de sangre.
La bandera con la que se iniciaba la guerra.
Cuando un campamento la levantaba y hacía retumbar sus tambores, ya no había vuelta atrás. Se trataba de una forma de decirle al enemigo que aquel ejército estaba listo para tomar la sangre enemiga en la zona de combate. Cuando se izaba y los tambores resonaban, los líderes militares preparaban a las tropas en el campo de batalla y esperaban al enemigo. En caso de que el otro no izara la bandera y se dirigiera al combate, el ejército armado comenzaba a insultar a sus madres, a burlarse de las esposas, a mostrar los traseros, a orinar en dirección al enemigo, a imitar a las gallinas, a hacer gestos obscenos y a lanzar risotadas diabólicas.
Según los tratados de guerra, un ejército que izara la bandera roja y se colocara para el combate, podía esperar a que el otro se alistara hasta veinticuatro horas, contadas a partir de la hora en que la bandera roja había sido izada. Si, pasado ese tiempo, el enemigo no colocaba su pared de escudos, el ejército armado podía marchar en dirección a la empalizada y atacarla directamente como mejor pudiera.
Obviamente, en guerras establecidas bajo ese tratado, el ejército que izara primero su bandera roja e hiciera retumbar sus tambores de guerra, indicando que estaba preparado para matar y dominar, se hallaba siempre en ventaja. Respecto del enemigo, cuanto mayor fuera la demora para izar su propia bandera, no sólo había más peligro de que su formación resultara derrotada, sino que más confianza generaba tal vacilación en el ejército contrario y menos moral adquiría la propia tropa para enfrentar al campo opuesto.
Era así como se peleaban las grandes batallas de Ocaso en Nueva Éter.
Y aquella sería la mayor y más violenta de ellas en toda la historia de las civilizaciones.
—Tenemos que izar primero la bandera roja —dijo, incisiva, la capitana y campeona Bradamante en una tienda con otros líderes militares menores.
—No, debemos esperar a todos los que están marchando para nuestro lado —reviró el obeso coronel Athos Baxter, el único con rango más alto que la capitana en cuestión. En teoría, Bradamante estaría sujeta a la autoridad del coronel.
En la práctica, era ella quien comandaba aquella empalizada de guerra.
El razonamiento resultaba simple: Baxter era un soldado experimentado y uno de los guerreros más grandes que el reino de Mosquete había visto pelear, pero en Arzallum, era sólo un extranjero con el que a nadie le gustaba convivir. Había sido invitado por el rey Primo Branford para integrar el poder militar de Arzallum por su experiencia de guerra y para ocupar el liderazgo de los Caballeros de Helsing, los temidos Cazadores de Brujas.
Sin embargo, el genio arrogante y el ego inflado del antiguo mosquetero lo convertían en una persona insoportable para convivir con ella, y los soldados, cuando lo obedecían, lo hacían por mera obligación militar. Al percibir ese comportamiento, Anisio Branford trazó una nueva estrategia y promovió a Sabino von Fígaro, el consejero Blanco de la Sala Redonda del Gran Palacio y dueño de un carisma diez veces mayor que el del coronel, a general y comandante mayor de los nuevos Caballeros de Helsing.
Obviamente, Athos Baxter babeó como un perro rabioso con la decisión.
Con todo, Arzallum no podía prescindir de su experiencia en un momento como aquel. Y ya que los Caballeros de Helsing volvían a ser requeridos, para evitar mayores problemas Anisio Branford había enviado a Athos Baxter a la empalizada, lugar de guerra donde su autoridad, en teoría, sería mayor a la de la capitana Bradamante, y el ego del coronel se sentiría satisfecho momentáneamente, al dejar que Sabino trabajara sin mayores intervenciones.
Y así era, en teoría.
En la práctica, sin embargo, los hombres están acostumbrados a seguir a quienes los lideran en el campo de batalla.
Y el hoy obeso coronel Baxter incluso podía estar al frente de los ejércitos en las negociaciones entre comandantes militares que anteceden a los combates. Pero, a la hora de guerrear, era Bradamante la que estaría al frente blandiendo su espada. Y era a ella a quienes ellos entregarían sus corazones.
—Los hombres están asustados —dijo la capitana, con el temor que precede a lo inevitable—. Hace tiempo que Arzallum no entra en una guerra como esta.
—La mayoría de esos soldados son hombres experimentados. Y Arzallum ya ha enfrentado guerras de grandes proporciones.
—Con todo respeto, coronel, esta vez no nos enfrentamos a brujas.
Hubo un silencio tenso y el coronel miró a la capitana con expresión de pocos amigos.
El resto de los presentes en la sala eran soldados con rango de sargento, uniformados con insignias que lo demostraban y armaduras parcialmente colocadas, y que nada más eran los mejores de cada tropa, no necesariamente en el sentido de habilidades de guerra, sino en el concepto de liderazgo. Cuando uno de esos sargentos sobrevivía y probaba en una batalla —como aquella que vendría— que era capaz de unir ambas características, nacía entonces un capitán.
Había ocho sargentos en la sala. Ninguno tenía ganas de intervenir en la discusión si no era consultado.
—¿Cree que las brujas son menos peligrosas de lo que nos espera allá afuera, capitana?
Bradamante concentraba los ojos verdes en los ojos sombríos del coronel. Baxter parecía sentir, al mismo tiempo, un placer distorsionado y una leve incomodidad ante eso.
—No se enfrenta a las brujas con paredes de escudos.
—Las conversaciones en la cama, al oído, pueden rendir buenos frutos, ¿no?
Hubo otro silencio tenso. Aquello era una provocación. El hecho era que todos sabían que Bradamante se había enamorado de Ruggiero, el guerrero oriental de otro continente que había venido para enfrentar a Axel Branford en el Puño de Hierro, y que después de probar su valor como shinobi —los cazadores orientales de brujas— fue invitado por el rey Anisio Branford para convertirse en capitán de los Caballeros de Helsing.
La consagración del oriental como caballero y su promoción militar habían sido otorgadas en la misma ceremonia que había convertido a Sabino von Fígaro en general. Era obvio que Athos Baxter odiaba todos los nombres involucrados en su humillación pública de aquel día.
—Se aprende mucho escuchando en cualquier lugar, coronel.
—Entonces tal vez aprenda algo de lo que se diga en esta tienda, capitana —el coronel se apoyó en el respaldo con las manos en la nuca, proyectando la voluminosa barriga que estiraba el uniforme militar—. ¿O quizá le gustaría que eso también le fuera dicho al oído?
Bradamante trabó los dientes. Si aquel hombre hubiera sido de un rango al menos igual al de ella, ella ya estaría volteando la mesa patas arriba antes de que cualquier sargento se diera cuenta para impedirlo. Desde el inicio de su carrera siempre había tenido que lidiar con el mayor obstáculo: sobresalir en un mundo típicamente masculino en su condición de mujer. Se había ganado el respeto en la batalla, se había convertido en una capitana militar por mérito propio y se había vuelto la actual campeona de Arzallum en una prueba de guerreros. Pero el comentario del coronel era una forma de recordar que no importaba cuánto probara su valor. Siempre habría algún imbécil para recordarle su condición femenina. Es más: dónde creía él que las mujeres debían quedarse. Y para lo que deberían servir.
—Si alguien me susurra algo en el oído el día de hoy, coronel, será un suspiro de muerte.
El coronel continuó mirándola en la misma posición, con el cuerpo reclinado y las manos en la nuca, en apariencia confortable para un hombre en buena forma, pero en extremo incómoda para un barrigón.
—Sin embargo, si insiste en lo que afirma, entonces será el enemigo el que escuchará su suspiro, capitana.
—No, ellos lo escucharán cuando Brobdingnag ice esa bandera y nuestros hombres todavía necesiten embriagarse para marchar en su dirección.
El coronel lanzó una risa irónica. Encontraba gracioso que una mujer dijera «nuestros hombres», aunque el término en esa ocasión no diera margen a ningún doble sentido. Bradamante lo percibía. Pero lo ignoraba.
—He visto hombres amedrentados reunir valor para partir escobas y voltear calderos.
—Porque no sabían qué les esperaba. Y lucharon creyendo que eran superiores al enemigo.
—¿Y Arzallum no se dice superior a los otros reinos?
—No confunda a Arzallum con Minotaurus, coronel Baxter.
El coronel bufó y salió de su forzada posición. Lo que había sido dicho también era una provocación. Antes él había provocado a la capitana por el hecho de ser mujer. Bradamante ahora devolvía la provocación insinuando, de manera extremadamente sutil, que Baxter era un extranjero sin estatus definido en el ejército de esa nación.
Era difícil no darse cuenta de que los sargentos arzallinos controlaban la risa y se estremecían en silencio.
—Los arqueros de Arzallum son los mejores del mundo —era verdad, pero tratándose de largos arcos de batalla; si los animales contaran, entonces Minotaurus merecería el título—. Harán llover flechas que perforarán la pared de escudos enemiga, mientras la vanguardia de Arzallum la penetra y la rompe. Cuando la pared se rompa y el enemigo se disperse, nuestros caballeros los flanquearán y los aplastarán de una vez.
El coronel miró a los sargentos para verificar si alguno de ellos tenía una objeción. Nadie hizo comentario alguno. Pero Bradamante sí:
—Hay fallas en ese razonamiento.
—Muéstreme entonces, capitana —respondió el coronel, en un tono de voz a la vez desinteresado e irritado.
—No sabemos si las flechas romperán la pared de escudos de Brobdingnag para que nuestra vanguardia penetre —el énfasis era deliberado.
De vez en cuando Baxter dejaba escapar, como ya lo había hecho, frases como «la vanguardia de Arzallum», como si no luchara también por ese lado. Aquella era otra forma en extremo sutil de Bradamante de decirle al mosquetense que pretendía liderar una guerra que no era suya.
—No serán flechas rectas, sino flechas que entrarán en curva por encima de la pared.
—Aun así, dicen que la pared de escudos de Brobdingnag es diferente, que sus guerreros ni siquiera cargan escudos y que sus piezas ni siquiera poseen soportes que se acoplen a los brazos o se levanten durante un combate.
—Si así fuera, aún mejor que deban usar escudos sin soportes para defenderse de flechas que descienden en parábolas por encima de sus cabezas.
—No tanto. Esa estrategia exige que Arzallum abandone su propia pared para avanzar de manera temeraria sobre un enemigo, el cual tiene fama de pelear en confrontaciones directas. Nuestra vanguardia puede no ser competencia para semejante poder de destrucción, y no estoy contando con la posibilidad de un ventarrón típico de tierras como estas, el cual levantaría tierra y polvo, cegaría a los hombres y desviaría las flechas.
—Los soldados se encuentran entrenados para avanzar contra las paredes enemigas.
—Eso cuando los enemigos se comportan de manera tradicional y con una fuerza al menos aparentemente viable de ser combatida, no contra ejércitos de leyendas sombrías y seres que les parecen invencibles.
Bradamante sabía lo que decía. Bastaba recorrer el campamento humano para percibir que el inmenso campamento redondo de Brobdingnag, el cual crecía día tras día, sumado a las leyendas diseminadas no sólo por los hombres sino también por las conversaciones de tabernas escuchadas por las mujeres, llenaba de terror el corazón de aquellos soldados ante la proximidad del toque de los tambores que anunciaría el izamiento de la bandera roja.
—Haremos como el ejército de Stallia —dijo Baxter, y esta vez parecía tomar en serio aquella conversación—. Nuestra vanguardia avanzará sobre el ejército enemigo al mismo tiempo que las flechas corten el aire y lleven el pandemonio al enemigo.
—Eso, coronel, si es que otras flechas no están volando igualmente en dirección a nuestra propia pared de escudos.
—Brobdingnag no usa flechas.
—Pero Minotaurus sí.
De nuevo un silencio tenso.
—Nuestro ejército derrotará a los refuerzos de Minotaurus en condiciones iguales cuando los de Cáliz y Forte estén aquí —argumentó el coronel.
—Si es que tales refuerzos llegan. Y si es que son lo bastante relevantes o suficientes.
—¿Acaso teme que los reyes Segundo y Tercero no envíen a sus tropas, capitana?
—Si dependiera de ellos, estoy segura de que sí, coronel. Pero luchamos en una guerra de proporciones mundiales. Y temo que ellos mantengan a sus soldados demasiado ocupados protegiendo sus propias fronteras, lo bastante como para no luchar en otros campos de batalla.
—¡Aun así venceremos!
—¿Y si vienen Uruk y Rökk? ¿Y si sus ejércitos bestiales se colocan en el campo de batalla al lado de Minotaurus y de Brobdingnag, listos para flanquear nuestra pared de escudos?
Los sargentos se miraron y tragaron en seco. Ya sería difícil hacer que los hombres se enfrentaran a los gigantes sin franqueo, y lo sería aún más combatir a los gigantes al lado de los minotaurinos. Pensar en tal alianza explosiva, aumentada por seres bestiales, conocidos por devorar a los muertos en batalla, propiciaría que determinados soldados desertaran desde ya de la zona de guerra.
—Si Rökk viniera a este campo de batalla a luchar del lado enemigo, entonces Aragón peleará a nuestro lado.
Aragón y Rökk eran reinos enemigos jurados desde que el rey-bestia Wöo-r se había llevado a la futura esposa del rey Adamantino, la princesa Bella de Adamantino, y la mantuvo como su esclava hasta la actualidad. La triste balada que los bardos cantaban como «La bella y la bestia».
—Cierto, si Rökk viniera, Aragón probablemente nos apoyaría. Pero ¿si viniera Uruk? —preguntó la capitana.
Uruk poseía un ejército igualmente bestial y decían que lanzaba piedras en vez de flechas contra las paredes de escudos enemigas.
El coronel Baxter titubeó, reflexionó un poco y dijo, sinceramente:
—Entonces tendremos que convencer a alguien más de pelear a nuestro lado.
Se hizo el silencio. Y una tercera voz dijo:
—Tal vez venga Orión —se arriesgó por primera vez uno de los sargentos presentes.
—No —dijo el coronel Baxter—. Orión enfrentará a Gordio; el rey Branford todavía le prometió ayudarlo.
Bradamante lo sabía, pero esperaba que fuera sólo una de esas promesas que nadie espera cumplir en realidad. La preocupación estaba más que justificada, ya que cumplirla significaba menos soldados de Arzallum en ese campo de batalla. Los sargentos tragaron en seco ante esa posibilidad. De hecho, el rey Midas, el bendecido y maldecido con el toque de oro, en su ambición desenfrenada, desencadenó eventos que culminaron en el coma profundo de la reina Belluci de Orión, a la que a modo de burla llamaban «Bella Reina Durmiente». Desde entonces el rey Acosta dedicaba su vida a dos objetivos: despertar a su soberana y despojar a Midas de la corona de Gordio.
—¿Y si trajéramos a Tagwood? —preguntó otro sargento.
—Sería una solución. Pero eso tendría que ser entre monarcas y está más allá de nuestro rango como soldados —dijo, de manera honesta y bastante franca, la capitana.
—¿Entonces debemos intentar convencer a los hombres de seguir la estrategia del coronel Baxter? —insistió el primer sargento.
—Los soldados no tendrán el valor de abalanzarse sobre una pared de escudos en esas condiciones —afirmó Bradamante—. Aunque su pared fuera mermada por lluvias de flechas y atacáramos en conjunto con arqueros inspirados en Stallia, el ejército de Brobdingnag se abriría y después se cerraría de nuevo, aplastando a nuestros hombres.
El coronel Baxter rezongó para dejar en claro su descontento con la insistencia de que había fallas en su estrategia.
—¡El problema radica en que nosotros no contamos con una caballería importante! —enfatizó, irritado—. ¡Por eso no debemos izar aún la bandera roja!
—¡No! —insistió la capitana, igualmente descontenta—. ¡Con todo respeto, coronel, el problema está exclusivamente en convencer a los hombres de que se enfrenten a los gigantes!
—Y si siente semejante recelo, capitana, ¿por qué la prisa por izar la bandera roja?
—Porque sorprenderá al ejército enemigo, ya que nadie espera que otra nación se diga preparada primero que Brobdingnag. Y eso los hará creer que enfrentan a un ejército en extremo motivado y mucho más preparado de lo que esperaban.
—Diga el verdadero motivo por el que quiere izar la bandera, capitana —insistió el coronel, como si todo lo que Bradamante había dicho antes fueran bravatas.
—¡Quiero pelear ahora porque tal vez ellos aún no tengan suficientes provisiones o armas para todos los gigantes que participarán! ¡Quiero pelear ahora mientras ellos tal vez muestren alguna pequeña debilidad!
—No, en realidad usted quiere pelear contra Brobdingnag antes de que llegue Minotaurus.
Se hizo un silencio mórbido en aquella tienda. Algunos de los sargentos se mordían los labios inferiores y sudaban sin parar por motivos mucho más internos que externos.
—¿Usted cree que me equivoco al querer eso también? —preguntó la capitana, de nuevo de manera franca.
El coronel Baxter apoyó la quijada en las manos unidas, con los codos en la mesa. Su expresión se mantenía hermética.
Y entonces dijo:
—No.