

40
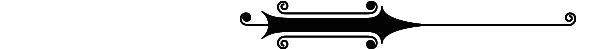
Los hermanos gemelos Andreos y Albarus Darin llegaron despavoridos al patio de una casa de familia, hoy en posesión de la Corona, que servía como escuela para determinadas lecciones prácticas dirigidas a aprendices de caballeros. Al llegar al patio ya había otros adolescentes de edades cercanas que también habían llegado corriendo. Todos habían escuchado el llamado del mentor a través de la corneta localizada en la casa de medio porte. Y por eso llegaban despavoridos.
Si nunca fuiste escudero probablemente no lo sepas, pero en aquella casa-escuela había una corneta que sólo era tocada en casos muy extremos. Sólo se usaba cuando las cosas estaban en verdad feas. Tocar aquella corneta significaba que todo aprendiz debía correr al patio a presentarse para el combate o, más sensato, para auxiliar a su señor. Así, decenas de escuderos corrían al lugar listos para ayudar a sus señores a vestirse y a armarse para la guerra, para recibir instrucciones de qué hacer en su periodo de ausencia o incluso para servir de testigos en duelos de honor que involucraran la honra de caballeros o de aquellos a quienes tales caballeros representaban.
Y esa tarde la corneta sonó. Para todos aquellos muchachos, por primera vez.
—¿Alguien… alguien…? —intentó decir Andreos, despavorido—. ¿Alguien sabe quién tocó la corneta?
—¡No! —respondió Max, uno de los jóvenes escuderos entre las decenas de presentes o que iban llegando, igualmente despavoridos—. Todos nuestros señores están en la guerra.
—Al menos los que tienen señores —comentó el joven Born.
Era un comentario ácido, pero verdadero. No todo aprendiz de caballero se convertía en escudero de verdad, pues no todos eran invitados para servir a un caballero real. La mayoría se mantenía a la espera de la preciada invitación. Para darse una idea, de los cincuenta muchachos que se aproximaban, sólo la mitad poseía un tutor real.
Born, el dueño del comentario, tenía uno. Luego entonces, sus palabras no eran un lamento, sino una vanagloria gratuita.
—¿Habrá sido algún gracioso? —preguntó Andreos, desconfiado.
—No lo creo —dijo su hermano Albarus—. No en tiempos de guerra. Tal vez alguien de la Guardia Real nos dará instrucciones sobre cómo procederemos mientras esperamos a nuestros tutores.
—O tal vez seamos llamados a la guerra, ¡quién sabe! —planteó la hipótesis el menor de los escuderos, Ian.
—¿Escuderos en la guerra? —comentó Andreos—. ¡Esa no sería una buena señal! Significaría que soldados mucho más experimentados que nosotros fueron diezmados en el campo de batalla y que nosotros sólo iríamos allá para morir de igual forma.
—Bueno, puede ser cualquiera de esas cosas —comentó el joven Jaú—. Pero eso todavía no responde a la pregunta de Andreos: a fin de cuentas, ¿quién tocó la corneta?
—Fui yo.
La voz atrajo las atenciones: era João Hanson.
—Todos tienen razón. Nuestros señores están en la guerra. Ustedes vinieron aquí para recibir instrucciones sobre cómo proceder e irán a la guerra. Pero la guerra no será en el campo de batalla de nuestros señores. ¡Pelearemos en Andreanne!
Todos se miraron boquiabiertos. Y confundidos.
—¿Y quién nos liderará? —preguntó Albarus.
—Yo.
Por su mirada, el adolescente hablaba muy en serio.