

30
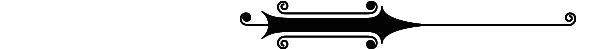
Había dos prisiones en Andreanne. Una era la temida Jaula, a donde enviaban a los peores tipos o a aquellos que debían revelar informaciones que no relatarían de manera amigable. La otra era Invierno, el pabellón donde siempre hacía frío. Feliz o infelizmente, Ariane había sido enviada a la segunda. La adolescente fue escoltada por dos soldados en un carruaje rectangular con rejas, ante la población que la contemplaba.
La noticia llegó con rapidez a Anna y a Golbez Narin, pues las malas noticias viajan en alas de grifos, y ellos entraron despavoridos en la prisión real tras dos horas en una carreta alquilada, hablando de manera explosiva sin una línea de razonamiento que pudiera ser considerada como tal.
Los soldados explicaron que la prisionera no podía recibir visitas aún y los padres parecieron enloquecer más con semejante situación. Fue cuando madame Viotti se acercó a la pareja, con respiraciones entrecortadas:
—Ella no sabía lo que hacía —dijo, con la mirada de quien ha llorado—. Intentó explicarle a la reina, pero todavía no controla por completo cuanto es capaz de hacer.
Golbez Narin, al observar mejor a la sacerdotisa, perdió el equilibrio de inmediato.
—¡Tú! Tú eres la mujer que anda seduciendo a mi hija para que asista a obras de teatro sobre brujería, ceremonias profanas y a saber qué más, ¿o no?
Anna, una iniciada que conocía a su marido y su ignorancia en cuanto a la magia y a lo desconocido en general, lo jaló por la camisa.
—Golbez.
El marido se zafó de la mujer como si no existiera y siguió caminando, colérico, hacia madame Viotti, señalándola con el índice.
—¡Deberías haber sido quemada en plaza pública ese día! —vociferó Golbez, desequilibrado; se refería al día en que Viotti había sido condenada a muerte por el fallecido rey Primo Branford y había escapado en el último momento gracias a la intervención de Ariane y Axel Branford—. Tú ni siquiera eres un ser humano.
Anna seguía intentando jalar a su marido conforme se aproximaba, mientras que madame Viotti permanecía en silencio.
—¡La culpa de que ella esté aquí es tuya! ¿Me escuchas, maldita bruja? ¡La culpa de que mi pequeña esté aquí es sólo tuya! ¡No sé qué hiciste ni cómo te metiste en su cabeza, pero si alguien debería ocupar una celda en este lugar eres tú!
Madame Viotti bajó la cabeza y susurró:
—Yo sé.
—¡Golbez! —gritó Anna, antes de que el marido golpeara a la sacerdotisa.
Los soldados, alertados por el grito, corrieron al zaguán y apartaron al hombre de la señora.
—¡Y juro que si estuviéramos fuera de esta prisión yo mismo te mataría! ¡Yo mismo! ¿Me escuchas, bruja inmunda? Te prometo que, si un día, un solo y maldito día, sé que te acercaste de nuevo a mi hija, yo mismo te quemaré, maldita hija de…
Anna Narin, desesperada y sollozando horrores, se fue apartando con su marido, haciendo gestos a madame Viotti para que lo perdonara. Al fondo, la sacerdotisa le devolvió una mirada de comprensión. Porque en verdad lo hacía.
«¡La culpa de que ella esté aquí es tuya!».
Madame Viotti se apoyó en la pared y de nuevo se soltó a llorar.