

16
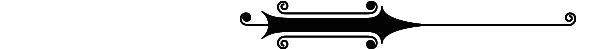
Los soldados de Arzallum se posicionaron en el campo de batalla de manera temblorosa. Armados y equipados, algunos miraban en forma extraña a una especie de máscara de médicos que habían sido obligados a llevar, pero de la que nadie entendía su función.
—¿Está segura de que debemos llevar esto a la guerra? —preguntó uno de los sargentos a la capitana.
—Nosotros, los soldados, debemos partir siempre del principio de que nuestro rey sabe lo que hace.
La mitad de aquellos hombres se sentía ligeramente embriagada, y tal vez yo mismo esté siendo demasiado modesto en esa proporción. No es posible culpar a un hombre en esa situación, cuando parecía marchar hacia una muerte cierta. Es un hecho que por lo común no es así como los bardos cantan este tipo de canciones, en las cuales los héroes virtuosos caminan de manera imponente en dirección a sus enemigos, con la certeza de la victoria o preparados para la muerte. Sólo que los bardos hacen cuanto sea necesario para que las historias suenen más interesantes, aunque hasta ellos sepan cómo es la cruda realidad que envuelve una zona de guerra. Antes de que te acuerdes de la guerra que los bardos suelen narrar, un buen consejo: olvida lo que cantan. Pueden ser interesantes historias de caballeros de brillantes armaduras rescatando princesas sin despeinarse ni un pelo, pero, en la práctica, el encanto se encuentra muy lejos de un escenario de combate.
Primero que nada, los soldados apestan. Se percibe un fuerte olor a sudor y a suciedad, sobre todo después de que las partes metálicas son acopladas. Se huele el tufo a alcohol proyectado como una flecha. El hedor a orina de quienes no consiguen controlar el sistema nervioso, por no mencionar el de quienes no controlan sus intestinos. Tal es el olor de una pared de escudos. Los hombres oran, temen y lloran. Y el mundo, y todo propósito que haga sentido en el mundo, se olvida, pues de lo contrario no habría batallas. O al menos toda batalla sería la última.
—Lanceros al frente, mercenarios atrás, arqueros a sus puestos —gritó la capitana Bradamante a los oficiales de mayor rango.
Los lanceros marcharon al frente con los escudos próximos, hasta el punto donde deseaba su capitana. Entonces se escuchó el estruendo provocado por el sonido de esos escudos, encajándose unos en otros, de manera que un hombre protegiera al compañero de al lado, mientras utilizaba la lanza en el otro, con la confianza de que sería igualmente protegido por el siguiente. Todavía no había caballeros en los ejércitos unidos comandados por Arzallum. Se veían pocos caballos en la empalizada humana, y los caballeros de verdad serían los últimos en llegar, pues eran los que más costaban en una zona de guerra. Si alimentar caballeros ya era trabajoso y caro, imagina a los caballos de guerra, sin contar el olor aún más nauseabundo que traían y aportaban al campamento, a causa de las deyecciones que atraían a las moscas y los cabellos maltratados que acumulaban piojos y costras de suciedad. Además, como ya se ha dicho, Bradamante no podía esperarlos.
Arzallum no podía esperarlos.
Para tener una idea de las diferencias en cuanto a la importancia de la victoria de aquella guerra para los tres reinos, bastaba observar el compromiso de cada monarca ante la situación. El rey Tercero y el rey Segundo no estarían en aquel campo de batalla al lado de sus consejeros, con grandes mapas extendidos en mesas extensas, y en la presencia de mensajeros y capitanes que anduvieran por los campos de batalla.
El rey Anisio Branford estaría allí en persona.
—Cuando estemos frente a los líderes de Brobdingnag, ¿recordará la capitana quién ejerce el verdadero mando aquí?
El caballo de pelo bien cuidado y manchas oscuras que evocaban dibujos infantiles y soportaba al robusto coronel Baxter se aproximó a la yegua blanca de Bradamante. Para la joven comandante, el mundo no pareció mejor por eso.
—Estoy consciente, coronel, de que usted hará los honores y el intercambio de ofensas ante los líderes gigantes.
—¿Yo lo haré?
—Sí, usted, coronel.
—¿Porque soy el líder de este campamento?
Bradamante suspiró. Adoraba su función, pero detestaba la parte de lidiar con personas como aquella, que cobraban un alto precio de cinismo a cambio de pocos momentos de quietud.
—Señor, le pido disculpas si, en algún momento, parecí dudar de sus capacidades de mando o querer burlar su autoridad. Mi intención nunca fue la de crear una riña o disputa de mando, sino evitar que la unión de este ejército se despedace con la confianza de nuestros hombres, antes de que la cercana desesperación los domine como lo hace en este momento.
El coronel quedó en silencio, como para formarse la certeza de que Bradamante había terminado con el discurso de disculpa. Como la capitana no dijo más, y aunque resultara incómodo el silencio de las palabras que deberían proferirse, pero que jamás se dirían, el coronel concluyó:
—No se preocupe, capitana —dijo, aún de manera pausada—. Le daré la perfecta oportunidad de demostrar sus propias capacidades y aumentar la confianza de este ejército.
El coronel sonrió y avanzó un poco con el corcel. A Bradamante no le gustó ni un poco lo que fuera que yaciera detrás de aquella sonrisa.
—¡Pared de escudos, pared de escudos! —volvió a gritar, mientras lanzaba su yegua al galope y recorría la primera hilera de punta a punta.
Parados y conectados por una línea compuesta y reforzada por la misma tensión que precede a la muerte, hombres sudorosos, temblorosos, embriagados y temerosos, compartían aquella pared. Se trataba de un muro que establecía diversas hileras de manera competente, y de hileras lo bastante densas para hacer temblar a un enemigo humano. Al menos a uno humano.
Los comandantes de rangos menores que el de la capitana ayudaban a organizar a los tres mil quinientos lanceros que iban al frente. Todos miraban de vez en cuando al horizonte vacío, imaginando a los otros mil quinientos lanceros que vendrían a reforzarlos. Sin embargo, el horizonte, fuera lo que fuera que supiera, no compartía las mismas voluntades de aquellos dispuestos a sangrar por motivaciones distintas.
Los mercenarios se colocaban detrás de esa pared. Su función consistía en reforzar la retaguardia, en caso de que el enemigo intentara flanquear la pared de los lanceros. La mayoría de aquellos hombres era hábil con hachas y cuchillos, pero sólo había golpeado árboles y sacado la carne de animales abatidos, y eso en nada se comparaba a dar una estocada a un hombre vivo que clamaba por su sangre. Si lanceros más o menos experimentados temblaban a la espera de la llegada de un ejército cantado como una maldición de semidioses, aquellos hombres desentrenados se mostraban como verdaderos niños a punto de desistir, estimulados por sus padres a no soltarlo todo y salir corriendo con el llanto del alma avergonzada. Algunos de aquellos dos mil hombres eran ex prisioneros que habían cambiado el encierro por el campo de batalla. Algunos eran soldados jubilados que habían vivido lo suficiente para estar en una batalla de verdad, otra vez. Algunos ya habían matado, y más de una vez. Algunos habían matado a hombres; algunos habían abatido a animales y consideraban que la situación sería parecida, aunque olvidaban que no eran sólo hombres los que debían combatir. No era de esa manera el ejército que un líder militar soñaría tener bajo su mando cuando el mundo profería gritos de muerte.
Sin embargo, era aquello que la Soberanía, nombre con que se conocía ahora a la unión de reinos en aquel campo de batalla, poseía en aquel momento. Y cuando se está dispuesto a perderlo todo, todo cuando se posee resulta valioso.
Detrás de los mercenarios, imponentes y alineados como una pintura, se apostaban los arqueros. Sumaban mil. Hablaban poco y no lloraban ni sonreían. Parecían hablar con la mirada o por medio de movimientos lentos con la cabeza. Como se ubicaban tras la hilera de mercenarios, el grupo funcionaba como una especie de perros guardianes para posibles desertores. De hecho, de vez en cuando algún leñador o carnicero pensaba en la familia que no vería más o en el descubrimiento del valor de la propia vida, ahora que estaban tan cerca de la inexistencia, y pensaban en correr lejos del ejército del cual debían formar parte. Sin embargo, bastaba con mirar atrás para que su mirada involuntariamente se encontrara en destructiva colisión con la de arqueros fríos, los cuales mostraban más frialdad que un hombre con la lanza, por ser la clase más apartada del enemigo y por lo común la última en morir. Ese encuentro de miradas, de manera silenciosa, acallaba los corazones, pues en esa hora los arqueros movían las cabezas con lentitud de un lado al otro, en un gesto negativo que decía mucho en la expresión. Una expresión silenciosa que advertía al mercenario inseguro que, si al menos se atreviera, una flecha lo ahogaría en su propia sangre al traspasar su cuello antes siquiera de que alcanzara los doscientos metros de carrera. Así que, ante semejante opción, restaba seguir de pie y pelear, pues tal vez en la pelea se viviera.
Fue así como la alianza conocida como la Soberanía esperó.
Y entonces, una vez pasado el tiempo necesario, pero que ningún soldado deseaba que transcurriera, se escucharon los tambores explotando en ecos estruendosos y rítmicos como el sonido del fin del mundo. Y se escucharon las cornetas. Y se escuchó la marcha.
La primera impresión que se recibía cuando los primeros de ellos surgieron en el horizonte era de un espejismo. El calor provocaba una visión turbia, que se balanceaba como si fuera un reflejo en un lago agitado. Y poco a poco ese reflejo crecía y crecía y crecía. Por más que la imagen que se aproximaba se fuera volviendo menos turbia, y por más que el calor comenzara de repente a no ser ya el principal enemigo, la impresión que tenía un hombre temeroso que atestiguaba la llegada era que aquello aún era un espejismo.
Eran centenares y centenares y centenares. Cinco mil aberraciones que no deberían existir y, de hacerlo, no deberían estar del lado enemigo. Usaban vestimentas primitivas y grotescas, cubiertas de pieles de animales de las cuales no se habían tomado el trabajo ni siquiera de lavar la sangre. Muchos usaban yelmos con cuernos de animales desconocidos, de un diámetro tan grande que parecían bacías. En el cuerpo llevaban pieles gruesas como armadura, y a veces un pectoral de cuero por debajo de la capa de piel. Y nada más. Marchaban de manera desordenada, como si el desorden al caminar demostrara lo que traían al campo de batalla.
Destrucción.
Al frente de la masa de hombres, que variaban entre los tres y los cinco metros de altura y no pesaban menos de cien kilos, estaba Polifemo, horrendo entre los horrendos. Con el inmenso ojo que le abarcaba la frente, traía marcas con símbolos tribales alrededor de las mejillas, collares con dientes del tamaño de dedos en el cuello, pendientes a lo largo de la extensión de la oreja y una piel gruesa de un animal de color gris. Como si semejante figura no fuera lo bastante aterradora, una maldita púa le atravesaba la mandíbula pasando por debajo de la lengua, para transmitir con claridad al enemigo la filosofía de un ser al que no le importaba el dolor. En las manos llevaba el estandarte de Brobdingnag, con un cráneo que podría haber pertenecido a un gigante pequeño o a un humano grande y gordo.
La visión era de una horda de seres expulsados de malos pensamientos que cobrara forma y danzara en medio del calor de las tierras muertas, como si el caos tuviera sentido. No había caballos ni otro tipo de animal. Andaban a pie, y lo hacían rápido, con lo que daban la impresión a un humano de que corrían, y tal vez en realidad lo hicieran. Los que cargaban cadenas las arrastraban por el suelo, y el sonido de aquellas serpientes de metal esparciéndose por el campo de batalla provocaba taquicardias próximas a un colapso nervioso. Pero las cadenas no eran el peor sonido que los soldados humanos escucharían. Pues fue sólo cuando los ejércitos estaban próximos, y sólo entonces, cuando el ejército de la Soberanía percibió que no había tambores acompañando el caminar del enemigo. Los sonidos rítmicos que anunciaban el fin del mundo no eran producidos por instrumentos temblorosos, de tenor intranquilo.
Eran producidos por los pasos de la carrera de los inmensos guerreros de Brobdingnag.
Los hombres comenzaron a orinarse en los pantalones y a dejar de escuchar su propia respiración cuando se dieron cuenta de que no vivirían un día más para contar la inminente batalla. Había allí seis mil quinientos hombres contra cinco mil gigantes, y ninguno de los primeros parecía considerar eso una ventaja ante aquella visión de demonios desordenados que cobraban vida para iniciar un festín de sangre.
Encima de su yegua, la capitana Bradamante intentó disimular el pavor que aquella visión le causaba, mas no lo consiguió. Por eso se bajó el yelmo, que la dejó con un rostro metálico inexpresivo, si bien en su fuero interno ni siquiera ella tenía la certeza de que sería capaz de inspirar a sus hombres a luchar como si el enemigo fuera un igual y la pelea resultara justa.
En el horizonte no se veían lanceros ni reyes ni aliados. Aquellos soldados estaban solos, y la mayoría ya comenzaba a distinguir a la pelirroja andrajosa caminando por el suelo árido de las Tierras Muertas.
La Banshee había llegado.