

15
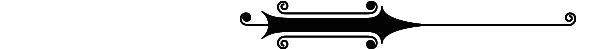
La reina Blanca Corazón de Nieve estaba en el Salón Real del Gran Palacio. Se sentía agitada. El rey Anisio Branford había partido en los artefactos de los gnomos para los campos de batalla, de donde tendría un regreso incierto. Le había prohibido acompañarlo. Blanca no quería obedecer el deseo de su marido, pero él tenía razón cuando decía que esta vez era necesario que hubiera una autoridad en el Gran Palacio. En una guerra de tales proporciones podrían llegar noticias urgentes, los tratados podían ser violados, habría que tomar decisiones, los recursos tendrían que ser divididos y enviados, y quien viniera al Gran Palacio debía encontrar un punto de referencia en momentos de locura.
Además, estaba el otro argumento a favor de la simpatía y la popularidad, equivalentemente inversas a la importancia. En realidad nadie sabía cuánto tiempo duraría aquella Primera Guerra Mundial, y mantener un ejército en una frontera como Arzallum exigiría un costo altísimo a aquel reino, costo que repercutiría en la población. En la práctica eso significaba aumento de impuestos, racionamiento de alimentos y oraciones a los muertos: exactamente todo lo que un rey debe hacer para disminuir su popularidad e incitar revueltas de sus súbditos. En vista de eso, sólo había una forma de que el rey saliera menos dañado de una situación tan destructiva.
Su reino debía ganar la guerra.
La reina Blanca se mantenía en todo momento al lado del tesorero real, analizando la discrepancia entre los costos y los impuestos recolectados, que involucraban cuero, sal, granos y lana virgen, simulando variaciones para equilibrar esas cuentas y decidiendo qué enviar, a quién enviar y cómo enviar recursos, provisiones y pertrechos a las tropas permanentemente estacionadas para enfrentar a Brobdingnag. Todo debía pensarse muy bien: el Gran Palacio nunca podía quedar desprotegido y, al mismo tiempo, no sería inteligente quitarle un buen guerrero a la empalizada de guerra. Por otro lado, dejar al Gran Palacio en manos de los menos experimentados tampoco era una opción.
Los Caballeros de Helsing se hallaban en una misión y cada día Andreanne parecía mucho más una ciudad de zombis, donde sus habitantes actuaban y vivían más por un instinto que les recordaba lo que debían hacer, que por la conciencia propia de un ser humano que cumple con sus obligaciones porque comprende el hecho o el placer que este le causa.
—Su majestad, con todo respeto, será preciso reducir la cantidad de provisiones que se pretende enviar a las tropas.
—¿Por qué, tesorero?
—Porque no existen suficientes medios de transporte. Las caravanas ya están abarrotadas.
—Entonces ordena que se construyan más carretas.
—Pero, su majestad, los leñadores están sobrecargados de trabajo. Muchos de ellos se ofrecieron como voluntarios para ingresar como mercenarios al frente de batalla de Arzallum, lo cual disminuyó la mano de obra.
—Y si la mano de obra de Andreanne disminuyó, y si aumentaron las filas de mercenarios de Arzallum en la empalizada, esos son dos motivos más para que esas provisiones sean mucho más necesarias allá, donde los heridos agonizan, que aquí, donde hemos perdido el hambre con la espera.
—Pero, su majestad…
—Tesorero —y el señor flaquito, de ojos grandes y cabellos blancos, sintió el tono de comando en la voz de la monarca—. No te estoy pidiendo tu opinión en este caso. Te estoy ordenando que esas provisiones se envíen a los soldados de Arzallum en la empalizada del campo de batalla.
El tesorero asintió.
—Sí, su majestad.
—Si no existen más hombres suficientes para tirar árboles, que llamen a sus mujeres para que ayuden. ¡Yo misma aprendería a usar un hacha si con eso ayudara a mi marido! Si no hay madera suficiente para construir nuevas carretas, que derrumben casas sin dueño y que hagan que los carpinteros dupliquen sus jornadas. ¡Además, explica a esos hombres que tienen sólo una jornada de trabajo, y explica a las mujeres lo que ocurrirá con sus cuerpos y su decencia si Arzallum pierde la guerra y Minotaurus llega hasta acá!
—Sí, su majestad.
—Quiero el toque de queda de los niños en el momento en que la luz comience a dar paso a la noche. Quiero que de la noche a la madrugada el único sonido que se escuche en toda la ciudad de Andreanne sea el de hombres y mujeres trabajando en pro de la guerra que ganaremos.
—Sí, su majestad.
—Quiero que las palomas mensajeras vuelen por Arzallum y lleven esas noticias. Quiero que convoques a los bardos al campo de batalla.
—¿«Bardos», su majestad? —el tesorero se asustó en medio de todo lo que anotaba de la forma más rápida que podía, con la pluma y con letra ilegible para quien no fuera él mismo.
—Sí, envíalos a los campos de batalla y haz que los escritores realicen crónicas sobre las batallas con sus mejores versos, y que los trovadores entonen cánticos con sus mejores letras, y que los contadores de historias vuelvan y las narren vigorosamente con su mejor aliento en las tabernas más populares. Si no sirven para empuñar una espada, que sirvan a la bandera con la pluma. Así es como una victoria no se olvida.
—Sí, su majestad.
Era difícil, por más que la vida de aquel tesorero estuviera en desgracia, negar la atracción y la fascinación que una figura de mando como aquella ejercía, aún más en un mundo con una historia de reyes fuertes pero reinas sumisas.
—Quedas liberado por el momento, tesorero.
—A su disposición, su majestad.
Y el señor flaquito salió con la mirada naturalmente desorbitada, mientras, al fondo, Blanca Corazón de Nieve se sentaba en el trono destinado a los reyes y apoyaba la cara en las dos manos, con los codos doblados en los brazos de la silla. Sentía el mundo pesándole en las espaldas, como sentían los reyes que allí se sentaban, y merecía sentirse así.
—Majestad.
La voz provenía de un soldado inexperto, que cumplía el papel de la figura que anunciaba los visitantes a un rey. El tono con que se dirigió a su reina era mucho menos ceremonioso de lo que debería ser, pero el pobre muchacho sudaba como en su época de aprendiz y a la reina no le importó que sonara superfluo en aquel tenso momento.
—¿Qué pasa, soldado? —dijo ella, entre una exhalación pesada.
—Su majestad, hay dos mujeres visitantes que solicitan una audiencia.
La reina levantó la cabeza y se extrañó.
—¿Dos visitantes mujeres?
—Sí, su majestad. ¡Una de ellas afirma que es persona de confianza del consejero y general Sabino von Fígaro!
Blanca modificó su posición en el trono.
—¿Esa confianza fue ratificada?
—¡Sí, su majestad! Algunos soldados más experimentados confirmaron que la han visto en compañía del general Sabino von Fígaro incluso en momentos íntimos, como al compartir butacas en la Majestad.
Blanca se rascó bajo la quijada, curiosa, y ordenó:
—Anuncia a las visitantes, guardia.
El guardia se colocó en posición, y dijo con la voz más potente que pudo producir, claramente incómodo con los títulos que le fueron presentados por las visitantes:
—Su majestad, la sacerdotisa Lenora Viotti y su aprendiz Ariane Narin.
Madame Viotti y Ariane entraron al salón del Gran Palacio. En el momento en que aquellas tres mujeres se miraron por primera vez, supieron que estaban a punto de participar en una parte de la historia del mundo.