

7
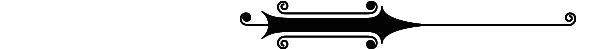
Nunca Jamás. El reino élfico. La «tierra que nadie ve».
Existen pocos, muy pocos lugares por los que un hombre aceptaría dejar su condición de hombre simplemente para ganar el derecho a conocer.
Aquel era uno de ellos.
Axel Branford salió de la colmena-dormitorio y tuvo una visión general del lugar donde se encontraba. El corazón le latió distinto y no porque estuviera nervioso sino porque se encontraba en éxtasis. Lo que veía era una escena que no podría ser pintada en cuadros ni representada en los escenarios de los teatros más grandiosos. Una fracción de ella, tal vez. Pero aquello que veía y aquello que sentía sólo era posible en la imaginación de semidioses. Y en ningún otro lugar.
Había verde y había azul. Era una isla. Había mar por todos lados y árboles por toda la tierra. Al fondo se escuchaba el barullo de pequeñas olas que no parecían romper en orlas, sino lamer la arena con la alegría de un perro por su dueño. Había sol, pero la luz que reflejaba el mundo era como un reflector que iluminara un espectáculo. El olor era comparable al de excéntricas fragancias humanas, provenientes de exóticas plantas de oriente.
Era posible jurar que el olor venía del mar.
Los árboles danzaban al viento como admiradores en un anfiteatro y no había huellas en la arena ni cuando alguien caminaba sobre ella. Las construcciones eran monumentales y espaciosas. Había bastante espacio dentro de ellas y entre ellas. Desde donde estaba Axel notaba que los árboles y la arena se destacaban entre aquellos dormitorios que recordaban colmenas, y había muchos de ellos. Era fácil percibir que ese era el lugar destinado al pueblo mohicano, ya fuera un destino libre o impuesto.
Mas no del otro lado. Del otro lado, el élfico, que ocupaba por lo menos setenta por ciento de aquella isla, las construcciones eran distintas.
Era obvio que se trataba de moradas, pero no como las casas a que los humanos estaban acostumbrados. Se trataba de moradas que se extendían por los inmensos árboles, cuyos troncos medían en su mayoría por lo menos diez o doce metros de altura. No poseían ángulos rectangulares, sino redondeados. La madera de la que estaban hechas no era la misma que los humanos conocían, y parecía más «flexible», si eso fuera posible para algún tipo de madera ya imaginada. El hecho era que las construcciones se diseñaban alrededor de los troncos fuertes y se prendían a ellos por medio de inmensos tubos verdes que salían de orificios y entraban por los troncos. Axel estaba lejos y creyó que era una ilusión óptica.
Pero, desde lejos, podía jurar que los tubos verdes respiraban.
Había estatuas de los cuerpos y los bustos de semidioses poderosos. Había fuentes que lanzaban con fuerza el agua del mar hacia lo alto, como un chafariz, por medio de varios surtidores. Los niños cerraban los ojos y abrían los brazos debajo de los chorros, como si aquella agua de mar estuviera fluidificada por hadas o bendecida por santos.
Y había más. Lo más fantástico. El espectáculo.
Axel veía los «vuelos». Por todos lados, cruzando arenas, mares, estatuas, fuentes y construcciones, danzando como sombras por todo el territorio, ellos subían y bajaban, ligeros y espléndidos como pájaros humanos que disfrutaran de lo magnánimo, flotando como llevados por el viento, mientras cortaban los cielos a centenares.
Sólo entonces el príncipe humano percibió que los niños, en realidad, no eran niños.
«¿Y dónde están los elfos adultos?».
Eran ellos.
«No existen elfos adultos».
Eran los elfos de Nueva Éter.
Maldecidos o bendecidos en cuerpos infantiles, aquellas maravillas fantásticas danzaban dueñas de un cielo intenso. Mirarlos cruzar el aire de esa manera dejaba el cuerpo estático y la mente limpia. Pues, la dejaba pura. El corazón no latía: repicaba. Y el mundo se volvía por entero fantástico. Y sólo eso. Axel Terra Branford estaba siendo escoltado, pero más parecía un niño que vivía la intensidad del descubrimiento del mundo o de un mundo completamente distinto y curioso para él.
Para llevarlo adondequiera que quisieran llevarlo, trajeron un vehículo que tampoco había visto antes. Se trataba de una plancha, muy próxima al suelo, suspendida por un mecanismo de esquíes que parecía flexible y se adaptaba a las dificultades del terreno que necesitara recorrer. Subiendo en vertical había un asta de soporte, acaso para ayudar al equilibrio. No tenía conductor y el príncipe se dio cuenta por qué.
Al frente del vehículo, atados a ellos, estaban dos seres que él jamás imaginó que existieran.
—¿Qué son esos? —preguntó al mohicano más próximo, todavía en erdim, con fascinación en el semblante e inquietud en el corazón.
—Tigreses.
Eran dos, inmensos. Parecían en extremo salvajes y, al mismo tiempo, perfectamente domesticados, en la medida en que animales como aquellos podían recibir tal estatus. Ambos parecían tigres, es verdad, pero sus colores eran diferentes. Sus ojos parecían del tipo felino, almendrados y con pupilas que cambiaban de color ocupando buena parte del mecanismo óptico. El pelaje no resultaba excesivo y el cuerpo tendía a ser espigado, pero recordaban a dos panteras del tamaño de un poni. Sin embargo, eran dos panteras-tigres robustas, fuertes y aterradoras; sólo con mirar aquellas patas con garras afiladas ya parecía sentirse el sufrimiento antes del combate.
Sin embargo, lo más interesante eran las marcas.
El primero tenía la piel morada y manchas blancas que se extendían tendiendo a lo redondeado, las cuales nacían alrededor de los ojos y descendían por el pecho y las costillas. El segundo tenía la piel verde y marcas con tendencias triangulares que nacían en la nuca y descendían por el lomo.
Así como sus señores mohicanos, era como si a los animales les gustaran aquellas marcas y las exhibieran con orgullo.
—¿Puedo tocarlos? —preguntó el príncipe.
—Sólo si les gusta tu olor.
Axel titubeó.
—¿Y cómo puedo saberlo?
—Arriesgándote.
El príncipe de Arzallum lo pensó un poco y optó por sólo subirse a la plancha. El mohicano que lo escoltaba hizo lo mismo y tomó una rienda que lo ligaba a los dos tigreses.
Axel olvidó un poco a los dos seres fantásticos y buscó en los cielos, preocupado. El indio se dio cuenta.
—¿La buscas a ella?
—¿La viste? —preguntó el príncipe, sorprendido.
—Sí. Está en el palacio, bien cuidada por las «señoras».
El término era interesante. Axel «forzó» un pensamiento que generó un sentimiento en él. Sintió que en verdad Tuhanny estaba bien. Pero aún no comprendía del todo la situación en un tema específico:
—¿Y cómo la convencieron para ir allá sin mí?
—Nadie la convenció.
—¿Entonces?
—Sólo se le dio la opción de elegir —dijo el indio, como si aquello fuera la cosa más obvia del mundo.
Antes de que Axel preguntara algo más, la rienda fue sacudida y los tigreses comenzaron a correr como locos. El príncipe abrió mucho los ojos y se sujetó con fuerza del soporte vertical antes de caer para atrás. Sintió en el rostro la brisa fuerte. Y siguió con el corazón inquieto mientras aquellos dos salían disparados, alucinados, en una carrera por el camino de arena.
Conforme la plancha iba derrapando demasiado, el mecanismo inferior de esquíes también se deslizaba para un lado y otro, y al principio aquello resultaba en extremo incómodo. Al menos para el príncipe. El maldito mohicano torcía el cuerpo conforme a las curvas y bailaba por la arena, como si él y aquellos corredores felinos hicieran aquello todos los días con una dedicación religiosa y casi deportiva.
Entonces la playa acabó y la pista pasó a ser de tierra. Aun así aquella plancha dio un salto en una elevación que separaba el camino de arena del de tierra y siguió deslizándose como si no hubiera diferencia alguna. Axel, sin embargo…
—¡Aaahhh!
El indio mohicano jaló las riendas de manera que los tigreses se pusieran en dos patas y frenaran de manera abrupta. Axel, mientras tanto, ya había caído mucho antes y estaba tumbado como una vieja señora que hubiera rodado por las escaleras.
El mohicano lo miró con una expresión de disgusto.
—¡Eh!, es mi primera vez, ¿está bien? —dijo el príncipe, limpiándose la tierra de las rodillas despellejadas—. ¡Quiero verte disputar tu primera ronda de boxing para ver si crees que resulta así de fácil!
El príncipe iba a levantarse cuando se impresionó otra vez. De los cielos, descendiendo con la ligereza de una hoja suelta al viento, un elfo se posó ante él, sonriendo, bueno, como un niño.
Y al fin el príncipe observó a uno de esos muy de cerca.
La altura no debía rebasar un metro. Los ojos incluso tenían pupilas, pero el interior de las mismas era del color del fondo del iris. Lo que diferenciaba a una del otro era la tonalidad. En el caso de aquel pequeño elfo, el color era gris.
Pero, entre todo, y mira que había material para eso, la mayor diferencia eran las orejas.
Las orejas de aquel pequeño ser crecían con un detalle notable: hacia abajo. Comparadas con una oreja humana, la parte superior estaba pegada al cráneo, sin un diseño circular. Y la parte de abajo, donde cualquiera de nosotros se pondría un arete, se estiraba en diagonal hacia atrás.
—¿Estás bien, extranjero? —preguntó el elfo, sacando a Axel del trance en que estaba.
—Yo…
—¿Necesitas alguna curación?
—No, creo que…
—Ya te dislocaste el hombro una vez, ¿no?
Axel se congeló.
—¿Tú estabas ahí?
Iba a decir que el elfo frunció las cejas, pero sería mentira, pues aquellas no eran cejas. En realidad, ni siquiera tenía cejas. Bueno, el elfo hizo una expresión de incomprensión.
—¿Cómo?
—¿Tú estabas ahí? ¿En la final del torneo de pugilismo?
—No, no tengo idea de cómo adquiriste la lesión. Sólo sé que te lastimaste.
—¿Puedes saberlo sin haber visto la lucha? —Axel casi tartamudeaba—. ¿Al menos hablaste con alguien de Arzallum?
—Nunca salimos de Nunca Jamás.
—¿Entonces cómo…?
—Sólo puedo ver. Como puedo ver que ya te fracturaste el tobillo una vez.
Era verdad: a los doce años, al caer del caballo.
—Y te fracturaste las costillas, te despellejaste los dedos, te rompiste tendones.
Lesiones de la práctica de pugilismo.
—Incluso sufriste una perforación a la altura del riñón.
Una cuchillada de Jamil Corazón de Cocodrilo, el pirata que lanzó desde lo alto de la catedral de la Sagrada Creación.
—Elfo, ¿cómo puedes saber semejantes detalles?
—Yo veo.
Y algo brilló en los ojos de aquel elfo, al punto de que Axel comprendió.
—¿Ustedes ven… a través del cuerpo? —preguntó el príncipe.
El elfo asintió.
—Nosotros los elfos podemos ver el cuerpo físico. Las elfas ven el cuerpo emocional.
—Pero describiste lesiones que sucedieron años atrás —la frase casi era un susurro.
—Si raspas una superficie, puedes lustrarla y pintarla para que su apariencia vuelva a quedar lo mejor posible. Pero el raspón seguirá ahí.
Axel era todo fascinación. Y deslumbramiento. El indio mohicano se aproximó.
—Tengo que conducirte. La princesa espera.
—¿Entonces él es el enviado? —preguntó el pequeño.
—Yo sólo cumplo órdenes —respondió el mohicano, para no sacar conclusiones.
Axel seguía en silencio. Sin comprender. Se levantó poco a poco, atarantado.
—Ve con él, extranjero —dijo el elfo.
Axel se levantó y no supo qué decir. El niño elfo sonrió y pareció a punto de flotar una vez más.
—¿Qué debo esperar del lugar a donde voy, niño elfo? —preguntó el príncipe, en una última pregunta.
—El encuentro de dos mundos que recuerdan superficies que fueron pulidas, pero que todavía poseen raspones.
—¿Raspones que siempre permanecerán?
—¿Te acordabas de las antiguas lesiones en tu cuerpo que mencioné?
—Me acordaba de las actuales. No de las más antiguas.
—Pero ellas siguen ahí. Y convives con tus marcas, aunque ya no te importen. O aunque ya no te acuerdes de cómo las conseguiste.
El príncipe asintió.
—Y si tú puedes convivir bien con eso, ¿por qué dos razas no podrían hacer lo mismo?
El príncipe no estuvo de acuerdo ni en contra. Sólo subió al pequeño esquí y se quedó observando a aquel elfo cerrar los ojos y ser llevado por los aires, como si fuera una pluma suelta al viento, tan ligero, pero tanto, que nada podría sujetarlo a la tierra.
En la mente, una certeza. Existían momentos en que valía la pena estar vivo sólo para imaginar.