

5
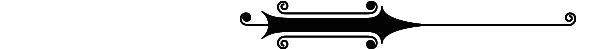
Axel Branford despertó tras algunas horas de sueño. El cuerpo estaba cansado, algunos músculos adoloridos, pero nada a lo que no estuviera acostumbrado. Había sido puesto a descansar en una estera de lianas trenzadas que, en la práctica, resultaba más confortable de lo que parecía a primera vista.
El aposento donde se hallaba la estera era el gran problema.
Primero que nada, lo diré de una vez: Axel nunca había estado rodeado de tantos hombres en un espacio tan pequeño. Era como una especie de casa de hacendado, pero con un diseño que la arquitectura humana no había desarrollado. La geografía de la construcción recordaba una gran colmena de abejas, de forma ovalada, y con unos cinco o seis pisos.
De ese modo, los dos pisos de enmedio eran más largos, mientras que los dos primeros y los dos últimos resultaban estrechos. Axel permanecía acostado en uno de los pisos de enmedio, uno de los más llenos. Contando por encima, se tenía la seguridad de que había allí, en aquel calor infernal, unas ciento veinte personas sólo en ese nivel.
Y lo peor: todos hombres sudados, musculosos, sin camisa y vistiendo apenas algunos taparrabos o tangas para cubrir las partes bajas. Si es que cubrían las partes bajas.
—¡Por el Creador! Morí y vine a parar al peor círculo de Aramis.
Eran indios. Indios mohicanos como el viejo sabio de las Siete Montañas; indios como aquellos que intentaron capturarlo en el trayecto a las tierras élficas. Las tierras soñadas. Las tierras que no deberían existir.
Nunca Jamás.
Axel —por voluntad propia, es obvio— miró con mayor detalle algunas de las cicatrices que aquellos guerreros indios exhibían. Y todos tenían alguna cicatriz, por más grande o chica que fuera. Eran cortes, arañazos, costuras: de todo, pero cicatrices al final de cuentas. Todos poseían un porte físico respetable, ya se tratara del indio más alto o del más bajo de los allí presentes. En su mayoría los cabellos eran largos y lacios, aunque no había regla. Algunos usaban cola de caballo; los más lo usaban suelto.
Otro detalle interesante: idolatraban las joyas. Pero mira bien: no hablo de «adornos», sino de pendientes y argollas que ostentaban en el cuerpo, en las regiones más inimaginables. Algunos utilizaban aretes en la lengua hinchada, otros a lo largo del antebrazo. Había argollas, no en los lóbulos de las orejas, sino dentro de la oreja, e incluso uno llevaba una sorprendente bola metálica, del tamaño de una aceituna, encajada por dentro del labio inferior.
Para Axel, desde su perspectiva de extranjero, resultaban aberraciones en el propio cuerpo muy cercanas a mutilaciones. Para aquellos indios mohicanos todo aquello era el propio concepto cultural de belleza y la perfección.
Dentro de aquel extenso pabellón, todavía como en una colmena, había una división en determinados «departamentos» separados por puertas en forma de semicírculo. Y alrededor de esas puertas había espejos. Muchos espejos. Axel se fijaba bien cómo a los indios les gustaba mirarse y verificar de manera constante sus cicatrices y quién sabe qué más que sus vanidades desearan.
—¿Existe algún indio en esta maldita isla que se vea raquítico? —se preguntó a sí mismo, pero lo bastante alto para que lo escucharan, pues allí las personas estaban una al lado de la otra.
Uno de los indios bajó hacia él. Vestía sólo una especie de toalla alrededor de la cintura, y cuando se puso en cuclillas para quedar a la altura de Axel, el príncipe hizo cara de disgusto y miró para el otro lado.
—¿Despertado, extranjero? —preguntó el mohicano, y Axel entendió.
Le hablaba en erdim.
Axel asintió dos veces.
El indio gritó algo en un idioma desconocido y todos miraron hacia un vitral que ocupaba toda la pared. Otro indio mohicano fue allá y sólo entonces Axel percibió que había una especie de campana, pero no como una versión miniatura de la campana de la iglesia de la Sagrada Creación. En realidad ni siquiera sabía si aquello era una campana. Se trataba de una «tetera de metal», con una tapa también de metal que ocupaba la parte superior como si fuera el sombrero de un monje. Y en la parte inferior tenía una cuerda fina, presa por alguna cosa desde el interior del cilindro.
El indio jaló la cuerda hacia abajo.
El «sombrero de monje» subió un poco en un ángulo diagonal, y era difícil creer que un artilugio en apariencia inofensivo como ese hiciera tamaño escándalo.
Se escucharon los ecos de un sonido mucho peor que los constantes tañidos de una campana. Era un sonido agudo e incesante, que recordaba una corneta y que siguió recordándolo hasta que aquel maldito indio soltó la maldita cuerda. Axel suspiró y lo agradeció.
El indio que le había preguntado si estaba «despertado» le dio una palmada en el hombro que le explicaba, en resumen, que debía seguir adelante. Axel tenía ganas de reprenderlo, pero, hablando en serio, se hallaba en verdad ansioso por salir de ahí.
Y no se sintió bien.
Cuando comenzó a descender la escalera en forma de espiral, recapacitó que lo que su cerebro había traducido antes como: «¿Despertado, extranjero?» en realidad podría ser una forma de comprender la intención de la pregunta: «¿Preparado, extranjero?».
Y de nuevo no se sintió bien.
Cuando pasaba ante ellos se fijó mejor en dos cosas: los detalles en sus dedos y en los de los indios del nivel de abajo, el segundo piso. En primer lugar notó que los dedos de las manos de los indios también poseían adornos. El hecho era que había letras grabadas con lámina de cuchillo en las partes de los cuatro dedos que se proyectaban al frente, cuando se cerraba el puño.
Letras que formaban diferentes palabras.
El piso inferior, según se dio cuenta, llamó su atención por otro motivo: allí había indios realmente lastimados. Y cuando digo «lastimados» estoy lejos de mencionar las cicatrices exhibidas con orgullo por los de arriba. ¡Yo digo en verdad lastimados! Eran indios con los dedos arrancados, con heridas expuestas, hombros cosidos que necesitaban ser suturados de nuevo, un pedazo de pierna que faltaba, globos oculares saliéndose, y situaciones similares.
Y entonces Axel se detuvo, hipnotizado.
Entre aquellos heridos ocurría algo mágico. Eran seres vivos, mas no humanos. Se trataba de niños que tenían un encanto aún mayor que el que un infante humano posee por naturaleza.
Eran niños élficos.
Vestidos de blanco, con máscaras a la altura de la nariz y de la boca como pequeños cirujanos, cuidaban de los heridos como si supieran con exactitud lo que hacían.
Tal vez lo supieran.
Axel detuvo su caminar y preguntó de manera un poco inquisitoria al hombre que lo escoltaba:
—¿Quiénes son esos?
El hombre paró y quedó en silencio, como si ponderara si debía darle una respuesta.
—Son los heridos en batallas.
—¿Y esos niños?
—Sus médicos. Y jueces.
Axel se detuvo algo conmocionado. El olor local era de lo más desagradable; apenas la visión de la realidad de aquel aposento ya se mostraba repugnante.
—¿Por qué ponen a los niños a cuidar a los heridos?
—Porque sólo los hombres cuidan a los hombres heridos.
—¿Y dónde están los elfos adultos?
—No existen elfos adultos.
Era un hecho: Axel Branford estaba literalmente boquiabierto.
Los niños elfos caminaban de un lugar a otro cargando hilos de costura, bisturíes, vendas, pedazos de trapo con lo que fuera que los humedecieran para colocarlos en las fosas nasales de los heridos. Tenían ojos grandes y pupilas inmensas. La mayoría de las veces ni siquiera se diferenciaban las pupilas del resto del ojo. Las orejas también eran mucho más grandes que las de un humano.
Ninguno de ellos pasaba de un metro veinte, como máximo.
La fascinación que una figura como aquella podía causar en un ser humano era notoria. El indio percibió cómo aquello desconcertaba al príncipe. Y comprendió.
A final de cuentas ellos eran mohicanos, pero tenían un origen humano.
—Ellos pueden tener forma de niños —dijo el indio—, pero son mucho mayores que tú. Y mucho más sabios. Y mucho más puros.
—¿Entonces no existe ningún elfo adulto?
—En realidad hay uno.
—¿Quién es él?
—Estás siendo conducido hasta él.
Axel continuó bajando la escalera en espiral. Y en el primer piso la situación era aún peor que en el segundo. Allí sólo se veía carroña. Eran indios mohicanos semimuertos. La mayoría no tenía fuerzas ni para hablar y apenas gemía.
—¿Quiénes son esos? —preguntó el príncipe.
—Los condenados.
Axel se detuvo otra vez, ya en la planta baja, y obligó al indio que lo escoltaba a interrumpir de nuevo el camino.
—¿Ni siquiera intentarán salvarlos?
—Eso ya se hizo, en el piso de arriba.
El príncipe cerró la expresión. Razonó y preguntó:
—¿Los que no pueden ser salvados son arrojados aquí abajo? ¿Para qué?
—Para ser sacrificados más tarde.
—¿Eso no es un acto bárbaro?
—Tú eres un extranjero y no entiendes qué es ser un mohicano.
—¡No importa qué sea eso! No creo en darle tan poco valor a la vida humana.
Una de los niños de blanco había llegado a aquel piso. El detalle más fantástico era que no había usado la escalera, sino que simplemente había levitado desde el piso superior hasta allí.
—¿Eres tú el extranjero?
Axel quería decir algo, pero seguía embobado con el niño que había descendido como si flotara en el aire.
—Es gracioso escucharte llamar «bárbara» a la cultura élfica.
Al fin Axel consiguió salir del trance y decir:
—Mi intención no fue ofender a nadie, joven médico.
—Yo sé que no. Simplemente aún estás muy limitado. ¿Sabes? Una vez, uno de nosotros que estudiaba y aprendía una de tus lenguas fue a un entierro humano. Usó un sombrero y las personas no notaron que era un elfo, pues lo confundieron con un niño.
Axel y el propio indio mohicano escuchaban atentos.
—Las personas llevaban flores y las colocaban ante una cruz de Merlín, puesta al frente de la fosa donde el ataúd había sido enterrado. Eso es lo que ustedes hacen con sus muertos, ¿no? ¿No los entierran?
Axel asintió. Dos veces.
—El elfo decidió llevar una cesta con bizcochos. Y, a su vez, cuando puso la cesta ante la cruz en homenaje al muerto, uno de los hombres le preguntó: «Niño, ¿deveras crees que el hombre muerto se comerá esos bizcochos?». Los dos se miraron con curiosidad. Y el elfo respondió: «Creo que sí, luego de que venga a oler sus flores».
El pequeño médico elfo sonrió como un niño y salió del aposento. Axel Branford hizo lo mismo. Pero sin sonrisas ni comentarios.
El príncipe humano pisó afuera de aquel aposento-colmena y entonces fue asaltado por una visión general de la isla donde estaba.
Aquello le estrujó el corazón.