

34
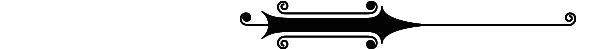
Axel cabalgaba en su corcel bajo la brillante noche. Corría iluminado por la Luna y las estrellas. Por miles de estrellas. Y miles de semidioses.
En el rostro llevaba la venda negra que lo ponía en una situación aún más incómoda, pues peor que correr en un corcel, en la noche y por un camino desconocido, era hacerlo sin siquiera mirar los alrededores. Lo máximo que se permitía era observar al caballo por debajo de la venda y, de vez en cuando, el suelo del camino de tierra para verificar al menos que continuaba en el camino. Tenía muchas, demasiadas ganas de quitarse aquello del rostro. Pero si estuviera para quitarse aquella maldita venda, entonces tampoco habría descendido de aquella maldita máquina voladora y mucho menos aceptado cumplir con aquel viaje.
«Yo te habría amado».
Y, claro, tampoco se habría despedido de ella. Cuando menos le gustaría saber cuál era la estrella que brillaba más fuerte esa noche. Pero el hecho era que estaba en aquel camino y se acordaba bien de las «instrucciones»: él no podía mirar al frente; él no podía reaccionar; él no podía resistirse.
«Lo sé».
Al menos hasta que ellos llegaran. Para alcanzar el lugar a donde debía llegar, tenía que creer. Tenía que confiar. Tenía que merecer. Y, con ello, resistir la tentación de la desconfianza y el miedo que recorre el ego humano en situaciones como esa.
El príncipe de Arzallum nunca lo sabría, pero ni siquiera él se imaginaba cómo se parecía aquello a los principios de la iniciación de un aquelarre de brujas blancas.
Sentía frío y el aroma del mar salado. Sin embargo, era un olor tan fuerte, que parecía sentir en la boca seca el sabor de la sal. Sudaba y temblaba. Tal vez por exceso. Tal ver por temor. Tal vez por ambos. No importaba: fuera por el motivo que fuera, a Boris, el corcel perfecto, no le importaba y cabalgaba. Y cabalgaba. Y cabalgaba.
Su jinete todavía sudaba, todavía temblaba y todavía sentía la boca seca, al grado de experimentar el sabor de la sal. Escuchaba las olas del mar rompiendo con violencia al fondo. Una brisa gélida le erizaba la piel del rostro, parcialmente cubierto, y soplaba en sus oídos una melodía cantada por sirenas.
Axel pensaba, curioso, qué estrella brillaría más fuerte, cuando escuchó otro sonido. Uno que se acercaba a él. Y lo hacía con rapidez.
El sonido entonces se duplicó. ¡Y se triplicó! Axel Branford apretó los ojos.
Y ellos llegaron.