

19
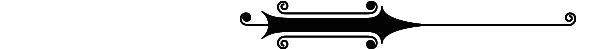
João Hanson entró en su casa. Era el quinto día de la semana, el de la Tierra, y el único en que podía visitar a su madre y a su hermana. Y, claro, a su novia. Cuando entró a la casa, su madre apenas lo advirtió, pues cuanto llevaba en las manos —por el sonido, se presume que eran una escoba y un pesado balde— cayó al suelo.
—¡Hijo! ¡Hijo mío! —dijo ella, mientras abrazaba a João como si le faltaran manos para estrecharlo, cual si fuera un muñeco de madera en vez de un joven de verdad—. ¡Mi hijo! Mi hijo…
João suspiró y abrazó a su madre, pero con cierta reserva. El motivo era obvio: recordaba qué bueno era estar en casa, sobre todo si se tomaba en cuenta la vida a la que debía volver aquella misma noche, como máximo tres horas después de que se pusiera el sol.
—Oye, madre —dijo, con la voz cansada.
Érika Hanson se apartó y observó mejor a su hijo. ¡Estaba inmenso! ¡Inmenso a comparación de dos años atrás, a los trece años! ¡Y desarrollando músculos! El rostro de cabellos bien cortos comenzaba a abandonar la forma de adolescente y, poco a poco, a darle forma al rostro de un hombre. ¿Y qué era eso? Incluso le estaba naciendo…
—¿Qué es eso? ¿Barba? —dijo ella, acariciando la cara de su hijo.
—Madre.
Entonces, mientras aún miraba el rostro de su heredero como si fuera una piedra de diamante, comenzó a notar las lesiones. Primero algunos cortes en los pómulos y las mejillas. Un hematoma bajo la quijada. Y algunos puntos rojos cerca del cuello.
Érika tomó las manos de su hijo y advirtió callos por todos lados. Las uñas estaban sucias y roídas. Lesiones en los dedos, ya encostradas. Luego reparó en las inmensas ojeras.
—Hijo mío —dijo, conmocionada—. ¿Te has alimentado?
Con un gesto brusco, João apartó de sí las manos de su madre.
—¡Madre, para! ¿Dónde está mi hermana?
La madre seguía conmocionada. De pronto, para donde mirara en João, descubría hematomas cada vez más difíciles de esconder.
—¡Madre!
Érika Hanson salió del trance.
—¿Eh?
—¡María, madre! ¿Dónde está María?
Ella se llevó la mano a la cabeza.
—¡Ah, sí, tu hermana! ¡Fue a hacer unas compras a la feria de Andreanne. Le dije qué necesitaba para hacer tu almuerzo y ellas dos fueron a comprarlo!
—¿«Ellas»?
—¿Crees que Ariane la iba a dejar ir sola?
João sonrió. A la madre también le hubiera gustado haber sonreído, pero seguía concentrada en los hematomas de su eterno niño.
—¿Cómo están ellas?
—¿Quiénes?
—¡Las dos, madre! ¿Cómo están?
—Ah, sí. Lindas, ¿no? Como siempre. ¡Ariane está a punto de cumplir quince años! Tu hermana ya es una mujer bien formada de diecisiete, sólo que está más delgada de lo que yo quisiera. Finalmente, sabemos que anda triste, ¿no? A pesar de sus personalidades enteramente opuestas, los dos sabemos que ambas son unas joyas.
João se sentó en una hamaca. Aún sonreía.
—Es verdad —de pronto se levantó—. ¿Acaso existe algún vagabundo rondando?
—¡No, hijo mío, no! Ningún vagabundo.
João Hanson se acostó de nuevo, cerró los ojos y dijo:
—Menos mal, menos mal.
Érika Hanson observaba a su hijo y le encantó ver cómo cada vez se parecía más a su difunto marido.
«¿Quieres decir que estabas deambulando hasta esta hora con un… vagabundo?».
Las preocupaciones y la autoridad transferidas. La responsabilidad familiar heredada. Incluso el término de padre —¡por el Creador!— era utilizado ahora por el hijo. En el cuello, ya casi dormido, ella descubrió en el «cordón de compromiso», formado por el pedazo de un árbol. El mismo cordón que Ariane Narin utilizaba alrededor del suyo. En el dedo, el anillo de leñador que representaba la mitad de un alma gemela. El patriarca de aquel clan, Ígor Hanson, le había dado el suyo a ella. João Hanson la había sorprendido al dar el suyo a su hermana, para representar una unión que había sobrevivido a una bruja caníbal y a un Tribunal de Arthur.
—Madre —dijo él, con los ojos aún cerrados—. ¿Te molestaría si duermo un poco mientras ellas regresan para el almuerzo?
—Claro que no, hijo mío.
Y Érika Hanson se quedó mirando a su hijo dormido. Al observar su propio anillo de leñador se le salieron las lágrimas. Estuviera en el plano que estuviera, de seguro su marido se sentiría orgulloso de aquel muchacho. El muchacho de ellos dos. El muchacho capaz de convertirse en hombre en el momento en que la familia necesitaba de él.
Se quedó mirando a su muchacho por mucho tiempo, sin abandonar un segundo su sitio. Limpiando lágrimas que limpiaban corazones. Si alguien intentara convencerla de que más allá de la muerte había algo en el prometido reino de Mantaquim más valioso que un momento como ese, ella jamás lo habría creído. Tal vez por eso, aunque estaba en silencio, Érika rezó.
Mas no fue una plegaria de protección ni en busca de algo semejante. La voluntad de hablar con su Creador y sus semidioses en aquel momento era sólo para agradecer una vez más. Y sólo para agradecer.
En aquel momento de rara sensibilidad, Érika Hanson nada más quería agradecer a todos los que le daban vida por permitirle ser madre.
Sólo por eso.