

15
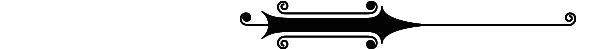
Axel pegaba y pegaba y pegaba. Las ataduras alrededor de sus puños chocaban contra el maldito muñeco de madera una y otra vez, como si lastimarlo le permitiera aliviar algún sentimiento: como si aquel muñeco tuviera la culpa de sus problemas.
«Tengo un compromiso».
Eso le dijo él la última vez que lo vio. Vivo. Había recogido sus pocas cosas y dejado el palacio real antes del amanecer para que nadie lo viera salir.
«Es un viaje personal. Debo hacerlo solo».
Respiración pesada. Cansada. Se movía rápido, pero sentía el mundo pesado. Todavía. Antiguamente, a lo largo de la infancia y la adolescencia, ser un príncipe real implicaba hallarse en los mejores reinos de Mantaquim.
«¿Sabes?, me gustaría agradecerte por todo».
Ahora cada día era más difícil que el anterior. Cada desafío al que era sometido era una prueba de fuego y nunca se sabía si sería lo suficientemente bueno para superarla.
«De no ser por ti, todavía sería esclavo en las arenas de Metropólitan y juzgado por mi apariencia por los humanos. Tú me diste libertad y dignidad».
Tal vez ese fuera el motivo de todo. Tal vez la intención del maldito Creador fuera hacerlos pasar por pruebas de fuego en las que nunca sabrían si serían lo bastante buenos, al grado de conseguir la victoria y convertirse en los mejores del mundo en algo, o tan malos al grado de fracasar o perder la vida.
O ser eternamente castigados por vencer y permanecer vivos, tan sólo para llorar y enterrar a los fracasados.
«Y, si fuera preciso, sería capaz de dar mi vida para probar mi gratitud».
Dar la vida como gratitud.
Por algún maldito motivo todo eso se negaba a salir de la cabeza de Axel Branford, mientras él sentía que el estómago le quemaba con cada recuerdo. Por eso golpeaba y golpeaba y golpeaba aquel maldito muñeco de madera, que ni siquiera reaccionaba ante sus provocaciones. La rabia ardía y ardía y ardía. Aunque debajo de las ataduras las manos comenzaron a sangrar sin que él siquiera lo percibiera.
«A pesar de ser tu siervo, me gusta pensar en ti como amigo, Axel».
Las lágrimas resbalaban por su cara y eso sólo le provocaba más rabia por toda aquella situación del destino que él no podía prever ni controlar. Cuando el hijo desgraciado de un pirata mercenario le arrebató la vida a su padre, él le cortó la pierna y lo aventó desde las alturas de una catedral. Pero alguien capaz de quitarle la vida a un trol ceniciento no era algo que él tuviera el poder para confrontar.
Venía entonces el conflicto: ¿qué camino seguir contra una fuerza imposible de confrontar? ¿Someterse a ella? ¿Perdonarla?
¿Y cómo se le pide a un alma ciega de rabia que tome el camino del perdón?
¿Cómo se le pide pureza a un alma en conflicto?
«¡Tú nunca fuiste mi siervo, Muralla!».
Eso fue lo que le dijo la última vez.
«Tú nunca fuiste mi siervo».
Lo había dicho con palabras demasiado profundas como para ser olvidadas. El muñeco de madera por fin dejó de recibir golpes.
—Siempre fuiste mi mejor amigo.