

11
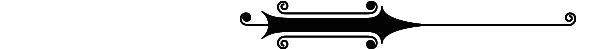
Era de noche y la calle estaba agitada. Las antorchas iluminaban un camino entre la multitud a punto de entrar en la casa de espectáculos más grande del mundo. El teatro más enorme construido y reconstruido del mundo. El mayor escenario para la consagración de una compañía de artistas. Un símbolo cultural que se convertía en motivo de identidad nacional. La leyenda. El mito.
La Majestad.
Las personas se aglomeraban en la entrada y hablaban en murmullos, que en conjunto a veces las obligaba a gritarse unas a otras. Había niños, niñas, señores, señoras, ancianos y ancianas. Por más que hubiera lugares específicos para la entrada de ancianos, niños y embarazadas, incluso a ellos les resultaba difícil llegar hasta esos accesos. Figuras ilustres como gladiadores y pugilistas conocidos desfilaban en áreas especiales, así como los miembros de clanes famosos, ricos y rivales, como los João y los Casanova, que exhibían vestiduras impecables y comportamientos reconocibles.
—¡Caray! ¡Está muuuy lleno hoy! —la frase, es obvio, había sido proferida por Ariane Narin, que iba con los ojos muy abiertos, tomada del brazo de María Hanson. Era impresionante cómo adoraba aquello: la gente, la fiesta, estar en lugares agitados… o agitando determinados lugares.
—Sí que lo está, ¿no? —comentó María Hanson, un poco asustada.
María era lo opuesto de Ariane. Le gustaba estar con pocas personas a la vez y en lugares silenciosos. En lugares y con personas tranquilos.
—Esta obra debe ser la supremacía máxima del universo, ¿no?
—Ariane, querida —comentó madame Viotti—, El cascanueces es el mayor fenómeno teatral de los últimos tiempos. ¿Sabías que llenaron el Pottier?
El Pottier era el teatro más grande de la ciudad de Dare-Villa, vecina de Metropólitan. El lugar era conocido por producir el mejor vino de Arzallum. El teatro, dicen las buenas lenguas —pues las malas no se manifiestan en ese asunto—, fue bautizado con el nombre de un semidiós.
—¿En serio? —preguntó Ariane, excitada.
—Y ese comentario en verdad es digno de destacarse —aportó Sabino von Fígaro—. Créeme: sacar a las personas de Dare-Villa de una taberna y ponerlas quietas en un teatro no es cualquier cosa.
—¡Guau! —Ariane sacudió los brazos de María, de nuevo—. ¡Ay, María, gracias otra vez por invitarme! Sabes que te amo, ¿no?
—¡Dale las gracias al profesor! Por él estamos aquí.
—¿Qué es eso? —Sabino rechazó cualquier manifestación de reconocimiento—. Es un placer que estemos juntos. Ahora vengan, vengan.
Y Ariane, María, Sabino y Viotti se metieron en medio de la multitud en dirección al área de lugares especiales: los cobijados palcos. Sabino vestía un frac elegantísimo, pese a que estaba pasado de moda. Madame Viotti usaba un vestido de dos colores hasta los tobillos, algunos anillos y cadenas de plata. María no tenía muchas ganas de arreglarse, pero Ariane prácticamente la obligó, por lo que la chica estaba deslumbrante, con un vestido blanco a las rodillas, regalo de Axel. En el cuello usaba un collar octagonal carísimo y original, comprado en las Luces Gemelas, en Metropólitan, por… Bueno… También por Axel. Por eso María odiaba a cada momento estar vestida así, pues le recordaba constantemente lo que intentaba olvidar al ir ahí. Sin embargo, Ariane la convenció de que nadie la dejaría entrar a los lugares a donde irían si no se vestía así.
En cuanto a Ariane, usaba sus pendientes de madera, pero se relajó cuando María le prestó los de ella, así como un vestido que había usado el año pasado —comprado también por… Bueno… dejémoslo así—, que venía con zapatos de cristal y ahora le quedaba a Ariane. María decidió que la chica podía quedarse con él, pues a final de cuentas sólo le traía más recuerdos del único día que lo usó.
Ariane casi asfixió a su amiga en un abrazo emocionado. Sólo había conseguido el permiso para ir a tamaño evento acompañada de madame Viotti, porque su madre, Anna, intercedió a su favor. Su padre, Golbez Narin, no veía con buenos ojos el hecho de que su hija anduviera con una mujer acusada de brujería, la cual por poco no había sido quemada en la plaza pública en otros tiempos; de hecho, no veía con buenos ojos nada que estuviera ligado con la brujería. Todo ser humano sabe que cuando el macho de una casa es irreductible en cuanto a una decisión, el único miembro que puede hacerlo cambiar de idea es su hembra. En este caso Anna lo consiguió, pero eso se hacía más difícil cada día.
En la entrada estaba el hombre que concedía los accesos y dos de seguridad, que en realidad eran soldados reales cumpliendo horas extra para complementar su salario. Sabino mostró su entrada y el hombre que otorgaba los boletos arrugó la frente, desconfiado.
—Señor…
—Sabino von Fígaro.
—Señor Sabino von Fígaro, ¿de parte de quién recibió usted los boletos para ese palco?
—De parte del rey Anisio Terra Branford.
Aquellas eran entradas para el palco real, lugares accesibles sólo por invitación de un miembro directo de la familia real. Es obvio que la frente fruncida del hombre que concedía los accesos no volvió a la normalidad con la respuesta.
—Mire, señor Von Fígaro, no fuimos avisados de que el palco real recibiría invitados el día de hoy. Y su majestad informó que no tenía interés en asistir al estreno.
—Sí. Justo por ese motivo me pidió que viniera al estreno en su lugar, para no desperdiciar los mejores asientos de la casa. —Sabino mantenía la sonrisa en el rostro—. ¿No suena eso como la decisión de un rey prudente?
El hombre que concedía los accesos no sabía si se sentía más irritado por el que parecía un intento por engañarlo con un boleto falso o por la cara de palo y la sonrisa abierta de aquel sujeto.
—Señor Von Fígaro: espero que entienda mi posición, pero ante la falta de aviso previo de la ocupación del palco real, necesito que me dé alguna prueba de su conexión con el monarca.
La sonrisa de Sabino desapareció, lo cual resultó, como mínimo, aterrador. Aquella era una situación difícil. A final de cuentas Sabino von Fígaro ostentaba el más alto rango militar de la jerarquía real de Arzallum, era consejero real de la Sala Redonda y, más que eso, había sido promovido a general y comandante de la Orden de los Caballeros de Helsing.
Sin embargo, ninguno de los dos títulos le habría ayudado allí. Primero, porque los consejeros reales tenían prohibido revelar sus verdaderas identidades a los civiles. Y segundo, porque los Caballeros de Helsing debían existir, en la medida de lo posible, a la sombra de la sociedad que protegían. Por último, como su nombre lo decía, ellos eran los caballeros rojos: los cazadores de brujas.
—¡Pero eso es absurdo! —exclamó Ariane, poniéndose las manos en la cintura—. ¡Yo misma asistí antes a Los cazadores de brujas aquí y nadie me pidió ninguna prueba! —Ariane ignoraba que aquel día había estado acompañada en persona por Axel Branford.
El hombre que concedía los accesos no alteró su expresión ni pareció dejarse convencer un solo momento.
—Señor, señoras: si no pueden proporcionar la prueba solicitada, debo pedirles que por favor se retiren del lugar, pues necesito proceder con el resto de la fila.
La situación se volvía embarazosa. Sólo entonces aquel cuarteto se dio cuenta de que una fila de nobles y personas de estatus social más elevado comenzaba a formarse, con la típica impaciencia inherente a su condición.
Los guardias reales se aproximaron. Sabino mantuvo una expresión sombría que contrastaba con la sonrisa que mostraba hacía unos momentos. Cuando el hombre que concedía los accesos tocó el codo de madame Viotti para indicarle el camino de la salida, Sabino dijo:
—Joven, no se atreva —uno de los soldados detrás del hombre de los accesos hizo una expresión de sorpresa cuando pareció reconocer a Sabino y su corazón se aceleró, pues la situación lo estaba obligando a informar al hombre que concedía los accesos sobre a quién estaba a punto de expulsar de la Majestad. Y tal posibilidad habría sido capaz de ahogar a cualquier hombre con su propia adrenalina.
—¿Sabe qué me parece fascinante? La ratificación de la existencia de personas que en verdad nacieron para quedarse detrás de las cortinas, por más oportunidades que la vida les dé para subir profesionalmente o ascender en lo social. Es un hecho, existen personas que apenas nacieron para aplaudir el éxito ajeno, mas no el propio.
La voz correspondía a un muchacho de no más de veinte años, formado directamente detrás del cuarteto. Es obvio que la atención de todos se volvió hacia él y se concentró en él. A la postre, aquella voz no era la de cualquier persona. Se trataba de un joven en extremo popular y conocido. Un pop star de la sociedad.
Un legítimo heredero Casanova.
—Señor Casanova —dijo el hombre que concedía los accesos, frunciendo la frente.
—Señor… —suspiró Giacomo Casanova, tocando levemente a María Hanson mientras se aproximaba al hombre—. ¿Tiene problemas con la vista o será pura y mera lentitud de razonamiento el hecho de que no reconoce a esta joven, impecablemente vestida y dueña de la belleza más llamativa de toda la noche?
El hombre que concedía los accesos se le quedó mirando a María Hanson. El cerebro razonando a máxima velocidad para recordar todos los rostros de la élite social que se había grabado, pero en definitiva el de María Hanson no correspondía a ninguno de ellos.
El joven Casanova suspiró una vez más.
—Señor, ¿en verdad es tan difícil recordar un rostro tan bello y cautivador, al punto de robar el corazón del segundo y hoy primer príncipe Branford, hacerle comprar la más perfecta joya esculpida por LeFontuar y capaz de detener el corazón de cualquier dama tan sólo con verla?
Entonces el hombre que concedía los accesos miró mejor la joya octagonal en el cuello de María Hanson. Y el corazón le bombeó a toda prisa por los nervios. Al fin la había reconocido. Bastó que no buscara aquel rostro en su archivo mental de nobles populares, sino en el de plebeyas notables.
—Señora… —tragó en seco el hombre que concedía los accesos.
—Señorita —corrigió María.
—Sí, claro: señorita.
Cuando María iba a decir su nombre de nuevo, el joven Casanova la sorprendió:
—Señorita María Hanson —anunció él.
—Hanson —dijo el hombre que concedía los accesos, en un intento de visualizar un apellido que nada le decía.
—Y… —dijo Ariane, levantando la nariz y mirando al hombre de arriba abajo, ansiosa por descubrir si él tenía alguna cosa despreciable que señalar— hermana de un aprendiz de caballero, ¿entendió?
—Un aprendiz recomendado por mí, que un día será solicitado por lord Wilfred de Ivanhoe —abundó Sabino—. ¿Ese nombre le dice algo, señor?
El hombre que concedía los accesos comenzó a palidecer. Para empeorar su situación, el soldado que pareció reconocer a Sabino se aproximó y le susurró al oído:
—Créame, este señor en verdad es capaz de recomendar a un candidato a caballero, y mucho, pero mucho más que eso…
—Señores, la Majestad se honra mucho con su presencia hoy —dijo el hombre que concedía los accesos, ahora con la cabeza inclinada con tal humildad que impedía a los presentes escuchar su corazón—. Pido disculpas por los disgustos de hoy y prometo que este siervo jamás olvidará el nombre ni la cara de ninguno de los presentes.
El cuarteto se volvió hacia el camino que llevaba al palco real.
—Señor Giacomo —dijo Sabino, levantando su sombrero de copa—. ¿Y cómo está su padre, el viejo Girolamo?
—Viejo de cuerpo, joven de alma y fértil en virilidad, profesor.
Los dos echaron a reír.
—Señorita Hanson —dijo él, mientras tomaba la mano de María y se inclinaba ante ella.
—Señor Casanova. —María sujetó el vestido con la mano libre, y dobló y levantó las rodillas una vez, en señal de agradecimiento.
El cuarteto estaba por comenzar a andar cuando Sabino se volvió hacia el hombre que concedía los accesos y preguntó:
—Señor, hasta el momento no sé su nombre.
—Ludens, señor —respondió, con una voz débil.
—Así como usted, prometo que jamás olvidaré su nombre ni su cara. Que tengan todos una buena noche.
Y Sabino echó a andar. Detrás de él, el joven Ludens temblaba mientras el soldado que lo había alertado hacía una mueca de preocupación nada alentadora.
Ariane cuchicheaba con María cada dos pasos para que le leyera los labios: «Qué guapo». María se tapaba los oídos y fingía que no quería escuchar la conversación. Pero cuando se los destapó se vio obligada a escuchar a la joven Narin decir:
—¿Viste? Te dije que esa joya sería importante. Yo entiendo de esas cosas.
María Hanson sonrió. En ese momento incluso comenzó a creer que aquella noche sería en verdad divertida.