

1
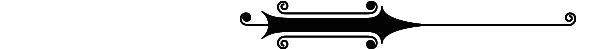
A punto de entrar en el salón, la mano fría, mas no su corazón.
El Salón Real estaba iluminado por candelabros, los cuales arrastraban luces trémulas que lamían el ambiente de euforia. Bandejas, copas, cubiertos de plata, hombres nobles con sonrisas de pocos dientes, bellas mujeres maquilladas en exceso luciendo vestidos de telas caras, militares de uniformes impecables, de medallas pulidas y botas lustradas. Simplemente exhibiéndose. Aquel era un evento, una consagración más en el Salón Real del Gran Palacio, lugar donde mucho había sido hecho y dado al mundo.
Y, cada vez más, muy poco había regresado a él.
Esta vez había una alfombra roja que conducía a tres tronos, como en la ceremonia en que Anisio Branford había sido coronado rey. La diferencia estaba sólo en la distribución. Porque esta vez dos tronos estaban uno al lado del otro, al frente, mientras que al fondo, en el trono donde debía estar sentado el entonces primer príncipe de Arzallum, Axel Terra Branford, se hallaba vacío.
Los trompeteros reales hicieron sonar sus acordes y se escuchó la voz que anunciaba:
—¡Su majestad, el rey Anisio Terra Branford!
Y el monarca entró. Vestía la capa y la armadura con el símbolo de Arzallum en el pecho. Traía en las manos el bastón de oro macizo. Traía en la cabeza la corona de oro y diamantes en forma de estrellas cruzadas de cinco puntas. Y traía también el silencio que acompañaba los pasos de un soberano en dirección a una etapa más en la historia del mundo.
Las personas, con excepción de las que también eran reyes o reinas, se arrodillaron mientras él pasaba con una expresión indefinida entre la preocupación y la alegría que acompaña a una satisfacción, sin que se pudiera definir si se trataba de una dádiva otorgada al hombre elegido entre millones para liderarlos o de la carga que acompaña al propio liderazgo.
Afuera llovía copiosamente. Adentro, al menos en el pecho de cada una de aquellas personas, todo parecía quemar como papel lanzado a una hoguera. El hecho era que el mundo era distinto. El hijo del más grande de los reyes había asumido aquel trono hacía poco tiempo, pues su padre había sido asesinado en un ritual de magia negra. Los cazadores de brujas regresaban con poderío militar y con el apoyo popular. Gnomos y hombres de ojos rasgados llegaban de los cielos en navíos que deberían surcar el mar, con una magia que prometía una evolución que asustaba y fascinaba al ignorante.
Además, el príncipe de ese reino, el campeón del mundo, no estaba ahí.
Al menos de aquella ceremonia había quedado algún sentimiento profundo que aliviaba un poco los torsos ardientes. Al menos el segundo acorde de aquellas trompetas traía al salón un rostro que todo súbdito amaba ver.
Porque todo hombre que hubiera visto entrar a una princesa como Blanca Corazón de Nieve caminar, lista para recibir la corona del reino, agradecía su existencia.
—¡Su majestad, la reina Blanca Corazón de Nieve!
Fue así como ese día, a pesar de que afuera llovía copiosamente, de alguna forma que sólo los poetas entienden, daba la impresión de que también llovía en el pecho de los hombres vivos.