8
PARADOJA ARTIFICIAL
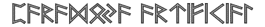
8
PARADOJA ARTIFICIAL
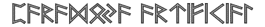
—CUENTAN LAS LEYENDAS RUADH —comenzó a relatar Keyko, perdida en sus recuerdos— que, mucho tiempo atrás, cuando la Madre Tara volvió al mundo y Mannawinard brotó de debajo del asfalto, los urbanitas lo atacaron y causaron graves daños. Las criaturas de Mannawinard retrocedieron ante las máquinas y corrieron a ocultarse en lo más profundo del bosque. Solo un valeroso guerrero les plantó cara y se quedó en el linde de Mannawinard para defender la tierra de la Diosa Madre. Él logró hacer retroceder a los urbanitas y sus máquinas.
Kim no dijo nada, y Keyko suspiró y apoyó la cabeza contra la puerta de la celda. El lugar donde las habían encerrado no era más que una habitación en un bloque de la ciudad, pero debían de haberla reforzado con magia, porque se veían incapaces de echar la puerta abajo para escapar de allí. Llevaban horas prisioneras de los Ruadh y nadie había aparecido por allí para hablar con ellas. Keyko trataba de recordar todo lo que había oído en el templo sobre los guerreros Ruadh, pero solo Adam la escuchaba, porque Kim se había tumbado en la cama, boca arriba, con la mirada clavada en el techo, sin pronunciar una sola palabra.
—Era el mítico Chi Hanek, el Jefe Hanek —prosiguió la chica—, el primero de los Ruadh. Las leyendas dicen que Tara, agradecida por la ayuda prestada, le entregó a Fehu, la Piedra Rúnica Elemental del Fuego, para que él y la tribu que iba a fundar se encargasen de defender Mannawinard de los urbanitas de las dumas. Era, por tanto, un líder elegido y bendecido por la diosa.
Por primera vez en mucho rato, Kim despegó los labios para preguntar con sarcasmo:
—¿Especifican las leyendas cómo logró un hombre solo hacer frente a un ejército de máquinas de guerra y urbanitas armados con tecnología nuclear?
Keyko parpadeó, un poco confusa.
—N… no.
—¿Ves? Eso es lo malo de las leyendas.
—En cualquier caso —dijo Keyko, animada al ver que Kim, por lo menos, volvía a hablar—, lo cierto es que, a pesar de la dudosa veracidad de estos orígenes míticos, los Ruadh han cumplido con su trabajo a rajatabla durante muchas generaciones. Feroces como bárbaros, silenciosos como indios, orgullosos como nómadas del desierto, los Ruadh han defendido la frontera con uñas, dientes y armas primitivas, como arcos, hondas, cuchillos, espadas y poca cosa más. Y, sean ciertas o no las leyendas, el caso es que han mantenido a raya cualquier posible incursión urbanita, han plantado cara a los mutantes de los Páramos y hasta han ayudado a avanzar al reino de la Diosa Madre hacia las Dumas.
—Qué bien —comentó Kim sin mucho interés, aunque había entendido a medias el discurso de Keyko, porque hablaba de cosas que ella no conocía, y utilizaba términos que se remontaban a los días antiguos.
—No es lógico —dijo de pronto Adam—. Los salvajes Ruadh no pueden derrotar a los urbanitas.
Había adoptado una cierta expresión desconcertada, como si Keyko hubiese dado una solución errónea a una complicada ecuación que él había resuelto de otra manera.
—Puede que hayas pasado algo por alto —dijo ella—; algo que poseen los Ruadh y de lo que carecen los urbanitas.
—Define «algo».
Keyko se encogió de hombros.
—Bueno, ese «algo» pueden ser varias cosas. Orgullo, valor, fiereza… Además, tienen un brujo en la tribu. Por otro lado, desde pequeños son adiestrados como guerreros, tanto los hombres como las mujeres. Aprenden a moverse como la brisa y pueden seguir un rastro en casi cualquier circunstancia.
Adam volvía a tratar de deducir cuál sería el resultado de una hipotética lucha entre los Ruadh y los urbanitas, incluyendo los nuevos datos que le había proporcionado Keyko. Pero parecía que las apuestas seguían estando a favor de los habitantes de las dumas.
—Tal vez haya algo más —añadió Keyko misteriosamente—. Algún elemento secreto…
—Cualquiera diría que te mueres de ganas de unirte a ellos, Keyko —cortó Kim.
Ella enrojeció.
—Yo… bueno. No sé. Hasta hoy, nunca había estado tan cerca de Mannawinard, Kim. A veces, en mis incursiones por los Páramos, lograba ver de lejos la altiva silueta de un guerrero Ruadh. Pero para mí eran inalcanzables. Son guerreros, pero oyen la voz de Tara. Pertenecen a Mannawinard, pero no temen internarse en los Páramos de vez en cuando. Son los guardianes de la frontera, un pueblo tan antiguo como Mannawinard mismo. ¿No te parece fascinante?
Kim no respondió, pero hizo una mueca de desprecio.
Keyko perdió la paciencia. Se levantó del suelo de un salto y se plantó junto a ella.
—Mira, Kim, ya está bien. Ese patético aire de víctima me está cargando. Si eres tan fuerte, demuéstralo y lucha en lugar de autocompadecerte.
Kim se limitó a miraría a los ojos con seriedad. Iba a decir algo, pero, entonces, la puerta se abrió. Keyko se volvió rápidamente, pero Kim no hizo el menor movimiento, ni se dignó a mirar quién acababa de entrar.
En la puerta estaba la joven Ruadh que había intercedido por ellas. La chica las miró, frunció el ceño al ver a Kim, alzó la cabeza con orgullo y dijo:
—Saludos.
Keyko se sorprendió de que supiera hablar su idioma, pero respondió rápidamente:
—Saludos, guerrera. Te agradecemos que hayas pedido un juicio para nosotros. ¿Puedo preguntar por qué lo has hecho?
Ella tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, dijo suavemente:
—Llevo tiempo siguiéndoos a través de los Páramos. He visto cómo caíais presos de los mutantes y lograbais escapar de su mundo subterráneo. También sé que os persiguen desde las ciudades para mataros.
Keyko asintió, sorprendida.
—Sí, es cierto. Te recuerdo. Tú nos ayudaste en el oasis… ¿por qué?
—Tú perteneces a la Orden de las Hijas de Tara… tú lo sabes. Cuando se oye en el viento la voz de la Madre, hay que escucharía, porque viene cargada de sabiduría que quiere compartir con nosotros, sus hijos. Ella quiere que cumpláis vuestra misión.
Keyko parpadeó, perpleja, pero se rehízo enseguida, y reflexionó un momento. Miró a la muchacha.
—¿Puedes ayudarnos? Tengo una buena razón para cruzar la frontera. He de entregar a la sacerdotisa Kea un mensaje de parte de la Madre Blanca. Y Kim… —añadió, señalando a la urbanita, que seguía sin moverse, completamente indiferente— está enferma. Los mutantes la han contaminado y solo Kea puede curarla. En cuanto a Adam…
La joven hizo un gesto de rechazo.
—Todo eso que me has contado tienes que repetirlo en el juicio. A ti te permitirán pasar, seguramente. La urbanita tendrá que deshacerse de las partes artificiales de su cuerpo… —Kim esbozó una sonrisa escéptica al escuchar esto; ¡como si uno pudiera quitarse los implantes así como así!—. Pero la criatura artificial —concluyó la Ruadh— no puede entrar en Mannawinard. Para el robot no habrá juicio: será destruido.
—¡Pero no es un robot corriente! Tengo una corazonada con respecto a él…
La joven la miró sorprendida, intrigada y algo suspicaz. Igual que cualquier hijo de Mannawinard, sabía que con frecuencia las corazonadas se producían porque el alma había conectado con el espíritu de la Diosa Madre. La intuición verdadera era, en realidad, sabiduría.
—¿Hay algún mago entre vosotros? —quiso saber Keyko.
La Ruadh tardó un poco en responder. Finalmente, asintió.
—¿Podría hacerle una consulta? Creo que el robot está bajo un hechizo muy poderoso…
—Lo preguntaré.
La chica se despidió con una inclinación de cabeza y dio media vuelta para marcharse.
—Espera —la detuvo Keyko; ella la miró de nuevo—. Si queremos hablar contigo, ¿por quién debemos preguntar?
—Mi nombre es Semira Yi-Mamdar.
Antes de que Keyko pudiera decir nada, la joven Ruadh había salido de la habitación, y ellos estaban encerrados otra vez.
Pasó un largo rato; ninguno de los tres dijo nada, pero los Ruadh tampoco dieron señales de vida. Cuando Keyko estaba empezando a pensar que no accederían a su petición, la puerta se abrió de nuevo y entró un curioso y pequeño hombrecillo, vestido con una túnica de piel y cubierto de abalorios. Keyko lo miró desconcertada; tuvo que recordarse a sí misma que las cosas no siempre eran lo que parecían, y simplemente aguardó, respetuosamente, a que el hombrecillo se plantara ante ella.
—Gum kaelón —dijo, muy serio.
Keyko hizo verdaderos esfuerzos por contener la risa. Sus sentidos internos seguían siendo lo bastante agudos como para reconocer a un brujo cuando lo veía, un brujo de gran poder, por cierto, pero el hombrecillo resultaba muy cómico, sobre todo con aquella expresión tan solemne.
—Gum kaelón —pudo responder, suponiendo que él había pronunciado las palabras de un saludo.
El brujo frunció el ceño y le dirigió una mirada inteligente y penetrante.
—¿Wem kidast? —preguntó amablemente, y esta vez Keyko no supo qué responder.
—Quiere saber cómo te encuentras esta tarde —intervino una voz desde la puerta.
Keyko se dio cuenta entonces de que Semira Yi-Mamdar acababa de entrar tras el brujo.
—Bien, gracias —respondió—. Un poco hambrienta.
Semira transmitió al hombrecillo las palabras de la muchacha, y él asintió.
—Dom kiat —comentó.
Entonces, mediante gestos, ordenó a Keyko y a Semira que retrocediesen hasta quedar junto a la pared. Él se situó en el centro de la estancia y alzó por encima de la cabeza el bastón que llevaba, de cuyo extremo colgaban diversos amuletos. Entonces empezó a recitar una extraña salmodia; Keyko conocía la melodía, pero las palabras que pronunciaba le resultaban completamente incomprensibles. Nadie se movió, ni dijo nada, mientras el brujo recorría la estancia, agitando su bastón y cantando en su propio idioma.
Cuando el brujo estaba casi terminando, Keyko comprendió por fin qué era lo que estaba haciendo: buscaba fuentes de magia. ¡Fuentes de magia! La chica pensó que, precisamente allí, no iba a encontrar ninguna, a no ser que alguno de los amuletos que llevaba el brujo fuera mágico. «Oh, no me han entendido», pensó Keyko. «Solo quería saber qué tipo de conjuro han usado con Adam, porque es evidente que está hechizado, por extraño que parezca…».
Pero no se atrevió a interrumpir al brujo.
Finalmente, este terminó su salmodia y miró a su alrededor, cansado pero expectante.
Nada sucedió, al principio, y Keyko se sintió algo desilusionada. Sin embargo, de pronto, y para sorpresa de todos (excepto de Kim, que no estaba prestando atención), dos cosas comenzaron a emitir una suave luz irisada: el medallón protector de Keyko y un punto en la frente de Adam.
El brujo parpadeó algo perplejo, y se acercó primero a Keyko; parecía que el biobot no le infundía mucha confianza. La muchacha era la primera sorprendida. Se inclinó para que el hombrecillo pudiese examinar su medallón.
—Dudunam beit kelilit… —murmuró el brujo, observando el amuleto desde todos los ángulos—. ¡Tut! —exclamó de pronto, asombradísimo, y soltó el medallón como si quemase; se volvió hacia Semira—. ¡Dolim tokda Sowilo!
Semira palideció y abrió al máximo sus grandes ojos oscuros, al parecer sin poder dar crédito a lo que oía:
—¿To… tokda Sowilo? —repitió, débilmente.
Keyko se removió, muy nerviosa. No sabía qué era lo que estaba pasando, pero debía de ser grave. Además, si no había oído mal, ambos Ruadh habían pronunciado una palabra que ella conocía muy bien.
—¿Sowilo? ¿Habéis mencionado a Sowilo? —inquirió, frunciendo el ceño.
Semira clavó en ella una mirada cargada de asombro, respeto y temor.
—Sowilo es una de las Piedras Rúnicas Elementales, es la Runa de la Luz, que protege mi orden —dijo Keyko, cada vez más nerviosa—. Por favor, necesito saber por qué habéis pronunciado ese nombre.
—Pero… —murmuró Semira—. ¿Por qué no nos lo has dicho antes?
—¿El qué?
—Te habrías ahorrado todo esto, Portadora —siguió ella, sin hacer caso de la expresión de extrañeza en el rostro de Keyko—. Te habríamos honrado como lo merece alguien que ha sido elegida por Tara.
—Por favor, no entiendo nada de lo que me estáis diciendo —suplicó Keyko, completamente perdida—. ¿Qué es lo que debería saber y no sé?
Semira sonrió.
—¿Qué va a ser? Que llevas la Piedra Rúnica Sowilo en tu medallón.
Keyko estaba a punto de decir que se habían equivocado, que aquel medallón no era más que un amuleto de protección, cuando de pronto el brujo, que había estado susurrando unas extrañas palabras mientras seguía examinando el medallón, se echó atrás de un salto. De nuevo el colgante emitió una luz sobrenatural, y Keyko tuvo que cerrar los ojos.
Cuando los abrió, y se atrevió a coger el medallón para mirarlo más de cerca, descubrió que había cambiado: engarzada en su centro estaba la Piedra Rúnica Elemental Sowilo, parecida a una reluciente piedra de ámbar, en la cual destellaba el signo mágico

que era el símbolo de la comunidad de las Hijas de Tara.
Keyko parpadeó, confusa y completamente perpleja y se dejó caer sobre la cama, sin poder pronunciar palabra. Se giró hacia Kim, y esta le devolvió una mirada fría y totalmente indiferente. Si no hubiera estado tan sorprendida, Keyko se habría enfurecido ante su actitud. «¡Estúpida urbanita!», pensó, resentida. Pero se volvió hacia Semira.
—Yo… no tenía ni idea… —empezó.
—Mo bantar, ki tesarat ma… —murmuró entonces el brujo, pensativo.
Keyko y Semira se volvieron hacia él. Estaba junto a Adam, y observaba su rostro sintético con una mezcla de curiosidad, fascinación y repulsión.
—¿Ribat? —preguntó Semira, estremeciéndose.
El brujo no respondió. Movió su bastón encima de la cabeza de Adam, que retrocedió un poco. Todavía había un pequeño punto de luz sobre su frente.
—Kelit soret, dum doban… —susurró el brujo, trazando un extraño símbolo con el bastón sobre la cabeza del robot.
Y de pronto, ante el asombro de todos los presentes, el punto luminoso de la frente de Adam se transformó en un brillante y cegador haz de luz que enfocó directamente al rostro del brujo.
—¡Wop! —exclamó el hombrecillo, impresionado.
Adam retrocedió, confuso y aturdido, hasta la pared. La luz había desaparecido, pero nada en sus programas de conducta incluía una reacción semejante. Keyko, Semira y el brujo lo miraban con estupor, y hasta Kim se había incorporado un poco con curiosidad.
—Sese bat… —susurró Semira, sobrecogida.
El brujo parpadeó y se volvió hacia su compañera.
—¡Tirstit! —exclamó, señalando a Adam—. ¡Betop kelilim!
Semira saltó como si la hubiesen pinchado.
—¡Kalet im dokot, ha wemdat!
—¿Qué pasa? ¿Qué pasa? —preguntaba Adam, muy nervioso.
Semira se volvió hacia Keyko, pálida como la cera.
—¿Cómo… cómo lo habéis hecho? —susurró—, ¡habéis logrado lo imposible!
Keyko no supo qué contestar, pero decidió que ya estaba harta de enterarse de las cosas a medias. Dio un paso al frente, miró a los ojos a la joven Ruadh y le dijo:
—No sé de qué me estás hablando. Yo no he hecho nada con ese robot. ¿Me quieres explicar qué es lo que pasa?
Semira retrocedió un par de pasos, sin dejar de mirar a Keyko. Después dijo solamente:
—Este robot es un mago.
Keyko recibió aquella noticia como si le hubiesen echado un jarro de agua fría por la cabeza.
—Eso es… imposible —jadeó—. Los seres artificiales no…
—Eso me dijiste, Keyko —dijo la voz de Kim muy cerca de ella.
Keyko se volvió. La mercenaria se había levantado de la cama y estaba a su lado, mirándola cautelosa y amenazadoramente.
—Yo no te he mentido —dijo ella rápidamente—. No he hecho nada con tu robot. La magia…
—Embustera —siseó Kim—. Te dije que…
—Silencio —cortó Semira; apuntaba a Kim con la espada, manteniendo la distancia—. Atrás, urbanita. Esto no tiene nada que ver contigo.
Kim la miró un momento, y pareció que saltaban chispas entre las dos. Pero, finalmente, la mercenaria esbozó una sonrisa desdeñosa, se encogió de hombros y retrocedió un tanto.
Keyko pensaba en voz alta:
—Todo concuerda: su extraño comportamiento, sus… eh… habilidades… Por eso los urbanitas quieren destruirlo. ¡La magia, la mayor arma de Mannawinard, dentro de las dumas, camuflada en un ser artificial del que nadie sospecharía!
—Sí, desde luego, una jugada maestra, Keyko…
La oriental se volvió hacia Kim inmediatamente.
—¡Yo no tengo nada que ver con esto, ya te lo he dicho!
—¿Ah, no? ¡Lo he oído todo! Tienes una de esas… runas importantes… ¡Me mentiste, no es cierto que seas una maga mediocre! Tú…
Pero Kim calló de pronto y frunció el ceño, pensativa. Acababa de recordar el incidente del almacén. Aquella luz en la frente de Adam…
—No, espera, esto es anterior —murmuró para sí misma—. Me contrataron para robar este biobot, y no otro. Y ya daba señales de haber pertenecido a otra persona antes de que yo lo encontrara. Si pudiéramos descubrir quién le puso las manos encima antes de que fuera a parar al almacén…
Tanto Keyko como Semira la miraban con curiosidad.
—¿Cómo se puede averiguar eso? —dijo Keyko.
Kim las miró. El rostro de Semira parecía impenetrable, pero la urbanita no tenía nada que perder.
—¿Realmente os interesa? —preguntó.
Había hablado en plural, pero en realidad se estaba dirigiendo solamente a Semira, y ella se dio cuenta inmediatamente. Sostuvo la mirada de Kim sin pestañear, orgullosa y desafiante.
—En tal caso —dijo la urbanita, eligiendo bien las palabras—, puede que hayáis cometido un error al acabar con todos los habitantes de esta ciudad.
Semira no dijo nada, pero entornó los ojos en un gesto amenazador.
El sol se ponía ya por el horizonte cuando TanSim y el Segador se detuvieron para contemplar el raro espectáculo de la ciudad invadida por la vegetación. TanSim estaba absolutamente estupefacto, pero su compañero mantenía una expresión pétrea.
—¡Esos condenados salvajes! —masculló el mercenario—. No puedo creerlo… ¡ya ha caído otra duma!
Duncan no respondió. Echó a andar, sin más, hacia la destrozada Duma Murías.
—¡Eh, espera! —lo llamó TanSim—. ¿Adónde vas?
—A cazar a mi presa —respondió él, sin volverse, ni detenerse.
—¡Olvídalo, y volvamos a Duma Errans! Si han entrado ahí, no saldrán con vida.
—Vuelve tú, si quieres. Yo tengo trabajo.
TanSim avanzó unos pasos tras él, pero se detuvo enseguida y se quedó mirando desconcertado cómo Duncan el Segador se alejaba con paso firme hacia la línea verde que marcaba el comienzo de Mannawinard. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras.
—¿Por qué es tan importante, eh? —pudo preguntar por fin; tuvo que alzar la voz, porque su compañero ya estaba lejos; al no recibir respuesta, resopló—: ¡Bah! Estás loco, ¿lo sabías?
—Sí, lo sabía —le llegó la voz del Segador desde la lejanía.
TanSim se quedó un momento mirando cómo se perdía en la inmensidad de los Páramos. Después, sacudiendo la cabeza con incredulidad, dio la vuelta para regresar a Duma Errans.
Ninguna misión, por mucho que le pagasen, conseguiría llevarlo hasta más allá de la línea verde.
En una de las plazas de lo que había sido el Centro de Duma Murías, ahora cubierto de vegetación, ardía una inmensa hoguera, cuyas llamas más altas se alzaban hacia el cielo sin luna. En torno a la hoguera se movían oscuras figuras humanas, que salían o entraban en las rudimentarias tiendas, hechas con pieles de animales, que habían instalado allí los nuevos dueños de la ciudad. Junto a ellas merodeaban aquellas criaturas bípedas que utilizaban como monturas. En un rincón de la plaza se amontonaban los cuerpos sin vida de docenas de urbanitas que se habían resistido a la invasión. Los salvajes los empleaban para alimentar la enorme hoguera que señalaba su fulminante victoria en aquella batalla.
El resplandor de las llamas iluminaba tenuemente el rostro del joven que, asomado a la ventana de su prisión, contemplaba la escena con expresión impasible.
Sabía que no tardaría mucho en correr la misma suerte que aquellos que ahora eran pasto del fuego.
Él no se había rebelado como los demás. Fiel a su habitual modus operandi, había aprovechado la confusión para salir sigilosamente de su apartamento y deslizarse hacia las murallas exteriores, sin dejarse impresionar por el nuevo aspecto que presentaba la ciudad, ahogada por un violento ataque del bosque de Mannawinard. Silencioso como una sombra, había burlado a los Ruadh y a los animales depredadores que ahora pululaban por la duma, deshaciéndose de ellos sin dejar huellas, y casi había logrado salir a los Páramos…
Finalmente, después de una dura pelea, los salvajes lo habían capturado. Uno de ellos le había dado un ultimátum: unirse a ellos o morir. Él había respondido con calma que sí, que aceptaba; pero solo lo había hecho por ganar tiempo, mientras estudiaba el terreno y buscaba una manera de escapar.
Y ella se había dado cuenta de que él estaba mintiendo.
El joven frunció el ceño al recordarlo. La pequeña salvaje, orgullosa y altiva, le había mirado a los ojos, y él había tenido la certeza de que no confiaba en él, de que no se tragaba sus buenas intenciones.
Lo habían encerrado mientras decidían qué hacer con él, y ella le había dicho: «En cuanto te examinen y descubran eso que llevas en la cabeza estarás muerto, rata urbanita».
Él no se había alterado por la amenaza, ni por el insulto. Se había limitado a mirarla fríamente, con calculadora serenidad, tratando de evaluar si una chica tan joven podía tener mucho peso en la tribu, y si podía constituir realmente un problema.
Pero después de un rato encerrado, después de tratar de salir de aquella habitación sin conseguirlo, se había dado cuenta de que el problema no era ella, sino él. La salvaje tenía razón: en cuanto descubrieran su implante neural lo matarían.
Era el único implante de su cuerpo, porque él no se había dejado arrastrar por la moda del «cuerpo de acero», y porque valoraba más el sigilo, la ligereza y la discreción que la fuerza de la máquina. Pero aquel implante neural era crucial en su trabajo, un trabajo en el que él, lo sabía, era el mejor.
Cuando los salvajes lo descubrieran, le obligarían a arrancárselo como condición indispensable para unirse a la vida de la selva. Y si se lo arrancaban, moriría.
De nada serviría que les explicara esto; podía intentarlo, por supuesto, pero se sentía incapaz de perder un ápice de su calma y su frialdad para suplicar por su vida. Porque él también tenía su orgullo.
No, su oportunidad llegaría pronto, estaba seguro.
Entonces, de pronto, la puerta se abrió.
El joven no se molestó en mirar hacia atrás. Era lo bastante rápido como para saltar sobre su carcelero, reducirlo y escapar corriendo, pero había aprendido enseguida que los Ruadh nunca acudían solos a ver a sus prisioneros peligrosos.
Y, a pesar de que ya no tenía armas, a pesar de que tampoco llevaba implantes, los salvajes lo consideraban peligroso, muy peligroso. El muchacho sonrió para sí.
No se equivocaban.
—Ese fuego arde para ti, rata urbanita.
Era la voz de ella, desde la puerta. Él no se movió. Nada de lo que ella dijera podría ofenderlo o molestarlo. Tenía cosas más importantes en qué pensar.
—Pero todavía no ha llegado tu hora —añadió ella a regañadientes—. Te necesitamos.
El joven esbozó una media sonrisa. Allí estaba la oportunidad que había estado esperando.
De pronto una voz conocida, una voz a la vez incrédula y esperanzada, una voz levemente vacilante, resonó por la habitación, pronunciando su nombre:
—¿Chris?
Entonces, esta vez sí, él se sintió ligeramente desconcertado. Conocía aquella voz, pero… Se volvió lenta y cautelosamente, esperando alguna trampa.
En la puerta estaban la pequeña salvaje y otros dos guerreros y, junto a ellos… Frunció ligeramente el ceño. No podía ser… Pero era ella, no cabía duda. La joven mercenaria del Ojo de la Noche con la que había trabajado en alguna ocasión… y que se había puesto en contacto con él apenas unos días antes, pidiéndole ayuda…
—Kim —murmuró; nunca olvidaba un nombre, ni una cara—. ¿Qué haces aquí?
Habían quedado para una semana más tarde, cuando la caravana de Duma Errans pasase por Duma Murías. Pero ella ya estaba allí. ¿Habría sido capaz de atravesar los Páramos, sola y a pie? Debía de estar más desesperada de lo que imaginaba.
La muchacha parecía cansada y nerviosa, una imagen poco habitual en ella. Pero le brindó una amplia sonrisa.
—Chris —repitió—. Necesito de tu genialidad una vez más, amigo.
Chris se sintió desconcertado, pero se cuidó mucho de dejarlo entrever. Había supuesto que Kim estaba en Duma Errans y ahora aparecía allí, con los salvajes. ¿Qué pretendía?
—¿En serio? —dijo, eligiendo con cuidado las palabras—. Pues me pillas en un mal momento, ¿sabes?
Ella le dirigió una intensa mirada.
—Me debes un favor, ¿recuerdas?
No, Chris no lo recordaba. De hecho, estaba convencido de que era ella quien le debía mucho a él. Y Kim debería saberlo. Estaba tratando de decirle algo.
Clavó su mirada en la de ella, y no tardó en comprender qué estaba pasando. Por alguna extraña razón, Kim estaba, como él, atrapada en aquella ciudad salvaje.
Y parecía que tenía un plan para escapar.
Chris sonrió levemente.
—En tal caso —dijo—, veré lo que puedo hacer por ti.
Ella sonrió también.
—Así me gusta. Además, tengo una historia interesante que contarte.
Chris ladeó la cabeza y le dirigió una mirada inquisitiva. Muchas personas estaban seguras de saber lo que podía interesarle, pero Kim era una de las pocas que acertaban de vez en cuando.
—A ver, sorpréndeme —la desafió.
Keyko y Adam aguardaban al pie del edificio donde habían estado prisioneros cuando la comitiva torció una esquina, y Keyko vio a Chris por primera vez, iluminado por las llamas de la gran hoguera que ardía en la plaza. Estrechamente vigilado por los Ruadh, el joven parecía, sin embargo, absolutamente seguro de sí mismo. Sereno y calmoso, pero con un brillo de astuta cautela en sus fríos ojos azules, Chris dirigió a Keyko una rápida mirada calculadora, y la chica tuvo la molesta sensación de que aquella mirada era capaz de atravesarla y leer hasta en lo más profundo de su alma.
No era una persona que inspirase confianza, decidió Keyko enseguida. Por eso, mientras Adam y ella se unían al grupo para recorrer las oscuras calles de la ciudad, la chica observó al amigo de Kim por el rabillo del ojo.
Era un joven de unos veinte años, delgado y flexible, de pelo castaño claro, muy fino y liso, que le caía a ambos lados del rostro. Vestía completamente de negro, se cubría con una gabardina larga del mismo color y se movía con el silencio de una pantera. Caminaba calmosamente, pero aquella actitud serena era engañosa; Keyko pudo notar que nada escapaba a sus ojos azules, fríos y acerados como un puñal de hielo.
«Es silencioso y engañoso como una serpiente», pensó, estremeciéndose. «Y tal vez posea el mismo veneno que ellas».
Como si hubiese podido leer sus pensamientos, Chris le dirigió una larga mirada. Keyko ni siquiera parpadeó, y alzó la barbilla, desafiante, pero él se limitó a esbozar una media sonrisa. La chica trató de adivinar en qué podía estar pensando, pero nada en su gesto reflejaba ni el más mínimo sentimiento.
Keyko se preguntó si aquel joven era capaz de averiguar algo sobre Adam. Deseó que, si así era, lo consiguiese pronto, y se perdiese de vista cuanto antes.
—¿Adónde vamos? —le preguntó a Kim.
El humor de la mercenaria había mejorado notablemente desde que se había enterado de que su amigo seguía con vida.
—Al centro de operaciones de Chris. Necesita un ciberteclado para trabajar, y dice que allí tiene escondido uno, y que no cree que nadie lo haya encontrado. Espero que tenga razón, porque me temo que los salvajes se han cargado todos los ordenadores de la ciudad.
Keyko no sabía qué era un ordenador, y mucho menos un ciberteclado, pero no hizo más preguntas. Volvió a mirar a Chris de reojo, y descubrió que no era la única que lo vigilaba estrechamente. Tampoco Semira apartaba la vista de él. La Ruadh caminaba cerca del hacker, pero a una prudente distancia, y parecía lista para saltar sobre él al menor movimiento sospechoso.
«Tampoco ha podido engañarla a ella», se dijo Keyko, algo aliviada. Aquel urbanita podía parecer frágil a simple vista, porque no exhibía la intimidadora musculatura característica de la mayoría de los habitantes de las dumas, pero Keyko, que conocía bien las posibilidades del cuerpo humano, sabía que la constitución delgada de Chris no implicaba debilidad, sino agilidad, ligereza, elasticidad y, probablemente, una rapidez letal. Chris era más nervio que músculo, pero un nervio controlado al milímetro. Daba la sensación de que detrás de todo lo que hacía había una razón premeditada; en él, hasta el más leve movimiento parecía calculado de antemano.
El joven advirtió su mirada y se volvió de nuevo hacia ella. Esta vez, Keyko miró hacia otro lado rápidamente. Aquel urbanita le daba muy mala espina. Detrás de su mirada podía adivinar una inteligencia fuera de lo corriente, pero también una completa frialdad.
Finalmente, la comitiva llegó hasta el edificio que Kim y Keyko habían visitado aquella mañana. De noche, solo iluminado por las estrellas y por el fuego de las antorchas que portaban los Ruadh, aquella casa presentaba un aspecto un tanto siniestro. Keyko se estremeció. La selva no parecía la misma en aquella oscuridad, y por un momento comprendió por qué los urbanitas temían tanto a Mannawinard. En la tierra de la Diosa Madre, el ser humano volvía a ser un simple eslabón en la cadena de la vida: podía comer, o ser comido. Y la oscuridad era una mala compañera para él.
Los Ruadh, sin embargo, entraron en el edificio sin miedo. Kim vaciló, pero Chris entró sin dudarlo. Keyko cruzó una mirada con su amiga; ambas se encogieron de hombros y los siguieron.
Momentos después, estaban en el apartamento del hacker. El fuego de las antorchas proyectaba una luz inquietante y llenaba las paredes de sombras cambiantes y extrañas. Chris, sin embargo, no parecía nada impresionado. Dirigió una tranquila mirada a sus captores.
—¿A qué estás esperando? —le dijo Semira con dureza.
Él sonrió levemente. Cruzó una mirada con Kim y ella asintió. Keyko se estaba preguntando qué era lo que habían hablado ellos dos, cuando Kim se dirigió a los Ruadh:
—Os proponemos un trato —dijo.
Semira tradujo sus palabras al resto de los Ruadh. Ellos fruncieron el ceño inmediatamente.
—Radot ma gombat —dijo el que parecía de más edad.
—No hay trato —tradujo Semira enseguida—. Sois nuestros prisioneros, y moriréis si no obedecéis.
—Íbamos a morir de todas formas —repuso Kim—. Él puede averiguar algo sobre ese robot que os interesa tanto. A cambio, exigimos nuestra libertad.
—Tue ta windasta —dijo el Ruadh.
—No estáis en situación de exigir nada —dijo Semira.
Keyko comprendió entonces qué era lo que se traían entre manos los urbanitas. Y, antes de que se diera cuenta, estaba interviniendo en la negociación:
—Por favor, aceptad sus condiciones —dijo a los Ruadh—. El brujo dijo que este androide es realmente extraordinario. La Madre Tara está intentando decirnos algo. No debemos desoír su voz.
—Wa Tara fíer da basba —objetó el Ruadh.
—Tara hablaría con nosotros, y no con ellos —dijo Semira.
Keyko respiró hondo.
—Tú no puedes saber eso —replicó—. Si existe un robot con poderes mágicos, existe un puente de unión entre ambos bandos. Tal vez es esto lo que Tara está intentando decirnos.
Los Ruadh cruzaron una mirada entre ellos.
—Chi Senchae we tan kafar —sentenció el mayor.
—El Jefe Senchae decidirá —tradujo Semira.
—¡Nada de eso! —estalló Kim—. Nosotros…
Pero Chris la detuvo con un gesto. Se volvió hacia los Ruadh y asintió, mostrando su conformidad.
—¡Estás loco! —susurró Kim—. ¡Seguramente ese Senchae es el más fanático de todos!
—Será lo mejor que podamos lograr, Kim —replicó él, sin alterarse—. Si sigues discutiendo, perderán la paciencia.
Sin aguardar respuesta, Chris se agachó y palpó las baldosas del suelo. Hizo algo con los dedos, algo que ninguno de los presentes logró ver bien, y de pronto una de las losas se deslizó, dejando ver un hueco oculto en el suelo. Dentro de aquel escondite había una especie de tablero. Chris lo sacó.
Los Ruadh lo observaron con una mezcla de curiosidad y repugnancia. Chris desplegó el tablero, que resultó ser un pequeño ordenador portátil, con muchas más teclas de las habituales: un ciberteclado. En la tapa había dibujado un pequeño emblema, como un escudo, que representaba una serpiente enroscada sobre sí misma, desplegando un par de alas membranosas, como las de un murciélago. Chris se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, y colocó el teclado sobre sus piernas cruzadas. Dirigió una breve mirada a los Ruadh, seguramente lamentando que no lo dejasen a solas para trabajar, pero no hizo ningún comentario. Clavó entonces su mirada en Adam.
—De modo que un mago —comentó solamente.
No parecía sorprendido, solo ligeramente intrigado.
Kim se sentó junto a él. Parecía ansiosa por empezar. Los Ruadh se acercaron un poco, desconfiados, y se situaron de tal manera que los rodeaban por todas partes. Keyko, algo incómoda, se sentó cerca de Adam.
Chris extrajo un cable de uno de los costados del ciberteclado. Acopló uno de los extremos al aparato y entonces, y sin dejar de mirar a los Ruadh para estudiar su reacción, se conectó el otro a la cabeza.
Keyko y los Ruadh lanzaron una exclamación de sorpresa, y uno de los guerreros alzó su arma. El hacker tenía, a un lado de la cabeza, un conector que nadie hasta entonces había visto, porque el pelo se lo ocultaba.
—No pasa nada —dijo Kim—. Es necesario que haga esto para acceder al ciberespacio… al lugar donde podemos encontrar la información —añadió enseguida.
—Date prisa —gruñó Semira, evitando mirar el cable conectado a la cabeza de su prisionero.
Chris esbozó otra de sus medias sonrisas.
—Allá vamos —murmuró.
Kim se inclinó hacia él.
—Por favor, no olvides…
—Descuida.
Chris cerró los ojos. Sus dedos volaron sobre el teclado. El más ligero roce bastaba para activar las teclas.
Keyko se atrevió a acercarse un poco para mirar por encima del hombro de Kim. Solo vio una sucesión de números y símbolos sin sentido, que recorrían de arriba abajo la pantalla con una velocidad de vértigo.
—¿Cómo puede ver todo esto, con los ojos cerrados? —murmuró.
—No necesita los ojos —dijo Kim, señalando el cable—. La información va directamente a su cerebro y toma cuerpo allí.
Keyko se estremeció.
—No me gusta —declaró, y retrocedió de nuevo para acurrucarse junto a Adam, que observaba a Chris con un cierto atisbo de curiosidad en sus rasgos, rígidos e inexpresivos, de robot de Nemetech.
Semira cruzó una mirada con los otros Ruadh.
—Será mejor que te des prisa, rata urbanita —le espetó a Chris.
Pero él no se inmutó. Sin abrir los ojos, se limitó a dirigirle una sonrisa divertida.
—Las cosas bien hechas llevan su tiempo, pequeña salvaje, y yo soy un profesional, así que será mejor que te pongas cómoda…
Kim no pudo menos que sonreír.