7
CIUDAD SALVAJE
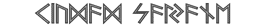
7
CIUDAD SALVAJE
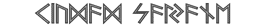
TANSIM HABÍA VUELTO A LA LOMA y se había ocultado tras una roca. Las chicas se le habían escapado, pero él tenía ahora otros asuntos en mente. Tiró de la flecha hasta que logró arrancársela del pecho. Un chorro de sangre brotó de la herida, pero el mercenario no se inmutó. Aquello era bastante aparatoso, sí, pero la punta de la flecha no había alcanzado ningún órgano vital. ¿Por qué se había desmayado, entonces? Examinó la flecha con el ceño fruncido y olisqueó el metal. Parecía impregnado con algún tipo de extraña sustancia. Quizá un veneno, pero, en cualquier caso, no lo bastante fuerte como para acabar con él.
Malhumorado, arrojó los restos de la flecha lejos de sí y entonces sintió que una mano caía a plomo sobre su hombro. TanSim se sobresaltó y, rápido como un rayo, alargó la mano hacia el arma que pendía de su cinto.
La voz del Segador sonó tras él, severa, con un leve acento divertido en su voz:
—¿Es esa forma de recibirme?
TanSim se relajó solo un tanto y se dio la vuelta para saludar a su compañero.
—¡Duncan! Me has dado un susto de muerte. ¿Por qué te acercas por detrás?
El hombre de Nemetech no respondió, pero se sentó junto a él y señaló los restos de la flecha.
—Guerreros Ruadh —dijo—. Es extraño encontrar a esos salvajes aquí, tan lejos del linde de Mannawinard.
A TanSim los Ruadh no le importaban lo más mínimo.
—¿Qué haces aquí? —le preguntó a Duncan—. Me ha parecido ver que te freían con un hechizo…
—Pues te ha parecido ver mal —replicó el otro, cortante.
—En tal caso tienes más vidas que un robot reciclable, Duncan. ¿Nadie te lo había dicho?
—Nadie que haya vivido después para contarlo. —El Segador se levantó de un salto y sus fríos ojos oscuros escudriñaron el horizonte—. Levanta de ahí; tenemos un trabajo que hacer y la presa nos lleva mucha ventaja.
TanSim no tenía por qué recibir órdenes de Duncan el Segador, pero se puso en pie al momento, porque su observación era acertada: si no se ponían en marcha inmediatamente, perderían la pista de Kim en los brumosos Páramos. Y la joven se había llevado consigo al androide.
Kim y Keyko caminaban en silencio por los Páramos, envueltas en la neblina del amanecer. No se habían detenido en toda la noche, porque Kim sospechaba que Nemetech enviaría a más gente tras ella, y Keyko tampoco quería quedarse atrás para comprobarlo.
Ninguna de las dos mencionó ni por un instante la posibilidad de detenerse. Caminaban mecánicamente, simplemente hacia delante, con el alma llena de dudas y el corazón repleto de desesperanza. Solo la obstinación les hacía seguir andando: Keyko había jurado que entregaría el mensaje a la Sacerdotisa Kea y eso haría, aunque le costara la vida; y Kim sabía que había una última y remota esperanza, oculta en algún rincón de Duina Murías. Las dos eran muy diferentes, las dos buscaban objetivos completamente distintos, pero las dos tenían una meta y no se detendrían hasta alcanzarla. Que temporalmente sus pasos las llevaran por la misma senda no significaba que fuesen aliadas eternamente, ni siquiera amigas. Quizá por eso no se dirigían la palabra, porque, pese a todo, no tenían nada que decirse.
Cuando los primeros rayos de sol luchaban por abrirse paso entre las nieblas, Kim miró a su compañera de reojo.
La chica caminaba con la cabeza gacha y los hombros hundidos, y parecía haber perdido aquella fuerza interior que la caracterizaba. En sus ojos ya no brillaba la llama de la fe y la esperanza, y Kim casi lo sintió. Aunque la mayoría de las veces Keyko resultase exasperante, su fortaleza la había reconfortado en alguna ocasión. Además, la visión de la joven guerrera hundida le recordaba a Kim su propio primer desengaño. Con quince años, Keyko ya tenía edad suficiente como para aprender que la vida no era justa, y que la gente en quien confiabas podía volverse contra ti o abandonarte. Aun así, Kim lo sentía por ella.
«Pensabas que eras especial», se dijo la mercenaria. «Pensabas que, a pesar de tu juventud, tu superiora creía lo bastante en ti como para encargarte una misión importante. Y ahora descubres que se burló de ti, que solo quería mandarte lejos, librarse de ti. Y, pese a ello, sigues adelante. Entregarás ese papel en blanco a quien corresponda, aun a riesgo de que se ría de ti por ser tan ingenua».
Kim todavía no sabía si Keyko era muy valiente, o muy tonta. Pero descubrió que, a pesar de todo, la respetaba.
—No deberías seguir adelante —le dijo.
Keyko alzó la cabeza para mirarla. En sus ojos asomaba la sombra de la duda.
—Te vas a jugar el cuello por un papel en blanco —explicó Kim.
—Lo sé. Pero he pensado… ¿y si fuera un mensaje cifrado? ¿Y si estuviera oculto para los ojos de la gente corriente?
Kim la miró, dudosa.
—¿Tú crees?
—No, no lo creo —admitió Keyko, bajando la cabeza otra vez—. He efectuado las comprobaciones, no está protegido por ningún hechizo… no es más que un papel corriente.
Kim no dijo nada. Keyko añadió al cabo de unos instantes:
—Sin embargo, sí, voy a seguir adelante. La Madre Blanca me dijo que no me rindiera, que no desfalleciera y que escuchara la voz de Tara.
—¿Y qué es lo que te dice Tara?
Keyko guardó silencio un momento. Luego dijo:
—No lo sé. Estoy tan confusa que mis sentidos interiores están cerrados a su voz.
De nuevo reinó el silencio entre ellas.
Continuaron el viaje durante cuatro días más; al amanecer del quinto día, ante el hecho de que pronto alcanzarían Duma Murias, Kim se dirigió a Keyko para preguntarle algo que la tenía muy intrigada:
—Tengo algo que preguntarte, Keyko. ¿Tú le has hecho algo a Adam, con tus runas, o…?
—No —la chica la miró sorprendida—. ¿Qué iba a hacerle? No sé a qué te refieres.
Kim calló un momento y luego refirió a su compañera su encuentro con el Segador en el callejón de Duma Errans.
—Estaba a punto de dispararme, cuando, de pronto, hubo un gran resplandor y no pudimos ver nada… pero estoy casi segura de que procedía de Adam. De su frente, más bien. Él dice que no recuerda nada…
—Bueno —dijo Keyko sin mucho interés—, no te preocupes por eso, porque la magia procede de Tara y Tara es la vida. Su poder no puede ser manejado por un ser artificial. Ellos son sordos a la voz de la Diosa Madre y, por tanto, completamente incapaces de conjurar magia de ningún tipo.
—Eso me tranquiliza. Aunque, si eso que hizo no fue magia, ¿qué demon…?
Un agudo aviso del biobot, que rodaba por delante de ellas, hizo que ambas se pusieran en guardia rápidamente y miraran a su alrededor con desconfianza.
Sin embargo, lo que había llamado la atención de Adam era la línea del horizonte, de un color verde grisáceo, envuelta en jirones de niebla. Y las sombras oscuras de una ciudad recortadas contra el cielo brumoso.
—Duma Murias —murmuró Kim, sobrecogida—. ¿Qué es lo que ha pasado?
Echó a correr, desesperada, con el corazón latiéndole con fuerza, deseando que aquello no fuera lo que parecía. Casi no se dio cuenta de que Keyko y Adam la seguían.
No se detuvo hasta que las brumas se abrieron ante ella y pudo ver, con claridad, qué era lo que había sucedido. Y la visión era terrible.
Duma Murias se alzaba ante ella, silenciosa como una ciudad fantasma. Los edificios estaban destrozados, y el Muro Exterior reventado. La cúspide de la Aguja parecía haber estallado como un globo de cristal.
El causante de aquella catástrofe era algo vivo. La línea verde del horizonte era el límite de Mannawinard, la espantosa selva asesina. Los árboles habían brotado del suelo, creciendo a una velocidad endiablada, destruyendo las calles de la ciudad. Enormes enredaderas habían trepado por los altos edificios de acero y cristal, envolviéndolos con su abrazo letal, asfixiándolos hasta hacerlos reventar.
Entonces, Kim oyó los sonidos. Gritos inhumanos, gritos que procedían de extraños animales que habían invadido la ciudad y habían hecho de ella su nuevo hogar. Ella nunca había escuchado los sonidos de la selva, y le parecieron sencillamente aterradores. Cuando Keyko la alcanzó, la mercenaria estaba completamente anonadada, incapaz de moverse, con la mirada clavada en la duma invadida por la vegetación.
—Kim… —dijo Keyko con suavidad.
—Por todos los… —pudo decir la muchacha, aún sin poder apartar la mirada de aquel extraño y terrible espectáculo—. ¿Qué… qué ha pasado? —repitió, aunque parecía evidente.
Keyko carraspeó, incómoda. Aunque ella tampoco había visto nunca nada semejante, sabía tan bien como Kim cuál era la respuesta.
—Mannawinard, la tierra de la Diosa Madre, ha avanzado un poco más y se ha comido otra ciudad.
—Pero no… no puede ser —balbuceó Kim—. Esto no puede ser real.
Sintió que algo le oprimía dolorosamente el pecho ante la visión de la ciudad derrotada. Era cierto que Duma Murias se había desarrollado al borde mismo de Mannawinard, bajo la sombra de la amenaza del mundo natural. Pero eso había provocado que Probellum, la gran megacorporación dedicada a la industria armamentística, cobrara protagonismo frente a las demás en la ciudad. En pocos años Duma Murias se había convertido en una especie de plaza militar, cuyas fuertes defensas y sus grandes avances en armamento otorgaban al resto de los urbanitas una cierta tranquilidad, como si la duma de Probellum fuese una especie de guardián que vigilara que los salvajes no salieran de la selva.
Kim suspiró casi imperceptiblemente. Sin darse cuenta, había empezado a temblar de puro terror. Siempre había creído, igual que todos, que Duma Murias era invencible.
Por fin logró reaccionar, y se volvió hacia Keyko con furia, como si ella fuera la responsable del desastre.
—Pues tú que hablas tanto con Tara podrías haberle dicho que se estuviese quietecita, ¿no? ¡Maldita sea! Es vital para mí que entre ahí dentro y hable con una persona…
Keyko no se inmutó. La miró entre preocupada y curiosa.
—¿Vas a entrar, entonces?
Kim no respondió enseguida. Seguía mirando aquella sorprendente mezcla de civilización y barbarie, luchando por controlar su terror. Finalmente, logró sobreponerse, y dijo:
—Creo que sí.
—Dijiste que jamás te internarías en Mannawinard.
—Eso todavía no es del todo Mannawinard, Keyko. Y, además, no tengo otra opción —se volvió hacia ella—. Y tú, ¿qué vas a hacer?
—Eso ya no es del todo una duma —contestó ella con una sonrisa—. Y, dado que he de internarme en ese bosque, me da igual hacerlo por ahí que por cualquier otro sitio.
—Está bien —dijo Kim encogiéndose de hombros—. Andando, entonces.
No muy convencidas, sin embargo, las dos reemprendieron la marcha hacia la ciudad ahogada por la exuberante vegetación.
—¿Estás segura de lo que haces? —preguntó Keyko entonces.
—Sí. Si alguien puede encontrar una cura a mi proceso de mutación, está ahí dentro. Y te apuesto lo que quieras a que sigue vivo.
—No es por desilusionarte, Kim, pero, si ha caído en manos de los Ruadh…
—Define «Ruadh» —dijo Adam enseguida.
—Los Ruadh son una tribu antigua y orgullosa. Son la avanzadilla del ejército de la madre Tara en los Páramos, y vigilan la frontera de Mannawinard para preservarla de las incursiones urbanitas.
Kim pensaba que una pandilla de salvajes armados con arcos y lanzas no podría constituir un gran peligro, pero no se lo dijo a Keyko. De todas formas, por si acaso, los tres compañeros se acercaron a la ciudad sigilosamente. Se deslizaron a lo largo de los restos del Muro Exterior, hasta que Kim se asomó por una brecha y juzgó que aquel camino parecía algo más despejado de vegetación. Se volvió hacia Adam:
—Supongo que en cuanto entremos ahí dentro se te ocurrirán un montón de preguntas para hacernos, pero aguántate por una vez y estate calladito, ¿entendido?
—Afirmativo —asintió Adam.
Kim lo miró un momento, sin saber muy bien si debía fiarse, pero finalmente asintió. Sin una palabra, los tres entraron en la destrozada Duina Murías.
Silenciosos como sombras, los incursores recorrieron la ciudad, o lo que quedaba de ella. Kim tenía la piel de gallina, pero procuraba mostrarse tranquila y serena, aunque aquel lugar la aterraba. Las paredes de los edificios estaban resquebrajadas, y por ellas trepaban enredaderas gigantes que parecían alarmantemente vivas. En el suelo, los helechos pugnaban por brotar a la superficie, abriendo brechas en la calle, extendiendo lentamente su manto verde por aquel bastión ganado a la civilización. En los espacios más amplios habían crecido árboles, árboles jóvenes y fuertes que se alzaban hacia el cielo, orgullosos, desafiando con su presencia al poder de la tecnología del ser humano. En los rincones oscuros, una gruesa capa de musgo había empezado a comerse los muros.
Pero el mundo vegetal no era el único que había tomado posesión de Duma Murías. Pequeñas criaturas vivas pululaban por la ciudad. Desde los lugares más altos, ya fueran árboles o edificios semiderruidos, una gran variedad de aves de plumaje colorido emitía peculiares sonidos, saltando de rama en rama o sobrevolando las cabezas de los recién llegados, cosa que inquietaba mucho a Kim. De vez en cuando descubría a alguna criatura peluda mirándola fijamente desde lo alto de un árbol, y tenía que controlarse para no sacar su arma y disparar.
Pero lo peor eran los seres que caminaban por el suelo. Había pequeños roedores, reptiles, mamíferos que corrían a ocultarse a su paso, y Kim iba de sobresalto en sobresalto. Una vez apoyó una mano en una pared agrietada y estuvo a punto de rozar un gigantesco bicho negro y peludo con muchas patas, verdaderamente repugnante.
—Es solo una araña —susurró Keyko.
Kim le lanzó una mirada exasperada.
—¿Y cómo sabes tú eso? Creía que te habías criado en los Páramos.
—En el templo estudiamos a las criaturas de Mannawinard. No entiendo por qué te quejas. Hasta ahora no hemos encontrado nada realmente preocupante.
Kim decidió hacer caso omiso de sus palabras; no quería ni pensar qué entendía Keyko por «realmente preocupante».
La mercenaria jamás había visto un animal de cerca, con la excepción de los bichos mutantes que se habían cruzado en su camino en los Páramos. En las dumas no había nada vivo aparte de los seres humanos y los mutantes. Los niños tenían como mascotas pequeños robots de compañía, algunos incluso de bolsillo, que por lo general eran fabricados por Nemetech. Los animales «de verdad» eran imprevisibles y molestos, y hacía siglos que eran considerados una amenaza para el sistema. Incluso las granjas habían desaparecido tiempo atrás, porque una inusual colaboración entre Protegen y Tong-Pao había creado una nueva especie de laboratorio que contenía todas las proteínas, vitaminas y minerales necesarios para el desarrollo del ser humano. Kim nunca había visto a aquellas criaturas, pero se decía que eran simplemente pedazos de carne que se clonaban una y otra vez, engordaban rápidamente y se utilizaban para fabricar prácticamente todas las variedades alimenticias que había en las dumas.
Kim se habría sentido incapaz de cazar animales en la selva, como hacían los salvajes, y luego comérselos sin saber lo que comía, sin saber si aquel bicho padecía alguna enfermedad… se estremeció involuntariamente, solo de pensarlo. La simple idea le resultaba repugnante.
Con las plantas pasaba algo parecido. En las dumas había árboles artificiales, luminosos, de colores, realmente bellos. No hacía falta regarlos, no se secaban, no necesitaban tierra, no producían polen. Las proteínas vegetales no habían sido totalmente desterradas de la dieta, de todas formas; la Tong-Pao era capaz de sintetizarlas artificialmente, y las introducía en algunos de sus productos.
Una vez, sin embargo, Kim había visto una planta de verdad.
Entonces ella no era más que una niña, y vivía en el Centro. Aquel día caminaba por la calle de la mano de su madre (ahora, Kim se veía completamente incapaz de recordar los rasgos de su rostro), y un hombre de extraño aspecto las había empujado al pasar corriendo por su lado. Tres robots de seguridad lo perseguían y no tardaron en alcanzarlo. Pero, antes de que el fugitivo cayese al suelo, abatido por los rayos paralizantes de los androides, había lanzado algo a un rincón.
En apenas unas décimas de segundo una enorme planta había crecido en pleno Centro de Duma Findias, elevándose hacia el cielo a una velocidad de vértigo, enroscándose en uno de los edificios…
Kim y su madre habían huido de allí rápidamente. La planta había sido destruida y reducida a polvo, y el hombre, capturado y, probablemente, ejecutado. Kim era entonces muy pequeña, pero más adelante supo que aquel extraño individuo era uno de los llamados «ecoguerrilleros», espías de Mannawinard que de vez en cuando lograban colarse en las dumas para tratar de extender allí el reino de los salvajes.
Kim miró a su alrededor y se estremeció. Quizá la destrucción de Duma Murías había comenzado así, con la acción de un hombre solo.
Sacudió la cabeza y trató de sobreponerse. Cuanto más avanzaba, más aterrada se sentía. Miró a Keyko y descubrió con sorpresa que ella, por el contrario, parecía sentirse feliz de estar allí. Acariciaba los troncos de los árboles y los pétalos de las flores, y se quedaba mirando extasiada cualquier bicho que se cruzase en su camino.
—Y a ti, ¿qué te pasa? —susurró Kim, irritada.
—Siento la presencia de Tara a mí alrededor. Nunca había estado tan cerca de ella, Kim —añadió rápidamente, como disculpándose, al ver la mirada furibunda que le dirigió la mercenaria—. Compréndelo.
Kim no dijo nada. En el fondo, pensó con cierta inquietud, Keyko sí era una salvaje, de los pies a la cabeza.
Su mirada se detuvo en los restos de un biobot caído en el suelo, completamente inerte, incapaz de funcionar ahora que la Aguja de Duma Murías estaba totalmente destrozada. Se dio cuenta entonces de que sí, había restos de vehículos y robots por las calles, pero no se veía un alma; ni siquiera había cuerpos caídos.
—¿Dónde está todo el mundo? —susurró.
—Los guerreros Ruadh no dejan cuerpos tras de sí —explicó Keyko—. Incineran a sus enemigos muertos.
Kim no dijo nada, pero se obligó a sí misma a estar aún más alerta, recordando que los animales y las plantas no eran el único peligro de aquel lugar.
—¿Adónde vamos exactamente? —preguntó entonces Keyko.
Kim no respondió enseguida. Tenía la mirada fija en la pared de un edificio. Trataba de leer lo que ponía sobre una puerta, pero el letrero estaba parcialmente tapado por la vegetación.
—Justo lo que pensaba —dijo finalmente—. No estamos lejos, Keyko. Por suerte.
—Pero ¿lejos de dónde?
—Del centro de operaciones de la persona que he venido a buscar.
—¿Y estás segura de que vamos bien por aquí? —preguntó Keyko, dudosa—. A mí todas las casas me parecen iguales.
Kim no respondió, pero sonrió con suficiencia. Conocía Duma Murías como la palma de su mano, y ni todas las plantas del mundo podrían lograr que ella perdiese su camino allí. A menudo había viajado con la caravana de Duma Errans hasta Duma Murías, la ciudad-fortín, para renovar su arsenal particular. Gajes del oficio.
Se detuvo un momento para, una vez más, mirar a su alrededor. Pero en esta ocasión no se dejó impresionar por la acción de Mannawinard, sino que miró bajo el manto de vegetación para buscar la ciudad que ella había conocido. Y la encontró.
Sintiéndose mucho más segura, se volvió hacia sus compañeros.
—Venga, holgazanes, más deprisa —los urgió—. No tenemos todo el día.
—¡Kim, cuidado! —gritó Keyko de pronto.
Kim se volvió rápidamente, justo para ver a una enorme bestia abalanzarse sobre ella con las fauces abiertas, unas fauces que mostraban unos grandes y afilados colmillos…
Todo sucedió muy deprisa. Kim alzó su arma y disparó. Keyko entonó una runa de ataque. El proyectil del arma de Kim y el rayo de energía invocado por Keyko impactaron en el cuerpo de la criatura, que cayó al suelo pesadamente; aún se revolvió un poco más, tratando de morder la pierna de Kim sin conseguirlo, antes de exhalar su último suspiro.
La mercenaria se apartó de un salto, con presteza. Temblaba cómo un flan.
—¡Bicho inmundo! —gruñó, propinándole un puntapié.
Keyko se encogió de hombros.
—Mata para comer, Kim —dijo—. Y tú te has defendido, y esta vez has ganado la partida. Puede que en otra ocasión seas tú la depredadora, o puede que vuelvas a convertirte en presa. Así es la vida en Mannawinard.
—Es repugnante —opinó Kim.
—¿En serio? Bueno, aquí en Mannawinard si quieres algo tienes que luchar por ello. A mí me parece repugnante que los urbanitas piensen que todo les pertenece por derecho, hasta el punto de pretender que pueden quitar vidas sin necesidad, o peor aún: crear vida, como si fueran dioses, sin querer aceptar el hecho de que los suburbios de sus ciudades están repletos de los fracasos de sus horribles experimentos…
Kim le dirigió una mirada dolida, y Keyko calló inmediatamente, recordando que la mercenaria iba camino de presentar un aspecto semejante al de aquellos «fracasos».
—Lo siento, Kim, no me refería a…
Pero la joven le dio la espalda y echó a andar por las calles de Duma Murias. Keyko y Adam la siguieron.
Caminaron en silencio durante un buen rato. Una serpiente les salió al paso, siseando y enseñando los colmillos, pero Kim se limitó a disparar. Después de haberse enfrentado al gran animal que los había atacado, empezaba a comprender lo que Keyko entendía por «realmente preocupante».
Finalmente, llegaron al pie de un edificio absolutamente vulgar, igual a todos los otros de aquella zona, un bloque de formas cuadradas, en el que nadie se fijaría dos veces.
Pero Kim sabía que ese, y no otro, era el lugar donde había quedado con el hacker más buscado de todas las dumas, un pirata conocido por el apodo de «Serpiente Alada», porque era rápido, silencioso y, a menudo, letal.
La muchacha inspiró profundamente. Aquel edificio no presentaba un aspecto mejor que el de los demás. Las plantas trepaban por sus paredes, los animales habían invadido su interior, pero aún estaba en pie, y eso era buena señal. Se volvió hacia sus compañeros.
—Esperadme aquí —dijo—. Bajaré enseguida.
Ninguno de los dos puso objeciones, de modo que Kim entró en el bloque sin más dilación.
En la misma planta baja tropezó con una familia de pequeñas criaturas peludas que andaban sobre dos patas, arrastraban una larga cola detrás y chillaban de forma bastante escandalosa. Kim sacó el arma, pero pensó que, si mataba a una de ellas, tal vez las otras se lanzarían a atacarla, y no quería ni el más mínimo contacto con ningún tipo de animal, de modo que cogió carrerilla y, con un poderoso impulso, saltó por encima de ellos, sintiendo con agrado que su cuerpo de acero seguía funcionando igual de bien que siempre.
Aterrizó en la escalera, porque daba por hecho que el ascensor no funcionaría y, rápidamente, subió hasta el ático.
Allí solo había una puerta, pero algún animal debía de haberla echado abajo, porque se veían profundos arañazos en su superficie. Kim activó su detector de pulsera, y no entró hasta asegurarse de que nada se movía en el interior.
Aun así, se movió con precaución por lugar. Era un pequeño apartamento, sencillo y funcional. Constaba de una habitación, un pequeño aseo, una cocina y un estudio. Tenía pocos muebles, y tampoco había muchos objetos personales; solo contaba con lo imprescindible. Kim encontró en el estudio un montón de tarjetas de datos sobre una estantería, pero no las tocó.
Había acudido allí a ciegas. Nada le aseguraba que el hacker la hubiese citado en su lugar de residencia, o en alguno de ellos, pero, por lo visto, así era. Probablemente aquel era solo uno de los muchos lugares por donde él se movía; sin embargo, el estado del piso sugería que no hacía mucho que él vivía allí.
Kim recordó cómo, cuando apenas era una adolescente que daba sus primeros pasos en aquel oficio bajo la atenta mirada de su mentor, Duncan el Segador había intentado establecer contacto con el afamado hacker a quien llamaban Serpiente Alada, para una misión especialmente complicada. Ella se había conectado a la red en su busca, y él había acudido a su encuentro, retándola a que lo siguiera a través del intrincado laberinto cibernético. Kim no era una hacker muy experta por aquel entonces, pero se había aplicado a su tarea con esfuerzo, pasión y testarudez, siguiendo a aquel pequeño icono esquivo, que representaba, cómo no, una serpiente con un par de alas membranosas. Por supuesto, no había logrado alcanzarlo, y a menudo había tenido la sensación de que él se burlaba de ella, apareciendo y desapareciendo, para darle la falsa impresión de que lo estaba consiguiendo.
Finalmente, cuando Kim creía que lo había perdido definitivamente, el icono de la pequeña serpiente alada había vuelto a aparecer ante ella.
«No me busques», decía su mensaje. «Yo te encontraré».
Así había conocido a Chris.
Kim nunca llegó a saber por qué él había decidido colaborar con ella, ya que el hacker era muy reservado, y era difícil saber lo que pensaba. Pero lo cierto era que aquella misión fue un éxito, y que habían trabajado juntos otras veces, aunque él no pertenecía a la Hermandad; se rumoreaba que Donna se moría de ganas de incluirlo en su nómina, pero él había tenido la osadía de rechazar su propuesta, y había escogido seguir trabajando por cuenta propia.
Kim sintió un ramalazo de nostalgia al evocar aquellos días. Ella y Chris no hablaban mucho, y nunca se veían como no fuera por asuntos de trabajo, pero se entendían a la perfección en medio del peligro de las incursiones que realizaban a dúo, y existía cierta confianza implícita entre ellos.
Chris sobrevivía siendo prácticamente invisible, y nunca cometía errores. Nadie sabía dónde encontrarlo, ni siquiera la propia Kim, a no ser que él decidiera que quería ser encontrado. Sin embargo, él siempre sabía, de alguna forma, cuándo alguien lo estaba buscando.
Por lo general, casi siempre contestaba a las llamadas de Kim.
La joven recorrió el apartamento, buscando una señal del hacker, deseando que él le hubiese dejado algún mensaje. Pero eso era poco probable. El estado del piso sugería que Chris todavía vivía allí cuando Mannawinard había atacado. Seguramente, el hacker tenía sus propios problemas y no iba a dejarlo todo por echarle una mano, sobre todo si no había de por medio nada que pudiera interesarle.
Porque, a pesar de todo, Chris y Kim no eran amigos.
Kim suspiró. Nada en el apartamento daba a entender que Chris siguiera allí. Todo estaba revuelto, destrozado, invadido por la vegetación. El hacker se había marchado, y quizá no volvería… siempre suponiendo que siguiera vivo.
Kim se estremeció. Buscó por todas partes algún ciberteclado, para conectarse a la red y llamar al hacker, pero no lo encontró, y no lo consideró una buena señal. También buscó alguna pista sobre el paradero de Chris.
No tuvo suerte.
Kim se sentó sobre el suelo para pensar. Tenía que reconocer que era muy probable que Chris estuviese muerto, porque parecía que el ataque de la selva lo había sorprendido incluso a él. Pero, en el caso de que no lo estuviera, Kim no tenía modo de localizarlo. Aunque encontrase un ciberteclado en buenas condiciones y lograse conectarse a través de la señal de alguna de las otras dumas, los hackers del Ojo de la Noche la descubrirían enseguida, y sabrían dónde buscarla.
«Pero no se atreverán a seguirme hasta aquí», pensó.
De todas formas, ¿qué iba a hacer? No podía volver a Duma Errans, ni a Duma Findias. Donna y Nemetech la encontrarían donde quiera que fuese. Podría entregarles el biobot de una vez por todas, pero Donna no la perdonaría.
Y en Duma Murías no podía quedarse. En cualquier caso, estaba perdida.
Cuando comprendió esto, toda la desesperación que la había seguido desde que huyera de los túneles de los mutantes la alcanzó y cayó a plomo sobre ella. Cerró los ojos y deseó que todo fuera producto de una pesadilla, deseó despertar y descubrir que nunca había entrado en el edificio de almacenamiento de Nemetech, a robar un androide biónico marca Nova. Pero cuando abrió los ojos y miró a su alrededor descubrió de nuevo el solitario apartamento de Chris, las plantas entrando por la pequeña ventana y un bicho correteando por encima de la cama.
Kim respiró profundamente. Seguía sintiendo aquel hormigueo en la piel enferma. Sabía en qué se convertiría si no hacía algo.
Y ya no podía hacer nada.
Con un suspiro, se quitó las vendas y luego la banda con el suero inhibidor y se puso una nueva, que sacó de la mochila. Hasta el momento, aquella sustancia había logrado que la mutación no se extendiese más. Con un nudo en la garganta, contó las que quedaban en la caja. Había cinco.
Suspiró de nuevo y los ojos se le llenaron de lágrimas. Sintió un movimiento en la ventana, y vio que se trataba de un pájaro, que la observaba. Hizo una bola con la banda que se acababa de quitar y se la arrojó al ave, de mal humor. El pájaro echó a volar y se fue de allí.
Volvió a mirar la mancha amoratada de su piel. «Antes morir que convertirme en uno de ellos», se repitió a sí misma. Y se dijo, con amargura, que debería alegrarse. En aquel lugar maldito no tardaría en morir. Y, desde luego, si tenía que morir, era mejor no darle a Donna el placer de matarla.
Se vendó de nuevo los brazos. Se levantó lentamente, casi sin darse cuenta de lo que hacía, recogió su mochila y salió del apartamento de Chris. Sin prisas, volvió a bajar las escaleras, absolutamente apática, simplemente andando, sin pensar adónde iba. Pasó junto al nido de animales peludos sin molestarse en mirarlos siquiera, y salió al exterior.
Allí la recibió un golpe de sol deslumbrante. Kim parpadeó, y miró a su alrededor en busca de Keyko y Adam, para decirles que hicieran lo que les diera la gana, que ella se marchaba de allí, no sabía adónde.
Los vio un poco más allá, pero no estaban solos.
La joven Hermana Guerrera y el biobot se hallaban rodeados por un grupo de salvajes vestidos con pieles y armados con arcos, lanzas y espadas. Llevaban el pelo largo y se tocaban con plumas y adornos de procedencia animal, como collares de dientes y cosas similares (en otras circunstancias, a Kim le habría parecido grotesco, pero en aquel momento le dio exactamente igual). Algunos de ellos montaban sobre extraños y grandes animales peludos que caminaban sobre las dos patas traseras, inclinando el cuerpo hacia delante y manteniendo el equilibrio gracias a una poderosa cola.
Los salvajes habían apresado a sus amigos, y ahora la apuntaban con sus armas primitivas.
—¡Ule di kubalta! —gritó uno de ellos.
Keyko dirigió a Kim una mirada de urgencia, instándola a que se defendiera, a que sacara la pistola, disparara y escapara de allí cuanto antes. Kim miró a su amiga fijamente. Comprendía que ella no hiciera nada. No podía atacar al ejército de su diosa Tara, y probablemente los salvajes no le harían daño; pero le estaba pidiendo a Kim que luchase por su propia vida, porque a la urbanita, con toda seguridad, la matarían.
Entonces, con un gesto absolutamente indiferente, la mercenaria sacó sus armas del cinto, las arrojó al suelo, una tras otra, y levantó las manos con lentitud, ante la mirada asombrada de sus amigos.
—Me rindo —dijo con calma.
Momentos más tarde, las dos chicas avanzaban maniatadas por la ciudad, rodeadas por los salvajes, que las vigilaban estrechamente. Adam rodaba tras ellas, en silencio, y ninguno de sus captores se había atrevido a acercarse a él.
—Es raro que no lo hayan destruido todavía —le susurró Keyko a Kim—. Los Ruadh odian todo lo que provenga de las dumas. Quizá es porque venía conmigo…
La muchacha calló un momento, pero Kim no contestó; ni siquiera se había molestado en mirarla. Parecía completamente ajena a todo lo que sucedía a su alrededor, y Keyko se dio cuenta de que, definitivamente, la mercenaria ya no se sentía capaz de seguir luchando.
Se volvió hacia sus captores, en la confianza de que sabrían reconocerla como una Hija de Tara, y no le harían daño.
—¿Qué vais a hacer con nosotros? —preguntó.
Ellos no contestaron, y Keyko recordó entonces que los Ruadh hablaban un idioma propio. Estaba preguntándose si le permitirían invocar una runa de comunicación, cuando, para su sorpresa, uno de los salvajes dijo con un fuerte acento:
—Tú perteneces a la orden de las Hijas de Tara. Vienes del templo de los Páramos. Tendrás un juicio.
—¿Y mis amigos?
El hombre la miró, perplejo.
—¿Te consideras amiga de una urbanita y de un ser artificial?
Keyko tragó saliva y asintió, vacilante. El salvaje frunció el ceño y torció la boca en una clara mueca de desprecio.
—Son lo más abyecto que hay sobre la tierra. Morirán.
Keyko dirigió una nueva mirada de urgencia a Kim, pero la joven urbanita seguía sin reaccionar. La chica colocó una mano sobre el hombro de Adam, tratando de tranquilizarlo, porque el biobot se había arrimado a ella en busca de amparo.
De pronto, una voz se alzó sobre los árboles y los restos de edificios de acero y cristal, una voz clara y límpida, pero firme:
—¡Riket uliman katani!
La comitiva se detuvo, y se volvió hacia el lugar de donde provenía la voz. En la calle cubierta de helechos había una chica, una joven Ruadh, montada sobre uno de los animales peludos, que los Ruadh llamaban «dorgos». Cuando los otros Ruadh se dirigieron a ella, la muchacha desmontó de un salto y avanzó hacia ellos, serena, segura y altiva. No sería mucho mayor que Kim y Keyko, pero sus ojos brillaban con un intenso fuego interior, y su porte era orgulloso e imperturbable. Llevaba el pelo recogido en una trenza, y una banda roja le ceñía la frente. Vestía, como todos los Ruadh, ropas hechas de pieles de animales: un pantalón de cuero y una corta pieza sin mangas que dejaba al descubierto parte de su vientre. Se cubría con una larga capa de pieles de color blanco.
Keyko se sobresaltó ligeramente. Estaba convencida, ahora que la veía de cerca, de que…
—¿Didimen katani? —preguntó uno de los Ruadh, frunciendo el ceño.
—Kot —respondió la muchacha—. Dololan wedat. Sebenta doni kelamat.
La arruga de la frente del salvaje se hizo aún más profunda. Un murmullo se elevó entre sus compañeros.
Finalmente, el Ruadh se volvió para hablar con sus prisioneros.
—Tenéis suerte —dijo entre dientes—. Esta joven guerrera ha pedido para vosotros un juicio.
—¿Ah, sí? —dijo Kim, con sorna—. ¿Y a qué debemos el honor?
Keyko le dio un codazo para que cerrara la boca, y se dirigió al Ruadh, con una sonrisa de disculpa.
—¿Eso significa que mis amigos tienen una oportunidad?
El salvaje le dirigió una extraña mirada.
—No lo creo —dijo—. Morirán de todas formas, con juicio o sin él.
—Entonces, ¿para qué retrasarlo? —preguntó Kim, lúgubremente.