4
TÚNELES LETALES
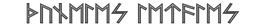
4
TÚNELES LETALES
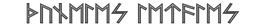
EL FUEGO CREPITABA EN LA noche, y su resplandor iluminaba los rostros de las dos jóvenes. Al atardecer las había sorprendido una fuerte ventisca, acompañada de una lluvia ácida de la que más valía protegerse, y habían buscado refugio en los restos de un edificio abandonado, seguramente desechado por la caravana de Duma Errans mucho tiempo atrás, durante uno de sus viajes a través de los Páramos. Kim había comprobado que la plataforma de flotación del edificio, o lo que quedaba de ella, hacía años que había quedado completamente inservible.
Ahora, junto al fuego, las dos llevaban un buen rato en silencio, hasta que Kim dijo a media voz:
—¿Por qué me ayudaste?
Keyko no contestó enseguida. Habían pasado varios días desde el incidente de la bestia mutante; desde entonces habían tenido que luchar juntas en diversas ocasiones y, aunque apenas se dirigían la palabra, había comenzado a nacer una cierta confianza entre ellas. Quizá por eso la Hermana Guerrera adivinó fácilmente que la urbanita se refería a su primer encuentro.
—No lo sé —dijo por fin—. Por instinto, supongo.
—Instinto —repitió Kim, pensativa—. No te creo. El instinto te lleva a deshacerte de tus potenciales enemigos, no a salvarles la vida.
—Bueno —respondió Keyko, estirando los pies descalzos para acercarlos al fuego—, si te lo contara, no me creerías, así que mejor será que lo dejemos estar, ¿de acuerdo?
—No —replicó Kim, desconfiada—. ¿Qué es lo que tenemos que dejar estar?
—Está bien, está bien, intentaré explicártelo. Verás, todos aquellos que creemos en Tara sabemos que podemos escuchar su voz en el mundo, en el viento, en nuestros corazones. A veces, al tomar una decisión, la voz de Tara nos indica el mejor camino a seguir. Puedes hacer caso o no…
—¿Y por eso te lanzaste a rescatar a una urbanita? —Kim reprimió una carcajada—. No pensaba que fueras tan ingenua.
—Ya te he dicho que no me creerías —suspiró Keyko.
—Es absurdo adorar a una diosa que solo sirve para darte órdenes —opinó la mercenaria—. Nada que te quite libertad para elegir puede ser bueno.
—Tara no es una diosa a la que haya que adorar —respondió Keyko sin alterarse—. Tara es la Tierra. Tara somos nosotros, todos nosotros. Protegiendo a Tara, nos protegemos a nosotros mismos. Los urbanitas no queréis reconocer que si no hubiese aparecido Mannawinard el ser humano ya haría tiempo que se habría destruido a sí mismo.
Kim se echó a reír, pero Keyko no se sintió ofendida. Se limitó a remover la hoguera con una rama y a comentar suavemente:
—¿Has pensado que, si yo no hubiese escuchado la voz de Tara ese día, tú ahora estarías muerta?
Kim se calló inmediatamente y la miró, irritada.
—No lo des por sentado —le advirtió.
Keyko sonrió levemente y se encogió de hombros.
Kim oyó un chasquido tras ella y se quedó inmóvil, alerta, hasta que reconoció el sonido de las ruedas del biobot, que ya volvía de su exploración en busca de materiales para su desarrollo. La joven no hizo ningún comentario cuando AD-23674-M se colocó junto a ella.
Keyko lo observaba atentamente. Aprovechando que el biobot se alejaba un poco para examinar un pedazo de metal oxidado, la chica se inclinó hacia su compañera para preguntarle en voz baja:
—Realmente, ¿esa cosa es capaz de pensar?
Kim sonrió ante la pregunta.
—Probablemente, mejor que tú y que yo. Además, está programado para sentir parte de las emociones humanas…
—¿Programado?
Kim sacudió la cabeza, imaginando lo complicado que sería tratar de explicarle aquellas cosas a una persona que había crecido sin ningún tipo de tecnología a su alrededor.
—Bueno, es más parecido a un ser humano que cualquier animal —concluyó.
Keyko parpadeó, perpleja, pero no dijo nada. Se quedó observando al biobot un rato, hasta que al final se atrevió a preguntarle, vacilante:
—¿Cómo te llamas?
Era la primera vez que le dirigía la palabra en todo el viaje, pero el androide no se sorprendió, y respondió puntualmente:
—AD-23674-M.
Keyko sonrió, algo incómoda.
—¿Y eso es un nombre?
—Es su número de serie —intervino Kim—. ¿Para qué quiere otra cosa?
Keyko miró al biobot, que le devolvió la mirada. La muchacha se estremeció. Todavía recordaba el comentario de su compañera sobre los animales y los robots.
—Los usáis como esclavos, ¿verdad? —murmuró—. Aunque sean parecidos a vosotros.
—Son máquinas, Keyko —replicó Kim, molesta—. Son obra nuestra. ¿Acaso tú no eres esclava de tu diosa Tara?
—Por supuesto que no —replicó Keyko, ofendida por la comparación.
Respiró hondo. La mercenaria había logrado alterar su calma y debía tranquilizarse. Se volvió de nuevo hacia el biobot.
—Oye, AD… —empezó, pero se veía incapaz de recordar todos los números—. Lo que sea. Tienes un nombre complicado. ¿Puedo llamarte Adam? Será más sencillo.
—¿Adam? —repitió Kim, con guasa.
—Adam. Me gusta —dijo entonces el androide, para sorpresa de su propietaria; se volvió hacia Keyko, muy serio—. Afirmativo, puedes llamarme Adam. Será más sencillo.
Keyko sonrió, mientras Kim clavaba una mirada asombrada en el androide.
—Eres una caja de sorpresas, montón de circuitos… —murmuró.
El biobot se puso tieso, y por un momento Kim llegó a pensar que se había ofendido. Fue entonces cuando descubrió que de su cabeza había emergido un pequeño radar que se movía alocadamente.
—¿Qué es lo que pasa?
—Detecto fuente de calor acercándose… —respondió Adam.
Kim se puso en pie de un salto y activó su detector de pulsera. La pequeña pantalla del objeto le mostraba un círculo de puntos rojos que se aproximaban hacia el edificio caído, rodeándolo. Kim se asomó con precaución al exterior, y entonces descubrió las sombras que se movían velozmente bajo la lluvia.
—¡Están por todas partes! Keyko…
Pero la muchacha ya se había puesto en pie, blandiendo su bastón.
Kim activó su visión nocturna y las sombras adquirieron una mayor consistencia. Alzó su arma y disparó. Una, dos, tres veces. Sintió que Keyko se colocaba a su lado, y por un momento se preguntó con qué pensaba atacar ella.
Disparó de nuevo, mientras notaba que Keyko comenzaba a generar una gran cantidad de calor y emitía un extraño sonido, como una especie de cántico. «¿Qué diablos estará haciendo?», se preguntó la mercenaria, mientras trataba de calcular cuántos los rodeaban. Eran mutantes, no cabía duda. Podía distinguir perfectamente el brillo rojizo de sus ojos en la oscuridad. De pronto, la voz de Keyko la sobresaltó:
—¡Aaaalgiiiizz!
Kim se volvió rápidamente hacia ella, y lo que vio la dejó helada: entre las manos de Keyko acababa de aparecer algo que brillaba mucho, un símbolo extraño que Kim no conocía:

y que no le inspiraba confianza. Su resplandor la cegó momentáneamente; cuando pudo volver a ver, comprobó con terror que aquella luz se había extendido hasta cubrirlas a las dos por completo, como una especie de cúpula brillante. Atenazada por el terror irracional que producía en ella cualquier tipo de magia, Kim se olvidó de los mutantes y orientó todos sus esfuerzos a conseguir que aquello terminase cuanto antes.
—¿Qué es esto? —le chilló a Keyko—. ¡Páralo! ¡Páralo inmediatamente!
Keyko la miró desconcertada. Kim disparó contra la cúpula luminosa, en un desesperado intento por escapar de allí. Al ver que los proyectiles no parecían dañarla, se volvió de nuevo hacia Keyko y la agarró por el brazo con la fuerza de una tenaza.
—¡Para! —gritó Keyko, alarmada—. ¡Estás desbaratando mi magia!
No había terminado de decirlo cuando la luz se disolvió bruscamente, y todo pareció volver a la normalidad… incluidas las figuras de los mutantes que, en cuanto comprobaron que la misteriosa cúpula luminosa había desaparecido, volvieron a avanzar hacia ellas.
Keyko se volvió hacia Kim, furiosa:
—¿Estás loca? ¡Era un hechizo de protección! ¡Ahora nos van a…!
Kim quiso gritar para advertirle, pero era demasiado tarde. Uno de los mutantes golpeó a Keyko en la cabeza, y la muchacha cayó a sus pies, inconsciente. Kim se volvió rápidamente, justo para ver frente a ella un rostro deforme…
Después, oscuridad…
Abrió los ojos lentamente, sintiendo aún un fuerte dolor en la frente. Se frotó la herida inconscientemente. En cuanto fue capaz de recordar lo que había pasado, abrió los ojos al máximo y se levantó de un salto, adoptando rápidamente una posición de combate mientras miraba a su alrededor. Estaba totalmente oscuro, de manera que activó su visión de infrarrojos y volvió a mirar.
Se encontraba en una pequeña celda gris de techo bajo. Estaba completamente sola. Se llevó la mano al cinto, para comprobar que, por supuesto, todas sus armas habían desaparecido. Sacudió la cabeza. ¿Cómo había podido dejarse atrapar?
Se acercó a la puerta para examinarla. Era muy primitiva, y no parecía estar hecha de un material demasiado resistente. Tenía dos opciones: o derribarla de una patada o abrir en ella un agujero para poder pasar a través de él. La primera opción era la más sencilla, pero también la más peligrosa. Armaría mucho ruido, y sus captores acudirían enseguida.
La segunda opción requeriría su tiempo, pero…
Kim pegó la cabeza a la puerta y escuchó atentamente. No se oía ni el más leve sonido. No había nadie ahí fuera. Sin embargo, decidió no arriesgarse. Extendió su dedo índice y comprobó que el pequeño láser implantado en su extremo funcionaba todavía. Inmediatamente de su dedo, aparentemente normal, emergió un minúsculo tubo metálico. Kim asintió, satisfecha, y apuntó a un sitio cualquiera de la puerta. Del dedo brotó un fino pero potente rayo láser, y la mercenaria se aplicó a su tarea con paciencia.
Apenas quince minutos más tarde había abierto en la puerta un orificio lo bastante grande como para poder pasar. Se coló por él con precaución.
Se encontró en un pasillo oscuro y gris, y miró a su alrededor para comprobar que no corría peligro inmediato. No había nadie, de modo que Kim se entretuvo solo un momento para pasar la mano por las paredes. Parecía cemento, un material antiguo que hacía un par de siglos que no se utilizaba en la construcción. Kim se preguntó si habría algo parecido a una edificación de cemento en los Páramos, y entonces comprendió que estaba bajo tierra. Echó a andar con presteza túnel abajo, con la intención de salir de allí cuanto antes.
Recorrió los túneles sin toparse con nadie, mientras se preguntaba si todavía llegaría a tiempo para encontrar entero al androide. Aunque también Keyko había sido apresada, Kim ya no estaba segura de quererla por compañera de viaje, después de lo que le había visto hacer en la superficie. Pero el robot era otra cosa. Valía una fortuna.
Se preguntó una vez más por qué, y se planteó la posibilidad de venderlo ella y quedarse con todo el dinero, puesto que ni Donna ni TanSim habían hecho nada por ayudarla.
Pero Kim era lo bastante sensata como para darse cuenta de que antes de ponerse a hacer planes con respecto al androide tendría que rescatarlo primero.
Siguió caminando pasillo abajo, pegada a la pared, y pronto se dio cuenta de que aquel lugar en el que estaba era muy viejo, probablemente anterior a Mannawinard y las dumas. «Un lugar subterráneo construido por los antiguos», se dijo la joven. «¿Qué guardarían aquí? Seguramente, debía de ser algo bastante grande».
Finalmente llegó a una gran sala llena de bultos, y se detuvo, en tensión, hasta que comprobó que todo aquello no era más que chatarra. Dirigió hacia allí el zoom de su visión nocturna y descubrió algo sorprendente.
Se trataba de vehículos, vehículos destrozados, antiquísimos, de los tiempos en los que los transportes terrestres todavía se movían sobre ruedas. Se amontonaban unos encima de otros, silenciosos, hechos pedazos, restos de un mundo que había muerto siglos atrás, aplastado por la fuerza vital de la selva de Mannawinard.
«De modo que esto era lo que guardaban bajo tierra los antiguos», pensó Kim.
No se entretuvo más. Cruzó rápidamente la enorme sala y entró por el corredor que comenzaba al otro lado.
Keyko se había despertado en una pequeña celda oscura, y enseguida había sentido una terrible angustia. Se lanzó contra las paredes, pero lo que tocó no era piedra, sino algún extraño material que ella no conocía. Trató de abrir la puerta, pero no lo consiguió.
Estaba bajo tierra, lo sabía, pero aquel material que forraba las paredes le impedía sentirse «dentro» de la tierra, como si estuviera aislada de todo, como si fuese ciega, sorda a la voz de Tara.
No perdió tiempo. Ejecutó un hechizo de ataque mediante la invocación de una runa de fuego y enseguida hizo saltar la puerta por los aires. Salió rápidamente y se encontró en un pasillo, frente a una criatura mutante que la miraba con los ojos desorbitados de terror. Keyko necesitaba concentrarse para invocar su magia, pero eso era algo que aquel ser no sabía. Adoptó una postura amenazadora y empezó a hacer aspavientos con las manos mientras murmujeaba una sarta de palabras sin sentido. El mutante, aterrorizado, escapó corriendo pasillo abajo, dando alaridos. La muchacha sonrió. «Temen a la magia, igual que los urbanitas», se dijo.
Corrió rápidamente por los pasillos, sin encontrar una gran resistencia. Entonces vio, al fondo, que uno de los mutantes descendía desde el techo por una abertura por la que se colaba la luz del día. «¡La salida!», pensó Keyko, y se ocultó entre las sombras para que la criatura no la descubriera. Solo tenía que llegar hasta aquella trampilla… Se concentró para invocar una runa de ataque, pero de pronto se detuvo. Una idea insistente no paraba de darle vueltas en la cabeza.
Kim y Adam seguían prisioneros. «Bueno, ¿y qué?», se dijo ella. «Una urbanita y un ser artificial. Simbolizan todo lo que está en contra de Tara y Mannawinard. ¿Por qué debería ayudarlos?».
Iba a comenzar la invocación cuando aquella intuición se hizo aún más persistente, y Keyko supo que estaba oyendo la voz de Tara.
Se sintió desconcertada. Intuía que era importante que salvara a aquellos dos, y sin darse cuenta se llevó la mano al mensaje que llevaba, y que los mutantes no le habían quitado porque ella le había aplicado un hechizo de protección al salir de las montañas. Tenía que entregar aquella misiva, era vital para el futuro del mundo, eso le había dicho la Madre Blanca.
Pero algo le decía que también era fundamental que Kim y el androide continuasen con vida.
Keyko sacudió la cabeza. Hizo un esfuerzo por concentrarse y, finalmente, entonó una runa de ataque. El poder de la magia impactó contra el mutante que pasaba frente a ella y lo dejó tendido en el suelo, inconsciente. Keyko salió de su escondite y quedó de nuevo indecisa; a un lado, la salida; al otro, el oscuro túnel.
Keyko sabía que podía ignorar la voz de Tara; no había nada reprochable en ello.
Pero entonces recordó a Adam, recordó que había algo en él que no terminaba de cuadrarle. Keyko había visto restos de robots abandonados por los Páramos, y todos le habían parecido repulsivos, patéticos esfuerzos humanos por imitar torpemente la acción creadora de la Diosa Madre. Los robots eran fríos, inhumanos, y ni siquiera se podía decir de ellos que parecían muertos, porque para estar muerto uno tenía que haber vivido alguna vez. Pero Adam…
Adam era distinto, lo sabía.
Por un momento intuyó que había algo detrás de todo aquello. La visión de la Madre Blanca, el mensaje que debía entregar en Mannawinard, Kim y su extraño robot…
Después de tantos días, Keyko seguía preguntándose qué era lo que la había empujado a salvar la vida de la mercenaria en aquella cacería y, sin embargo, ahora sentía que debía volver a hacerlo.
Keyko dio media vuelta y se internó de nuevo en los oscuros corredores.
Kim estaba empezando a preguntarse dónde estaría todo el mundo cuando, al doblar una esquina, casi chocó contra un enorme cuerpo que le cerraba el paso. Alzó la cabeza y vio que se trataba de uno de los mutantes, un ser humanoide con la cara espantosamente deformada, el cuerpo lleno de bultos y la piel de un color entre azulado y amoratado, con un cierto aspecto viscoso. A su lado, Pietro habría resultado toda una belleza.
—¡Vaya, la preciosa dama urbanita ha salido a dar un paseo! —exclamó el mutante, con voz gutural—. ¿Adónde ibas, muñeca?
Por toda respuesta, Kim le disparó un puñetazo a la mandíbula. El mutante se tambaleó ante el golpe, sorprendido de que aquella chica tuviera tanta fuerza. Kim aprovechó para golpearlo de nuevo, agarrarlo por la ropa y levantarlo en el aire para lanzarlo contra la pared.
—Yo, que tú, no lo haría, preciosa —dijo tras ella una voz femenina.
Kim sintió junto a su sien el frío metálico del cañón de un arma, y se volvió lentamente. A su lado había un ser que antaño podría haber sido una mujer, pero que ahora, tras haber recibido los efectos de algún tipo de radiación, no presentaba un aspecto mejor que el del mutante al que Kim estaba vapuleando. Tras ella había seis o siete más, todos armados.
De mala gana, Kim soltó a la criatura.
Momentos después, Kim era llevada en volandas por un confuso y aullante grupo de mutantes que la arrastraban a través de los túneles de aquel mundo subterráneo. Entre ellos estaba aquel al que Kim había golpeado, que se frotaba la mandíbula magullada mientras mascullaba al oído de la joven:
—Pequeña zorra… vosotros, los urbanitas, os creéis los dueños del mundo, y miráis hacia otro lado cuando nos veis, porque os recordamos vuestros fracasos… sí… os recordamos que sois humanos… y que no sabéis crear sin destruir…
—Cierra la boca, engendro —replicó ella, fastidiada.
Inmediatamente la culata de un arma se clavó entre sus costillas y, aunque tenía un cuerpo duro como el acero, Kim no pudo evitar doblarse con un gemido de dolor. La mujer mutante hizo retroceder un poco a los otros para quedarse frente a su prisionera.
—No sabes nada, preciosa —murmuró—. Nada de nada. ¿Te gustaría tener esta cara, eh?
Obligó a Kim a mirarla, y la muchacha no pudo reprimir un gesto de repulsión. La mutante lanzó una amarga carcajada.
—No soy hermosa como tú, ¿verdad? —dijo—, ¡pero una vez lo fui, y vuestra basura me convirtió en el monstruo que ahora ves!
Kim se limitó a sostener su mirada sin pestañear. La mutante se la quedó mirando, con el ceño fruncido, y entonces aulló:
—¡Ritual de iniciación!
Los demás mutantes rugieron mostrando su conformidad, y se lanzaron sobre ella. Kim quiso retroceder, pero no pudo. Los humanoides la agarraron y se la llevaron a rastras. La muchacha gritó y pataleó, pero a pesar de su gran preparación física no logró que sus captores, dotados de una fuerza sobrehumana, aflojaran su presa ni siquiera un poco.
Apenas unos minutos después los mutantes la arrojaban con brutalidad al interior de una pequeña habitación oscura. Kim aún oyó la voz triunfal de la mujer mutante, antes de que la puerta se cerrase tras ella violentamente:
—¡Ahora conocerás el poder de nuestro creador!
Un coro de carcajadas acogió sus palabras. Kim se levantó de un salto y corrió hacia la puerta, pero pronto comprobó que estaba cerrada. Inspiró hondo, activó su mecanismo de visión nocturna y miró a su alrededor.
Estaba sola, pero la habitación resultaba inquietante de todas maneras. Las paredes y el techo estaban pintados de arriba abajo con coloridas pinturas murales que, sin embargo, representaban rostros inhumanos que parecían aullar y gritar en gestos de dolor, ira, rabia. Siluetas humanoides se retorcían en posturas inverosímiles, como sacudidas por descargas eléctricas. Fondos de colores chillones que mostraban figuras que parecían pintadas por la desbocada imaginación de un lunático… o de varios.
«¿Qué clase de lugar es este?», se preguntó Kim, estremeciéndose. Aguzó el oído y comprobó que no quedaba nadie tras la puerta. Retrocedió un poco para tomar impulso y cargó contra ella, una, dos, tres veces, sin resultado. Aquella puerta era mucho más sólida que la de la celda, como si presentase un doble revestimiento de seguridad. Kim decidió entonces recurrir a su rayo láser, aunque sospechaba que esta vez no le iba a servir de mucho.
Mientras se aplicaba a su tarea con constancia y paciencia, no pudo evitar recordar una antigua leyenda urbana que se contaba de boca en boca en el Círculo Exterior de Duma Finchas.
Se decía que, mucho tiempo atrás, un camión que transportaba residuos radiactivos había pasado por un tranquilo barrio de trabajadores del Círculo Medio. Se decía que, accidentalmente, se les había caído un bloque de material altamente contaminante, y que ellos habían seguido su camino sin darse cuenta. Se decía también que una niña había encontrado el objeto, y se lo había llevado a su casa.
Tiempo después, todo el barrio abandonaba la duma. Espantosamente deformados, convertidos en monstruos, fueron condenados al exilio por el horror y el miedo de todos sus vecinos. Toda aquella zona había sido incinerada, como si se tratase de las casas de un barrio de apestados. Nunca se había logrado probar la implicación de ninguna de las grandes empresas en el desastre.
Pero el objeto viajó con los exiliados, en la mochila de la niña, que aún no había adivinado que aquello era la causa de su desgracia. En su desesperación, aquella comunidad desarrolló una especie de cultura propia basada en la conciencia de ser… «diferentes», pero no pudieron vivir mucho tiempo en los Páramos sin que el dolor, la rabia y la desesperación los transformase en seres violentos y bestiales.
Se diferenciaban de otros mutantes, sin embargo, en que ellos habían creado algo parecido a una sociedad. Pero se decía que a la gente capturada por ellos no se la volvía a ver nunca más.
Kim reprimió aquellos pensamientos. Nunca había creído en aquella historia, que parecía más un cuento de terror para asustar a los niños que algo basado en hechos reales. Los mutantes que ella conocía no eran ni más ni menos peligrosos que los humanos con los que solía tratar. Y seguramente existiría un modo de hacer un trato con ellos. Siempre lo había.
Kim suspiró. El dedo empezaba a recalentársele, y aquella maldita puerta parecía hecha de un material a prueba de todo. Apagó el láser y empezó a pensar en otra manera de salir de allí. Golpeó la puerta con fuerza.
—¡Eh, vosotros! —gritó—. ¡Sé que me he portado mal, pero podemos llegar a un acuerdo!
Se calló y escuchó. No recibió respuesta, de modo que volvió a golpear la puerta:
—¡Escuchad! —insistió—. Podéis quedaros con el biobot y con mis armas, ¡pero dejadme salir de aquí!
De nuevo, el silencio. Kim empezaba a impacientarse. ¿Para qué la habrían encerrado allí? Estaba empezando a pensar qué otras cosas podría ofrecer a cambio de su libertad cuando, de pronto, oyó un zumbido.
Se apartó de la puerta de un salto, pensando que por fin la estaban abriendo, pero entonces se dio cuenta de que el zumbido procedía de algún lugar a sus espaldas, y se dio la vuelta rápidamente, mientras escudriñaba la oscuridad.
Algo se movía en el centro de la cámara. Algo que emergía del suelo, algo disforme, como un pequeño montículo. Kim ajustó el zoom para ver mejor, y descubrió que, efectivamente, era una especie de pedestal hecho de chatarra. La joven retrocedió unos pasos, recelosa. Se oyó un nuevo zumbido y una pequeña compuerta se abrió en lo alto del montículo.
Y una débil luz verdosa inundó la estancia. Kim parpadeó, sorprendida, y observó aquello con atención. Sobre el pedestal había algo que parecía una piedra, y era lo que emitía aquel resplandor parpadeante.
—¿Qué es eso? —se preguntó; apenas se dio cuenta de que su voz temblaba.
De pronto, un sonido familiar llamó su atención: un pequeño bip-bip-bip que salía de su muñeca. Kim alzó la mano para mirar los indicadores del rastreador que llevaba a modo de pulsera, y que los mutantes no le habían quitado por la sencilla razón de que estaba incrustado en su piel, como un apéndice más.
Lo que vio en la minúscula pantalla la dejó sin aliento: una pequeña luz roja parpadeaba alocadamente, mientras una cifra se disparaba hasta alcanzar cotas alarmantemente altas. Y Kim sabía muy bien qué le estaban diciendo aquellos indicadores.
—Mierda, no —murmuró, muy pálida—. ¡Esa cosa es radiactiva!
No añadió que, a juzgar por la advertencia de su muñequera, era un tipo de radiación especialmente virulenta. Se lanzó de nuevo contra la puerta, tratando desesperadamente de echarla abajo, mientras gritaba:
—¡¡Sacadme de aquí!! ¡Os daré lo que queráis, maldita sea, pero dejadme salir!
Siguió gritando y cargando contra la puerta, bañada por aquella destellante luz verdosa que le quemaba la piel, hasta que el agotamiento la venció. Entonces se dejó caer junto a la puerta, rendida, y se acurrucó en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, como si así pudiera protegerse de las irradiaciones del bloque que había en el centro de la estancia.
Permaneció así durante un buen rato, inmóvil. Le habría gustado no pensar, pero no podía evitar que acudiesen a su mente diversas ideas, que en su mayoría no eran precisamente agradables.
Conocía los efectos que la radiación causaba sobre el cuerpo humano: quemaduras, deformaciones, mutaciones que luego se transmitían de padres a hijos… Había visto a mutantes de varias clases, desde aquellos que simplemente tenían un dedo de más hasta los que parecían casi animales o seres difícilmente descriptibles. Conocía a una mujer que había nacido con una especie de cola, que también presentaban sus dos hijos; por lo demás, era completamente normal. Pero también había visto a personas con tres brazos, o sin cuello, o con todo el cuerpo cubierto de pelo, o con una extraña piel escamosa. Muchos de ellos habían logrado integrarse en la sociedad del Círculo Exterior. Alguno incluso había conseguido trabajar para la Hermandad Ojo de la Noche.
Pero para otros la mutación era algo tan terrible que nunca llegaban a hacerse a la idea. Sobre todo si una vez habían sido seres humanos completamente normales.
Kim se estremecía involuntariamente. Una y otra vez acudía a su mente aquella vieja historia sobre la niña que había encontrado un objeto radiactivo, y no dejaba de preguntarse qué habría de verdad en todo aquello. Sintió el impulso de destrozar aquel objeto, pero no se atrevió a acercarse más. Además, sospechaba que los fragmentos seguirían emitiendo radiación, de todas formas, y que no iba a solucionar nada arriesgándose. Lo mejor que podía hacer era seguir manteniéndose lo más alejada posible. No pudo evitar preguntarse cuánto tiempo era necesario para que los efectos de la radiación comenzaran a dejarse notar…
Tampoco pudo evitar que de sus ojos, habitualmente duros como el acero, escapasen un par de lágrimas. Hasta aquel momento había logrado mantenerse al margen de todo aquello. Había nacido completamente normal. Nunca se había acercado a nada que resultase mínimamente sospechoso de producir radiación, o a nada que pareciese excesivamente contaminado. Siempre había sido especialmente cuidadosa con respecto a aquello, porque en el Círculo Exterior había más mutantes que en el resto de la duma, porque ella los había visto, porque no quería ser como ellos.
Y tomó una decisión: moriría antes que convertirse en una de ellos.
Sin embargo, nada cambió, por el momento. Aquella luz verdosa la volvía loca, los seres pintados en las paredes parecían cobrar vida, y casi le parecía oír sus aullidos de rabia y dolor.
Finalmente, Kim perdió la noción del tiempo.
Había entrado en un extraño sopor cuando, de pronto, oyó ruidos al otro lado de la puerta. Alzó la cabeza y aguzó el oído, esperanzada.
Gritos y golpes. Algo que sonaba como un cuerpo muy pesado estrellándose contra la pared.
Silencio, un silencio lleno de expectación.
Una voz vacilante:
—¿Kim?
La mercenaria no respondió; estaba totalmente anonadada. Empezaba a preguntarse si habría oído bien, cuando la voz insistió:
—Kim, ¿estás ahí?
¡No había duda! Apenas se la oía, debido al grueso muro que las separaba, pero…
—¡Keyko! —pudo decir Kim finalmente, sin salir de su asombro—. ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí?
—¡He venido a rescatarte!
Lo primero que pensó Kim fue que la oriental era más bien estúpida; pero se lo calló, porque no estaba en situación de enemistarse con ella precisamente en aquel momento.
—¡Pues abre la puerta!
Hubo un breve silencio. Entonces se oyó de nuevo la voz de Keyko:
—¡No puedo!
—¿Por qué no? Seguro que alguno de esos a los que acabas de tumbar lleva un arma lo bastante potente como para hacerla saltar por los aires.
—¡No puedo! —repitió Keyko—. Va en contra de mis creencias usar armas de fuego.
Kim apoyó la frente en la pared, conteniéndose para no decir ninguna barbaridad.
—Mira, Keyko —dijo, tratando de ser paciente—, ahora no puedo entrar en detalles, pero es muy, muy urgente que salga de aquí cuanto antes, ¿entiendes?
—Pero…
—¡¡¡Abre ya esa condenada puerta!!! —chilló Kim, fuera de sí.
Keyko no respondió, y la mercenaria trató de calmarse. Cuando logró recuperar un poco el dominio de sus emociones, se dio cuenta de que quizá había hecho algo irreparable. ¿Y si Keyko se había marchado, abandonándola a su suerte, justamente ahora que Kim estaba tan cerca de la libertad? La idea resultaba tan aterradora que la mercenaria se lanzó hacia la puerta con ansiedad, y llamó:
—¡Keyko! ¿Sigues ahí?
Contuvo el aliento y escuchó; captó la voz de Keyko, y se sintió tan aliviada que tardó unas décimas de segundo en percatarse de que ella estaba cantando una extraña melodía sin palabras…
—Oh, no —musitó la mercenaria, temblando—. ¡Oh, no!
Retrocedió, apartándose de la puerta, sin darse cuenta de que se acercaba más al objeto radiactivo del que había intentado protegerse. La voz de Keyko sonó, potente, pronunciando una palabra como si entonase un cántico ritual:
—¡Eeeiwaaaz!
De pronto, algo golpeó la puerta con gran fuerza e hizo que saliera volando por los aires, como en una explosión. Kim se cubrió la cabeza con las manos; cuando volvió a mirar, había un gran boquete humeante en la puerta. Por ella asomaba una sonriente Keyko; tras ella se ocultaba Adam.
Kim parpadeó, algo perpleja, pero se rehízo enseguida. Se levantó rápidamente y saltó fuera de la habitación, alejándose cuanto pudo de aquella cosa y su luz titilante.
Ya en el corredor, se volvió hacia Keyko:
—¡Te dije que no confiaba en la magia! No quiero saber nada de tus hechizos, ¿me oyes?
Keyko, habitualmente serena y tranquila, pareció perder los estribos:
—¡¡Mis hechizos te han salvado la vida, estúpida urbanita!! ¿Pero qué te has creído? ¡Debería haber dejado que te pudrieras ahí dentro!
Kim abrió la boca para replicar, pero Adam intervino, oportunamente:
—¡Se acercan, se acercan!
La mercenaria miró a Keyko amenazadoramente, pero no siguió con la discusión. Había cosas más urgentes que hacer. Miró a su alrededor y descubrió por los suelos los cuerpos de dos mutantes a los que Keyko había dejado inconscientes. La oriental era endiabladamente buena en la lucha, tuvo que reconocer Kim amargamente. ¡Y sin implantes!
Se inclinó con presteza junto a un cuerpo caído para desvalijarlo. Se apropió de un par de armas, bastante antiguas, y de una bolsa de pequeños explosivos en forma de bolitas no más grandes que pequeños guijarros.
—¡Date prisa! —urgió Keyko.
Kim aguzó el oído y escuchó pasos que venían hacia ellas por el corredor. Se incorporó rápidamente y se unió a sus compañeros. Momentos después, los tres recorrían los túneles en busca de una salida. Keyko, que iba en cabeza, torció a la derecha en una bifurcación.
—¡Espera! —protestó Kim—. ¿Cómo sabes que es por ahí?
—Porque he visto la salida antes.
—¿En serio? —soltó Kim, incrédula—. Entonces, ¿por qué has vuelto por mí?
Keyko no respondió. Echó a andar por el corredor, y Kim la siguió.
—¡Nos están alcanzando! —advirtió Adam, que iba en último lugar.
Kim se detuvo en un recodo y aguardó, con el arma a punto. En cuanto vio aparecer al grupo de imitantes que los perseguía disparó, una, dos, tres veces. Acertó al primero, que se frenó bruscamente, mientras los proyectiles impactaban en su cuerpo. Pero, para sorpresa de Kim, no cayó al suelo, muerto, sino que sacudió al cabeza y siguió caminando, furibundo, hacia ella. Parecía evidente que quien habitaba en los Páramos era bastante más resistente que el común de los mortales.
—Mierda —masculló Kim.
Guardó el arma y sacó dos o tres explosivos. Los activó, y los arrojó al fondo del túnel con todas sus fuerzas. Después, dio media vuelta y echó a correr…
—¡¡Corred!! —gritó a sus compañeros.
Súbitamente, una violenta explosión sacudió el túnel. Los tres saltaron por los aires, empujados por la onda expansiva, y aterrizaron un poco más allá, en el suelo; casi enseguida oyeron un estrépito tras ellos. Kim se cubrió la cabeza con las manos…
Cuando se volvió para mirar atrás en la oscuridad, empleando su sistema de visión nocturna, descubrió que parte del túnel se había derrumbado. Frente a ella, una gruesa pared de hormigón.
—Oh, no —murmuró—. Estamos atrapados.
Adam emitió un sonido que podría haberse tomado por una especie de quejido.
—Esperad —se oyó la voz de Keyko en la oscuridad—. Kim, ayúdame con esto, ¿quieres?
Kim se volvió hacia ella, y descubrió que estaba empujando una pesada trampilla en el techo. Rápidamente se incorporó para echar una mano a su compañera. En cuanto lograron apartar la trampilla, un potente rayo de sol las deslumbró. Kim nunca se había sentido tan aliviada.
Momentos más tarde, los tres caminaban de nuevo por la superficie de los Páramos. Kim examinó su situación: los mutantes se habían quedado con sus armas y con sus provisiones, pero Keyko había logrado rescatar a Adam. ¿Por qué lo habría hecho?
—¿Por qué has vuelto por mí? —le preguntó de nuevo.
La muchacha no respondió enseguida; no parecía muy dispuesta a hablar del tema. Era obvio que no estaba satisfecha con su decisión. Finalmente masculló, de mala gana:
—Era mi obligación.
—¿Y quién te obliga? ¿Tu diosa Tara, que se supone que no te quita libertad para hacer lo que quieras?
Keyko la fulminó con la mirada, y Kim se dio cuenta de que había metido el dedo en la llaga.
—Yo sé leer los designios de Tara en todas las cosas, y sé que ella quería que yo te ayudara —replicó—. Y debe de tener una buena razón, aunque no acierto a comprender cuál…
—Yo no creo en Tara.
—Eso a ella no le importa. No necesita que creas en ella para existir.
Kim sacudió la cabeza y decidió que era mejor dejarlo estar.
Bajo tierra, en los túneles de la comunidad mutante, en una pequeña sala no lejos de una de las salidas al exterior, se celebraba una reunión. El líder del grupo se entrevistaba con un ser humano «normal», un urbanita que acababa de llegar de Duma Findias para asegurarse de que todo marchaba según lo previsto. Pero con solo echar un vistazo a la expresión compungida del mutante, el recién llegado se dio cuenta de que algo había fallado.
—¿Y el biobot? —preguntó fríamente.
Su interlocutor tardó unos segundos en contestar.
—Ha escapado —dijo finalmente.
El urbanita hizo un gesto de fastidio. El mutante se apresuró a añadir:
—Pero las chicas…
—¿Qué chicas?
—Había una urbanita y una especie de maga —pronunció la palabra «maga» con un terror reverencial—. Si no hubiera sido por ella, todo habría salido bien.
—Teníamos un trato —la voz del hombre rezumaba ira contenida.
—Y por eso hemos cumplido con lo que se nos dijo. Hemos sometido a la chica al Ritual de Iniciación.
El urbanita esbozó una sonrisa de complacencia.
—Eso está mejor.
—¿Y las armas? —preguntó enseguida el mutante.
—Las tendréis cuando la chica caiga en nuestras manos.
—¡Pero…!
—Si es cierto lo que dices, ella vendrá a nosotros, y entonces pagaremos lo acordado. Mientras esto no suceda, el Ojo de la Noche no tiene modo de comprobar que no nos mientes.
El mutante estuvo a punto de protestar, pero se lo pensó mejor. Aquel hombre no solo presentaba un físico imponente, mejorado biotecnológicamente, sino que además venía de parte de la todopoderosa Hermandad Ojo de la Noche. Y aunque los mutantes tenían por norma no tratar con los habitantes de las dumas, el Ojo de la Noche constituía una honrosa excepción. Las armas que podían venderles nunca venían mal para la dura prueba de supervivencia diaria que suponían los Páramos.
En Duma Errans, en el reservado del bar de Pietro, Donna y Duncan el Segador acababan de reunirse de nuevo, para recibir el último informe sobre Kim y el biobot robado. En la pantalla del intercomunicador aparecía el rostro de TanSim; esbozaba una sonrisa escéptica.
—¿Y bien? —quiso saber Donna.
—Tenías razón: los mutantes no han sido capaces de retener a Kim durante demasiado tiempo, así que, por supuesto, el biobot tampoco estaba aquí al llegar yo. Era mucho pedir.
Donna frunció el ceño, pero TanSim añadió:
—En cambio afirman que sí han conseguido someterla a su extraño ritual, de modo que es bastante probable que pronto aparezca por allí.
Donna sonrió.
—Magnífico —dijo—. Entonces, todo está arreglado.
Duncan el Segador le dirigió una mirada interrogante.
—Tranquilo, hombre de Nemetech —dijo la mercenaria—. Ella vendrá.
Hacía rato que Keyko se había dormido, acurrucada junto al fuego, pero Kim todavía no se había dejado vencer por el sueño. Observaba a lo lejos las luces de los edificios de Duma Errans; si se quedaba mirándolos fijamente durante un rato, podía ver cómo se movían a lo largo de la línea del horizonte. Suspiró. Llegarían a la ciudad-caravana al día siguiente, a media mañana.
Desvió la mirada hacia Keyko, que dormía plácidamente, al parecer sin temer que su compañera fuera a jugarle una mala pasada. Kim se preguntó por qué era tan ingenua una guerrera tan diestra. Mannawinard y las dumas estaban en guerra desde hacía siglos, una guerra que había generado un odio visceral entre la gente de ambos bandos. Los salvajes odiaban la tecnología y, sin embargo, allí estaba Keyko, salvándole la vida a un robot y a una urbanita. El mundo estaba loco.
Kim suspiró de nuevo, y alargó las manos para calentárselas en el fuego.
Entonces vio algo que le congeló la sangre en las venas. Con el corazón latiéndole alocadamente, se acercó más al resplandor de la hoguera para observar su antebrazo… y descubrió, con horror, que su piel estaba cambiando. Gimió, aterrorizada. No cabía duda. Era una especie de úlcera de color azulado que no le dolía, pero que presentaba un feo aspecto. Kim sabía que, si no hacía algo, se extendería por todo su cuerpo, como un veneno…
Recordó, con espantosa claridad, el rostro de la mujer mutante, y sus palabras cargadas de amargura: «No soy hermosa como tú, ¿verdad? Pero una vez lo fui…».
Kim trató de no dejarse llevar por el pánico. Miró a Keyko, para asegurarse de que seguía durmiente, y después buscó frenéticamente algo para taparse.
—Toma esto.
La voz la sobresaltó, y se volvió inmediatamente. Junto a ella estaba Adam. Extendía hacia ella una de sus curiosas pinzas, y sujetaba una especie de trapo. Kim no le preguntó de dónde lo había sacado. El biobot había desarrollado algo parecido a un tronco y, si bien se movía todavía sobre ruedas, ahora tenía en su interior más espacio para almacenar cosas.
La mercenaria cogió la tela y se envolvió el brazo rápidamente, como si se tratara de una venda. Sin osar preguntarse a sí misma si el biobot comprendía lo que le estaba pasando, le ordenó:
—No le digas a Keyko nada de esto.
—¿Por qué no?
—Limítate a obedecer —replicó Kim secamente, sorprendida por el descaro del androide.
Adam la miró un momento y luego se apartó de ella; parecía dolido. «¿Y a quién le importa lo que sienta un robot?», se dijo Kim, de mal humor. Dirigió una mirada cargada de angustia a las lejanas sombras de los edificios de Duma Errans.
Solo allí podrían ayudarla.