2
LUZ EN LAS TINIEBLAS
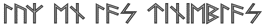
2
LUZ EN LAS TINIEBLAS
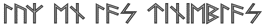
LEJOS DE MANNAWINARD, LEJOS DE las dumas, en un lugar que parecía ninguna parte, entre altísimas y escarpadas montañas, una chica de quince años luchaba contra los elementos.
Se había situado en el centro de un círculo de entrenamiento y, ataviada simplemente con una túnica de color blanco, golpeaba con pies y manos, tratando de alcanzar algo que estaba ahí, pero que no podía ver ni oír, solo sentir. Sus movimientos eran rápidos, ágiles y seguros; la técnica de lucha que empleaba era antigua y casi olvidada en un mundo en guerra donde las armas lo eran todo; pero ella llevaba tiempo entrenándose en artes marciales porque, años atrás, había jurado que jamás tocaría un arma de fuego.
La tormenta de nieve seguía fustigando aquel lugar entre montañas, pero ella no parecía notarlo; corría descalza sobre la nieve, resistía al viento, sin escuchar el rugido ensordecedor que amenazaba con derribarla.
Solo estaba aquel momento.
Se volvió rápidamente y disparó una patada lateral. Por una vez notó que tocaba algo, y se sintió llena de orgullo, pero no le duró mucho. Una fuerza invisible emergió de la oscuridad y la golpeó antes de que ella pudiera sentirlo. La muchacha cayó al suelo, pero se levantó rápidamente, luchando contra el aturdimiento. Por un momento había permitido que su sexto sentido se cerrase al mundo, y el espíritu había podido alcanzarla. Debía concentrarse.
Respiró hondo y se dio la vuelta, rápida como un rayo. Asestó un puñetazo al aire. Esta vez casi lo había rozado…
Sintió algo tras ella y lanzó un nuevo golpe con el canto de la mano.
Se detuvo bruscamente, con la mano a escasos centímetros de un rostro joven y asustado. La chica gritó, pero, de hecho, la guerrera no la había tocado.
—¿Qué haces aquí? —preguntó ella, contrariada—. Podía haberte hecho daño. He dicho muchas veces que…
—Que no te gusta que te interrumpan cuando entrenas, sí, ya lo sé, Keyko. Pero es importante.
Keyko la miró intrigada. La muchacha tiritaba, a pesar de estar envuelta en una gruesa capa que se había echado sobre la túnica.
—La Madre Blanca ha dicho que quiere hablar contigo, Keyko —concluyó la chica—. Cuanto antes.
Keyko ladeó la cabeza, sorprendida.
—Qué raro, no he oído su llamada…
—Eso es porque se encuentra muy débil. Ha tenido una visión —la muchacha tragó saliva—. Tara le ha hablado en sueños.
Keyko sintió que se le secaba la boca. ¡Una visión! Hacía muchos años que la Diosa Madre no hablaba con su superiora, ni siquiera en sueños. Muchas decían que se debía a que las Hijas de Tara llevaban tanto tiempo lejos de Mannawinard que el vínculo empezaba a desaparecer.
—Y ha dicho… que quiere verme.
—Eso es, Keyko —asintió la chica; temblaba visiblemente, y Keyko se dio cuenta de que la pobre estaba muerta de frío—. Por favor, date prisa.
—Adelántate tú. Yo he de despedirme de los espíritus.
La muchacha no necesitó que se lo dijeran dos veces. Asintió y se alejó rápidamente hacia el templo, perdiéndose en la oscuridad.
La tormenta seguía azotando las montañas sin piedad. Keyko se quedó un momento quieta, en silencio. Después, lentamente, se arrodilló sobre la nieve y agradeció mentalmente a los espíritus de las montañas su ayuda en aquel entrenamiento. Alzó su rostro de rasgos orientales, ojos almendrados y expresión segura y enérgica hacia las cumbres nevadas, y el viento sacudió su pelo liso y negro como el azabache.
Se levantó y abandonó el círculo de entrenamiento para dirigirse al templo.
Atravesó el estrecho desfiladero que unía la zona de entrenamiento con la morada de las Hijas de Tara, preocupada y pensativa. ¿Para qué querría hablar con ella la Madre Blanca? ¿Tendría que ver con su visión?
Keyko sintió que le latía el corazón más deprisa. ¡Tal vez por fin, después de tanto tiempo, la Madre Blanca la necesitaba, e iba a darle la oportunidad de poner en práctica todo lo que había aprendido!
La muchacha respiró hondo y se obligó a sí misma a tranquilizarse y a pensar con calma. No quería hacerse ilusiones. Después de todo, podía no ser nada importante. Y, al fin y al cabo, estaba a punto de enterarse. «Todo tiene su tiempo», se recordó a sí misma. «Domina tu impaciencia; te hace perder la perspectiva del presente».
Keyko sonrió para sí. Su impaciencia y su fuerte carácter le habían traído problemas más de una vez. «Si no pudiese entrenar con los espíritus de las montañas, hace tiempo que habría tenido que abandonar el Templo», pensó. «Si no fuese una Hermana Guerrera, no habría encontrado mi lugar entre las Hijas de Tara».
Sonrió de nuevo. Para las hermanas más inquietas la Madre Blanca había ideado el cargo de Hermana Guerrera; pero, para evitar problemas, estas Hermanas Guerreras eran entrenadas en la paciencia, la templanza, la calma y la sabiduría. Y los espíritus de las montañas, resucitados gracias a la magia de la Piedra Rúnica Sowilo, se encargaban de este adiestramiento. Generalmente se trataba de un entrenamiento muy duro que, desde luego, templaba enseguida los ánimos de las rebeldes y aventureras, por lo que muy pronto casi todas las aspirantes a Hermana Guerrera volvían rápidamente a la tranquila vida contemplativa.
Pero Keyko era diferente.
Recordó los primeros días, lo duro que había sido aguantar las luchas sobre la nieve, lo difícil que había resultado escuchar en su corazón las voces de los espíritus.
Pero lo había logrado. Había llegado hasta el final y, ahora, era la única Hermana Guerrera de la Orden.
Una chica de quince años.
Sabía que las demás la admiraban y la respetaban por ello, pero también sabía que la veían diferente, y que no terminaban de comprender por qué empleaba tantas horas en aprender a luchar, algo que, en principio, parecía tan contrario a los ideales de la Orden. Incluso entre su gente, a veces Keyko se sentía sola.
Pero esto en el fondo no le importaba. La Madre Blanca le había dicho tiempo atrás que la lucha limpia y leal formaba parte de la vida de Mannawinard y, aunque Keyko nunca había estado allí, sabía que era el lugar de origen de las Hijas de Tara; esperaba llegar a visitar aquella tierra algún día, porque, en el fondo de su corazón, ya la consideraba su mundo adoptivo.
Keyko se detuvo un momento cuando las sombras del Templo se alzaron ante ella en medio de la furiosa tormenta de nieve. Desde fuera, la casa madre de las Hijas de Tara no era nada espectacular. Su entrada estaba ubicada en una enorme cueva abierta en la montaña. A un lado se alzaban los restos de una gran estatua, una reliquia de tiempos pasados, que representaba a alguien a quien los antiguos llamaban Buda. Keyko sabía aquello por la Madre Blanca, que aún conservaba retazos de la memoria del mundo que había existido antes de Mannawinard.
La chica suspiró mientras se internaba en la cueva. Nadie recordaba nada de las religiones antiguas, y mucho menos en los Páramos o en las dumas. Aquella época había acabado siglos atrás, y sus recuerdos habían muerto con ella.
Recorrió los pasillos del templo excavado en la roca, pensativa, tratando de dominar sus nervios. Se cruzó con varias hermanas, que se limitaron a saludarla con un gesto. Keyko no necesitaba más. Las Hijas de Tara solo hablaban lo imprescindible, porque el silencio ayudaba a mantener abiertos los sentidos para escuchar la voz de la Diosa Madre.
Keyko reprimió una sonrisa. También aquella condición le resultaba difícil de cumplir. Ella era, en palabras de la Madre Blanca, un puro nervio.
Por fin llegó a la cámara de la Madre Blanca, y se detuvo un momento en la puerta, dudando. Pero sintió de pronto la voz de ella en su mente y su corazón («Entra, Keyko, hija, no te quedes ahí fuera»), y Keyko abrió la puerta y entró.
Lo que vio la sobrecogió. La Madre Blanca era muy anciana, todas lo sabían, y en los últimos tiempos la habían visto cansada y débil. Pero en aquel mismo momento Keyko la vio peor que nunca, y supo que se estaba muriendo.
La superiora de la Orden de las Hijas de Tara era una mujer pequeña y arrugada, de largos cabellos blancos y ojos verdes y brillantes como esmeraldas. Estaba sentada sobre una estera, al fondo de la habitación, envuelta en una gruesa manta que cubría su frágil cuerpo, y miraba a Keyko con una serena sonrisa en los labios.
Junto a ella se hallaba una de las hermanas de la orden. La Madre Blanca le dirigió una breve mirada y la mujer inclinó la cabeza y salió sin ruido de la habitación, dejándolas solas.
Keyko tragó saliva. No solía acudir a la cámara de la Madre Blanca, una habitación pequeña y austera, cuyo único adorno consistía en un lienzo que colgaba en la pared del fondo; pintado en el antiguo estilo oriental, representaba algo que la Madre Blanca había perdido mucho tiempo atrás, y que las hermanas de la orden solo conocían por antiguas leyendas: el Templo Primero de Mannawinard, la tierra siempre verde de la diosa Tara.
—Siéntate, Keyko —dijo la Madre Blanca, y su voz no fue más que un débil jadeo.
La joven obedeció, sobrecogida, y se sentó en el suelo, frente a ella.
La Madre Blanca tardó un poco en hablar de nuevo. Cuando lo hizo no le comunicó que acababa de tener una visión, ni le dijo por qué la había llamado. Sus palabras, en cambio, evocaron recuerdos de días pasados:
—Todavía guardo en la memoria la imagen del día en que te recogimos en los Páramos, pequeña Keyko.
Ella no dijo nada, pero le dirigió una mirada interrogante. La Madre Blanca sonrió, y prosiguió:
—Eras apenas una niña cuando perdiste a tu familia en un ataque de un grupo de mutantes. Tan pequeña que no puedes recordarlo. Te criaste aquí, con nosotras, pero nunca te obligamos a adoptar nuestro credo y nuestra forma de vida. Los elegiste tú, libre y voluntariamente.
»Y, sin embargo, siempre has tenido problemas para adaptarte.
—Pero… —empezó Keyko. La Madre Blanca la hizo callar con un gesto y continuó:
—Tu fe en Tara es fuerte, pero tu sed de aventuras también lo es. Por eso eres nuestra Hermana Guerrera, Keyko. Por eso te aceptaron los espíritus de las montañas como alumna. Y, por lo que me dicen, has aprendido bien.
La anciana hizo una pausa para recobrar el aliento. Entonces prosiguió:
—Vivimos en una tierra hostil, pero tú has contribuido a que el camino hasta nuestro templo continúe oculto para las criaturas que no son amigas de Tara. Has ayudado a tus hermanas a sobrevivir lejos de su hogar. Has explorado los Páramos y te has enfrentado a sus habitantes con las manos desnudas. Pero leo en tus ojos que no tienes bastante.
—Madre Blanca, yo… —protestó Keyko.
—No tienes que justificarte, hija —dijo ella con dulzura—. Tu hora ha llegado.
Keyko no se movió, pero su corazón latía alocadamente. ¡Sí! Por fin una misión. Había entrenado muy duro para luchar por Tara y, aunque sabía que su labor en el templo era importante, la Madre Blanca tenía razón: quería hacer algo más, mucho más.
Las siguientes palabras de la anciana, sin embargo, la sorprendieron.
—Recita el Canto de Mannawinard, hija.
Keyko respiró hondo un momento, mientras trataba de recordar los primeros versos del Canto de Mannawinard, que todas las Hijas de Tara conocían, y en el cual creían con fe inquebrantable. Las palabras brotaron de sus labios y del fondo de su corazón:
Fue en los días antiguos,
antes de Mannawinard,
cuando el hombre, soberbio,
destruía la tierra,
envenenaba el aire,
contaminaba el mar,
creyéndose señor y dueño
de aquello que debía cuidar.
Y la diosa Tara lloraba, lloraba,
pero los hombres eran sordos
a su voz de madre.
Y la diosa Tara desató su furia,
y fue Mannawinard.
Y las plantas brotaron del suelo de asfalto,
y los pájaros llenaron el aire,
las bestias llenaron la selva,
y los peces, llenaron el mar.
Y la tierra volvió a pertenecer.
A Tara, la Diosa Madre…
Keyko siguió recitando cómo aquella inmensa selva que era Mannawinard había brotado en el mundo de la noche a la mañana para cubrir casi toda la superficie de la Tierra, cómo había destruido ciudades, pueblos y carreteras, cómo en apenas unos días el mundo creado por el hombre había desaparecido bajo una espesa capa de vegetación, y el planeta había vuelto a adoptar el aspecto salvaje, primitivo y magnífico que debía de tener en el principio de los tiempos, cuando el ser humano aún no caminaba erguido. La joven describió cómo aquella explosión de vida auspiciada por la diosa Tara había multiplicado las especies animales y vegetales hasta extremos insospechados, cómo la naturaleza había vuelto a tomar posesión del planeta, cómo había demostrado con Mannawinard hasta dónde podía llegar su poder creador.
Con voz fría y desapasionada relató también la muerte de millones de personas en aquellos días, prácticamente atacados por un enorme bosque que crecía, y crecía, tragándose los restos de toda una civilización a nivel mundial…
El Canto de Mannawinard describía también cómo algunos de los supervivientes habían renunciado a los restos de su mundo tecnológico y a su modo de vida artificial para volver a la selva y vivir en el seno de la Diosa Madre, en armonía con la naturaleza, respetando el equilibrio de Mannawinard.
A aquellos primeros hijos pródigos que retornaron al bosque, Tara les enseñó el lenguaje de las runas.
El lenguaje de la magia.
Pero también, proseguía el Canto de Mannawinard, hubo muchos otros supervivientes que, incluso después de lo que había sucedido, se negaron a escuchar la voz de Tara; unieron sus fuerzas y se atrincheraron en ciudades-fortaleza, reunieron lo que quedaba de su tecnología y se dedicaron a desarrollarla…
Aquel había sido el comienzo de una larga, larga guerra.
Desde aquellas nuevas ciudades, llamadas dumas, los urbanitas habían atacado con la esperanza de hacer retroceder aquella amenaza verde que avanzaba hacia ellos. Día tras día enviaron robots de combate, lanzaron bombas, envenenaron la tierra con todo tipo de sustancias tóxicas… igual que en los días antiguos.
Si, Mannawinard capituló y retrocedió un poco. Las plantas y los animales murieron cuando ya ni toda la energía vital de la Madre Tara podía mantenerlos con vida en aquel basurero de radiación y contaminación.
Así habían nacido los Páramos, una gran frontera entre el mundo natural y el mundo artificial, que provocaron la Gran Tregua. Porque durante mucho tiempo, ni desde Mannawinard ni desde las dumas se atrevió nadie a internarse en aquel lugar desolado donde el aire era puro veneno.
De esta manera, continuaba el Canto de Mannawinard, las dumas y la tierra de la diosa Tara se habían mantenido separados por un inmenso paraje devastado y desierto, ignorándose en apariencia, pero odiándose y temiéndose en el fondo…
La voz de Keyko se apagó con los últimos versos.
—Esta es la historia de nuestro mundo —asintió la Madre Blanca—. El Canto de Mannawinard fue compuesto hace muchos, muchos años, antes de que existiésemos nosotras, las Hijas de Tara. Por entonces Mannawinard todavía era nuevo e inexplorado; por entonces solo habían habitado en él tres o cuatro generaciones de seres humanos.
»Fue entonces cuando oí por primera vez la llamada de Tara.
Keyko se irguió un poco. La Madre Blanca casi nunca hablaba de su pasado, quizá porque echaba de menos Mannawinard y sabía que ya nunca regresaría.
—Fue hace más de doscientos años —prosiguió la anciana—. Yo era una simple discípula en el Templo de Tara, en Mannawinard.
Los ojos de Keyko se desviaron casi sin quererlo hacia el lienzo que colgaba de la pared. En él aparecía dibujada una construcción que se alzaba en medio de una selva cuyos árboles rozaban las nubes: el Templo Primero, flanqueado por tres enormes cabezas talladas en la roca; cada una de ellas representaba a una raza legendaria, pero el dibujo no era lo bastante claro como para poder distinguir sus rasgos.
La Madre Blanca advirtió la dirección de su mirada y sonrió débilmente.
—Dicen que fue erigido con magia por los primeros moradores de Mannawinard —relató—. El Templo Primero no fue construido, sin embargo, para que nadie acudiese allí a rezar ni a ofrecer sacrificios a Tara.
Keyko asintió. Ya lo sabía. Tara no era una divinidad a la que hubiera que rezar. Tampoco exigía ningún tipo de culto. Bastaba creer en ella, respetar el equilibrio de Mannawinard, formar parte de la rueda de la vida.
—El Templo fue construido —prosiguió la Madre Blanca— para que algunas personas que escuchaban la voz de Tara con mayor claridad se reunieran y hablasen con ella de una manera más directa y personal.
»Yo elegí la vida del Templo por propia voluntad, igual que tú. Pero un día Tara me llamó y me pidió que escogiese a diez mujeres, que saliésemos fuera de Mannawinard…
La Madre Blanca calló. Keyko conocía la historia, porque se la habían contado mucho tiempo atrás: la Madre Blanca era apenas una muchacha de su edad cuando había tenido que guiar a aquel grupo de mujeres a través de los Páramos, para fundar la orden de las Hijas de Tara, un reducto de la vida de Mannawinard en medio de los Páramos…
—Eso fue casi ciento cuarenta años después de la formación de los Páramos —rememoró la Madre Blanca—. Por entonces el aire de aquel lugar ya podía respirarse, gracias a la acción del enorme pulmón verde que era Mannawinard. Pero seguía siendo un sitio en el que no se podía vivir. Hoy se pueden atravesar los Páramos sin grandes riesgos, pero, aun así, nada o casi nada puede crecer aquí…
—Lo sé —asintió Keyko en voz baja.
—Entonces sabrás lo que fue para nosotras tener que establecernos en este lugar, tan lejos de nuestro mundo natural, sin los árboles, los animales, la vida de Mannawinard.
—Puedo imaginarlo —murmuró Keyko, aunque, en realidad, no podía; ella nunca había estado en Mannawinard y no conocía otra cosa que aquellas montañas y los sombríos y nebulosos Páramos que las rodeaban.
—Fue duro, sí —prosiguió la Madre Blanca—, pero los espíritus de las montañas, hijos de Tara, supervivientes de la destrucción urbanita, nos ayudaron, nos protegieron, nos guiaron… y la fuerza y la magia de Sowilo estaban con nosotras.
Keyko tragó saliva al oír aquella palabra. Sowilo era el nombre de una de las cinco Piedras Rúnicas Elementales, la Runa de la Luz, uno de los mayores poderes de Mannawinard y la diosa Tara… la orden invocaba a menudo sus poderes y la tenía por símbolo sagrado, pero, aunque se decía que la auténtica Piedra Rúnica Sowilo había sido entregada a la Madre Blanca por la Sacerdotisa Kea el día de su partida, lo cierto era que ninguna de las hermanas la había visto nunca.
—Y así fundamos nuestra pequeña orden; aunque no había sido mi intención redactar un código ni unas normas de conducta, pronto comprendí que, tan lejos de Mannawinard, resultaba difícil escuchar la voz de Tara si no se «afinaba el oído»…
—Lo sé, Madre Blanca.
La anciana calló de pronto y se quedó mirando a su joven discípula.
—Me parece que te estoy aburriendo con historias pasadas, hija…
—Oh, no, Madre Blanca…
—Seguro que sí. Ya habrás escuchado esto alguna otra vez…
—Es nuestro pasado y no debemos olvidarlo —replicó Keyko; y, de hecho, así lo sentía.
—Las hermanas casi nunca salen de las montañas, Keyko, pero tú has ido más allá. Sabes cómo están las cosas ahora. Las dumas se han desarrollado tanto que han alcanzado una tecnología muy superior a la que poseía el ser humano antes de Mannawinard. De vez en cuando atacan Mannawinard; de vez en cuando el bosque ataca a las dumas, pero, en general, las fronteras se mantienen estables, y los Páramos siguen siendo, igual que hace trescientos años, un abismo entre ambos mundos.
»Algunos creen que es mejor así, Keyko. Otros piensan que Mannawinard debería acabar de una vez por todas con la amenaza que constituyen las dumas. ¿Qué opinas tú?
Keyko dio un ligero respingo, cogida por sorpresa. Miró a la Madre Blanca y vio sus ojos fijos en ella, y se preguntó si aquello sería una especie de prueba. Tartamudeando, logró decir:
—Yo… no lo sé. Nunca he estado en una duma. No sé si es un lugar tan terrible como dicen; tampoco sé si tienen poder suficiente como para destruir una selva que ocupa casi toda la superficie seca del planeta. Y a veces me pregunto si no merecen otra oportunidad, si no son simplemente sordos a la voz de Tara y… no sé… si ellos supieran…
Las últimas palabras de Keyko acabaron en un suspiro. La Madre Blanca seguía mirándola.
—Lo supieron tiempo atrás, Keyko. Y no quisieron aceptarlo.
La chica bajó la cabeza, reprochándose a sí misma el haber sido tan blanda.
—Pero puede que la madre Tara esté dispuesta a perdonar —prosiguió la anciana—. Verás, Keyko, voy a contarte algo. Si la memoria no me falla, fue hace doscientos veinticuatro años, cuando estaba a punto de abandonar Mannawinard para emprender mi gran viaje… cuando conocí a un hombre.
La Madre Blanca calló, perdida en sus recuerdos.
—Era un urbanita —prosiguió en voz baja—, un urbanita que había huido de las dumas.
Keyko la miró, sorprendida. Aquella historia era nueva para ella.
—La contaminación de los Páramos había destrozado su cuerpo y envenenado su alma. No quiso unirse a nosotros, pero, a pesar de todo, yo sabía que no era un hombre malvado, y le ayudé a morir en paz. Fue entonces cuando comprendí, Keyko, que, aunque hablemos de los urbanitas como enemigos, probablemente ellos no sean más que unas víctimas…
La Madre Blanca relató a Keyko la historia de Kurt Kappler, tal y como ella la oyera de los labios del urbanita más de dos siglos atrás, cuando era apenas una niña. La joven Hermana Guerrera escuchó con los ojos muy abiertos, pero hubo cosas que no entendió, porque no las conocía.
—Aquel era un hombre torturado —concluyó la Madre Blanca—, uno de los pocos que huyeron de las dumas y llegaron a Mannawinard en aquellos días oscuros. Cuando di la espalda a mi hogar y me interné en los Páramos, hija, pensé que guardaría siempre en mi corazón el recuerdo de aquel hombre, y juré que haría lo posible por evitar que otros corrieran su misma suerte. Mi alma habló con Tara día y noche, y ella me dijo que la enfermedad de aquel urbanita era un síntoma de que algo terrible había comenzado a pasar en las dumas.
»Sabemos de los horrores de esas enormes ciudades, hija. Conocemos a las criaturas mutantes creadas artificialmente, queremos creer que por error; conocemos sus intentos por dotar de vida e inteligencia a seres hechos de metal; conocemos su forma de jugar con los secretos de la vida y de la muerte, con una técnica que llaman “genética”; y, sobre todo, conocemos los Páramos.
»Pero esto de que te estoy hablando, Keyko, es peor, porque no lo conocemos, porque es invisible, y porque, mientras esté ahí, impedirá que las cosas cambien.
—Yo… —pudo decir Keyko—, no comprendo lo que quieres decirme, Madre Blanca.
La anciana sonrió.
—Es muy pronto para que lo comprendas. Sin embargo, has de saber que Tara busca desde hace tiempo una solución, y creo que la ha encontrado.
»He tenido una visión, hija.
Keyko recordó de golpe la razón por la que estaba allí, y miró a la Madre Blanca, interrogante. Ella sostuvo su mirada, pensativa, y entonces alzó una mano pequeña y arrugada. Keyko vio que le mostraba algo parecido a un tubo sellado.
—Tú serás mi mensajera en estos días inciertos, Keyko. Tu misión será llevar esta misiva lejos de este templo, a través de los Páramos…
—¿Adónde? —se atrevió a preguntar Keyko, cogiendo el tubo con el mensaje.
—Al Templo Primero de Mannawinard, a la Sacerdotisa Kea en persona.
—¡Mannawinard! —exclamó ella, sorprendida.
La Madre Blanca asintió.
—Sé que es un viaje largo y peligroso; sé que tendrás que atravesar los Páramos, que tal vez te tropieces con los urbanitas, que no aceptan la magia ni comprenden lo que somos y lo que representamos. Sé que eres una de las más jóvenes de la Orden… pero también sé que no hay nadie tan preparada como tú. Has sido entrenada en el arte del Bal-Son por los espíritus de las montañas, y podrás sobrevivir ahí fuera.
Keyko miró el tubo sin una palabra. Entonces preguntó.
—¿Es importante el mensaje, Madre Blanca?:
—Es vital para el futuro del mundo —replicó ella, con una serena sonrisa.
Keyko sintió que palidecía. Aquello era más de lo que había esperado.
—Espero estar a la altura de la importancia de la misión, Madre Blanca —musitó.
—Estoy convencida de que lo estarás, Keyko. Pero no te preocupes; no vas a partir sola.
Las pequeñas manos arrugadas se alzaron de nuevo, y Keyko vio que esta vez sostenían un medallón redondo que tenía grabada por la parte de delante una runa de protección.
—Este amuleto te protegerá en tu viaje, hija —dijo la Madre Blanca, mientras se lo colgaba al cuello a su discípula—. Recuerda que mientras lo lleves puesto yo estaré contigo y Tara guiará tus pasos.
Keyko agradeció el presente besando las manos de la Madre Blanca. Sintió que temblaban, y la miró, alarmada.
—Estoy bien, hija —dijo la anciana con una cansada sonrisa—. Tengo doscientos treinta y siete años. Es normal que de vez en cuando me sienta débil.
A pesar de sus palabras, Keyko se sintió inquieta, y se dio cuenta de que ni todos sus deseos de conocer mundo podrían apagar la tristeza que sentiría al separarse de la Madre Blanca.
—Debes partir —dijo ella, adivinando sus pensamientos—. Estaré bien; tus veintitrés hermanas de la orden cuidarán de mí.
Keyko sonrió débilmente, e inclinó la cabeza para recibir la bendición de su superiora. La Madre Blanca dejó caer una mano sobre el cabello de la chica y murmuró unas palabras que solo ella y la diosa Tara pudieron oír. Keyko alzó la mirada hacia la anciana.
—No te defraudaré, Madre Blanca.
—Parte sin miedo, hija. Tara estará siempre contigo, pero debes estar atenta y escuchar su voz en tu corazón. No desoigas el mensaje de Tara, Keyko, porque ella verá con claridad cuando tus sentidos estén perdidos en las tinieblas. Porque Tara, el mundo y tú sois una sola cosa.
Keyko salió de la habitación, muy confusa, oprimiendo en una mano el mensaje que debía llevarle a la Sacerdotisa, y en la otra el amuleto protector que le había entregado la Madre Blanca.
Tardó muy poco en empaquetar sus cuatro cosas y guardarlas en un morral. Buscó su capa de viaje, la limpió y la preparó para el día siguiente. Repasó su saquillo de piezas rúnicas para cerciorarse de que estaban todas y se aseguró de que la poca magia elemental que conocía funcionaba todavía sin fisuras.
Se acostó temprano, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, la idea de abandonar el templo para ver mundo y correr aventuras, después de catorce años sin moverse de allí, la seducía hasta el punto de que no había deseado otra cosa desde que había tenido uso de razón. Por otro lado, le dolía dejar a la Madre Blanca y a las hermanas y, además, la enorme responsabilidad que conllevaba aquel mensaje la hacía dudar.
Y estaba el peligro, claro. Pero Keyko sonrió al pensarlo. Sería un viaje largo y peligroso, había dicho la Madre Blanca.
Justamente eso era lo único que no le preocupaba.
Se despertó antes de la salida del sol, desayunó con sus compañeras y después, sin una palabra, volvió a su habitación para recoger sus cosas.
Nadie le preguntó nada, a pesar de que era evidente que se marchaba.
También las hermanas habían escuchado la voz de Tara en sus corazones y, aunque no sabían por qué Keyko tenía que marcharse, entendían que debía ser así.
La chica abandonó el templo-cueva cuando el sol empezaba a asomar por el nebuloso horizonte, detrás de un denso manto de nubes de color gris plomizo. Envuelta en su capa de viaje, con su morral colgado al hombro y un sencillo cayado en una mano, con el mensaje bien sujeto a los pliegues de su túnica y el medallón protector colgado al cuello, Keyko se alejó por el desfiladero sin mirar atrás, con un extraño peso en el corazón.
Sintió que los espíritus de las montañas la despedían con un mudo adiós, y les agradeció de todo corazón lo que habían hecho por ella.
Caminaba a través de las montañas con decisión; no necesitaba mapas ni guías; la voz de Tara le indicaría hacia dónde tenía que viajar, y la llevaría directamente hasta Mannawinard, la tierra siempre verde de la Diosa Madre. Pero, por el momento, Keyko solo podía ver ante sí, más allá de las montañas, una tierra neblinosa y desoladora, una tierra de donde todos los espíritus de la naturaleza habían huido tiempo atrás para no volver, para nunca más volver.