14
RITO ANCESTRAL
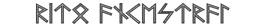
14
RITO ANCESTRAL
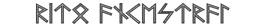
—GRAN SACERDOTISA KEA… —murmuró Keyko con respeto.
Había oído hablar de ella desde que era una niña, pero, para hacer honor a la verdad, no la había imaginado así. Tal vez habría esperado a una mujer anciana, como la Madre Blanca, porque, si mal no recordaba, se decía que la edad de la Sacerdotisa se cifraba en más de trescientos años. Sin embargo, la mujer que tenía ante sí no aparentaba más de treinta y cinco. Quizá eso se debiera a la increíble conexión que mantenía con la Piedra Rúnica Elemental Berkano, que condensaba los poderes de la Madre Tierra, y que parecía formar parte de su cuerpo.
Keyko no lo sabía. Pero descubrió enseguida que, en el fondo, no le importaba.
Porque estaba, por fin, ante la Gran Sacerdotisa de la diosa Tara.
Ella sonrió. Lentamente, el leve resplandor que envolvía su cuerpo fue haciéndose cada vez más débil, hasta desaparecer por completo.
—Por fin están las Cinco Runas Elementales reunidas… —dijo entonces, con voz suave y aterciopelada—. Y el extraordinario Hechicero Artificial… y… nos falta una de las elegidas, ¿no?
Ninguno supo qué decir. El recuerdo de Semira les pesaba a todos como una losa.
Finalmente, Chris se adelantó.
—Semira no está con nosotros —dijo; su voz era suave, serena, segura y calmada—. Murió por salvarme la vida.
Kea miró fijamente al hacker, que sostuvo su mirada sin pestañear, con valentía.
—Lo sé —dijo entonces la sacerdotisa, suavemente.
—¿Lo sabes? —replicó Chris; su rostro era inexpresivo, pero sus ojos se clavaban en los ojos oscuros de Kea, retadores.
—Pero la rueda de la vida sigue girando. El círculo debe completarse y nos falta una persona.
—Ella me eligió a mí para ocupar su lugar.
Kea avanzó hasta situarse junto al urbanita, que no dijo nada, ni hizo el menor movimiento.
—Pero tú eres un hombre.
—Ella creía en mí —replicó él, sin alzar la voz—. Y yo no voy a defraudarla.
—Hay mucho dolor en el fondo de tu alma, Chris —dijo la sacerdotisa suavemente; el hacker no pareció sorprenderse por el hecho de que ella conociese su nombre—. Pero también veo que estás dispuesto a hacerlo, y que no tienes miedo —le dirigió una mirada profunda y penetrante—. Semira escuchaba el lenguaje de Tara —añadió, en voz baja—. Espero que no se haya equivocado al interpretarlo.
Se acercó entonces hasta Kim, que alzó la barbilla desafiante. Pero los ojos de Kea se clavaron en los de ella, y la mercenaria, intimidada, no pudo evitar desviar la vista.
—Estás enferma —apuntó Kea.
—Ya lo sé —replicó ella, molesta.
La sacerdotisa movió la cabeza.
—El ritual no funcionará si uno de los eslabones de la cadena es débil.
—¿Y qué quieres que haga? Ni la tecnología ni la magia han podido ayudarme.
—Nada puede ayudarte si tú no quieres. Solo tú puedes salvarte a ti misma.
Kim respiró hondo.
—Otra vez, solo palabras —dijo con amargura—. Yo ya he hecho todo lo que estaba en mis manos. En este templo estaba mi última esperanza.
Kea seguía mirándola con fijeza, y Kim sentía que el mundo se le caía encima. Finalmente, la sacerdotisa apartó los ojos de ella, y una sombra de tristeza cruzó su rostro.
—Todo está perdido —murmuró.
Aquella sentencia cayó como una losa sobre todos los presentes. Kim sintió que el pánico la invadía; no quería ser la responsable de que aquello saliera mal; no quería que los demás la mirasen con rencor.
—¡Eh, no, un momento! ¡Eso no es verdad! Yo no tengo la culpa. Estoy dispuesta a…
—No se trata de eso, Kim —intervino Keyko, incómoda—. Si no tienes los sentidos abiertos a la magia, la magia no puede pasar a través de ti. Ese es el problema.
—Entonces, podríais haberlo pensado antes de elegirme para esta mascarada, ¿no? —replicó ella, cortante.
—Todavía estamos a tiempo —insistió Keyko—. Solo tienes que creer…
—¿En qué? ¿En Tara? ¿En la magia?
—No —dijo Moira, con suavidad—: en ti misma.
Avanzó hacia ella y le puso algo en la mano, algo cálido, que casi parecía vibrar como un ser vivo.
—Cree en ti misma y entonces creerás en la magia de las runas, y verás que todo es una sola cosa. Y entonces las runas creerán en ti.
Kim echó un vistazo a lo que Moira acababa de darle. Era una piedra rúnica, de las auténticas, pero no una de las ambarinas Piedras Elementales. El símbolo que mostraba le resultaba familiar, pero Kim no habría sido capaz de decir cuál era su nombre, y mucho menos sus poderes:

—Uruz —dijo entonces Moira—. La sabiduría de Tara, la fuerza vital y la salud, ¿recuerdas?
Y le guiñó un ojo.
Kea alzó la cabeza, como si escuchase algo que nadie más podía oír.
—Ya no nos queda tiempo —dijo—. Tenemos que realizar el ritual antes de que comience la guerra, porque, una vez haya empezado todo, nada podrá pararlo, ni siquiera la desaparición de nuestro principal enemigo.
—Podremos hacerlo —murmuró Moira—. Kim solo necesita…
—Kim lo conseguirá —dijo Keyko, llena de fe—, estoy segura.
Pero la mercenaria le dirigió una mirada desolada.
—No entiendo nada. No sé qué esperáis de mí.
—Acompáñame e intentaré explicártelo.
Kim vaciló, pero finalmente siguió a Keyko lejos del claro donde se alzaba el templo. Juntas se internaron en el boscaje de la isla, dejando atrás a los demás. Ninguna de las dos dijo nada mientras se alejaban del resplandor mágico invocado por Moira, adentrándose de nuevo en la oscuridad de la noche.
Finalmente, Keyko se detuvo junto a un pequeño arroyo iluminado por la luna y las estrellas. Docenas de grandes luciérnagas ejecutaban una suave danza sobre las rumorosas aguas.
—Siéntate —dijo Keyko—. Quiero contarte algo.
Kim obedeció. Estaba demasiado cansada para discutir.
—Tú crees que Tara es una diosa que nosotros hemos creado porque necesitamos alguien a quien adorar, un ser superior que nos guíe y nos diga lo que hemos de hacer. Pero esa no es la idea que tenemos de Tara en Mannawinard.
»Tara es la Tierra. Es el mundo en el que vivimos. Tara es la energía que mueve el mundo, es la vida y la muerte, es la noche y el día. Tara lo es todo.
—Eso no tiene…
—Sí, Kim, sí que tiene sentido. Verás, todo en el mundo vibra al son de una melodía misteriosa que llamamos «la voz de Tara». Y esta voz está formada por las almas de todos los seres del mundo, y tal vez del universo. Eso significa, Kim, que todos estamos conectados por esa melodía, porque todos somos Tara. Por tanto, todos podemos escuchar su voz, y emplear la energía que fluye en el universo a través del lenguaje de las runas. Desde ese punto de vista, Kim, todos somos magos, o podemos serlo.
—¿Cómo…? ¿Qué quieres decir…?
—Los magos más poderosos no son aquellos que poseen más piedras rúnicas o amuletos mágicos, sino aquellos cuya alma ha conectado plenamente con el alma del mundo, aquellos que son capaces de escuchar la canción de Tara y reproducirla. Cuanto mejor escuches y entiendas la canción de Tara, más podrá hacer la magia por ti.
Ahora, Kim estaba mucho más atenta.
—Lo que tú pides es difícil, porque no se trata de curar una herida, sino de invertir un proceso que está cambiando tu ser. Eso no depende solamente de la habilidad del mago. Por muy poderosa que sea la magia, no puede hacer nada por ti, si tú no conectas con la voz de Tara.
—¡Pero no lo entiendo! Yo no oigo ninguna voz, ni ninguna música.
—Muchas veces, para oír hay que escuchar. Por eso te he traído aquí. A veces es necesario estar solo, en silencio, en medio del bosque, para poder escuchar la voz de Tara con claridad. Ahora mismo estás rodeada de vida por todas partes, Kim. La canción de Tara resuena en el aire para quien es capaz de escucharla. Pero no es una música que se oiga con los sentidos, sino con el corazón.
—No sé a qué te refieres.
—Lo sabrás.
Keyko se levantó, pero indicó a Kim con un gesto que se quedara sentada junto a la orilla.
—Necesitas estar sola —dijo—, a solas con la belleza que te rodea. El primer paso es maravillarte, sorprenderte, igual que si lo vieras por primera vez. Por eso son los niños quienes escuchan la voz de Tara con más claridad.
—¿Me vas a dejar aquí sola? ¿Qué tengo que hacer?
—Quedarte en silencio, mirar, y escuchar, y sentir… y el resto vendrá solo.
Antes de que Kim pudiese decir nada, Keyko había vuelto a internarse en el bosque, y la oscuridad se la había tragado.
La mercenaria se quedó un momento en tensión, inquieta. Después, poco a poco, se relajó. Estaba demasiado confusa como para pensar con claridad, pero decidió que intentaría hacer lo que Keyko había dicho. Así, si no lograba oír esa canción de la que tanto hablaban los salvajes, por lo menos no podrían culparla de no haberlo intentado. De modo que apoyó la espalda en el tronco de un árbol y trató de contemplar el paisaje con calma y tranquilidad. Mientras jugueteaba con Uruz, la piedra rúnica que tenía en las manos, sus ojos se posaron en una enorme luciérnaga que revoloteaba en torno a ella. Observó sus evoluciones primero con desconfianza, después con curiosidad. La vio reunirse con las demás sobre el arroyo, y entonces escuchó el agradable sonido que producía el agua, y se percató de que no lo había apreciado hasta entonces. Sus ojos recorrieron la espesura, que susurraba al son de la brisa, y ascendieron hacia las copas de los altísimos árboles, hasta perderse en la inmensidad del cielo nocturno, tachonado con millones de estrellas, y presidido por una hermosísima luna.
Y entonces, tal y como había pronosticado Keyko, empezó a apreciar la belleza de Mannawinard.
Se quedó un rato contemplando las estrellas y escuchando los sonidos de la noche, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz.
—Vaya… qué bonito —murmuró finalmente—. ¿Es esto Tara?
—Todo es Tara —dijo la voz de Moira cerca de ella—. Tara es el mundo en el que vivimos. La voz de la Tierra.
Kim no cambió de postura para mirar a la druidesa; estaba demasiado cómoda. Moira se sentó a su lado.
—Si destruimos a Tara, nos destruimos a nosotros mismos. Por eso es necesario que evitemos esta guerra.
—Lo sé —dijo Kim en voz baja—. Pero sigo estando muy confundida, Moira. Nunca seré una de vosotros. ¿Por qué me habéis elegido para algo que… tiene tan poco que ver conmigo?
—Porque llevas dentro mucho más de lo que crees, Kim.
Ella movió la cabeza.
—Esto es una locura. El mundo está al borde de una guerra y todo depende de mí, depende de que yo escuche o no la voz de Tara, o lo que sea… Y no me trago que Chris esté menos sordo que yo… —añadió, frunciendo el ceño.
—Puede que no —admitió Moira, con una sonrisa—. Pero el secreto está en creer en algo, Kim, no importa en qué, porque todo es una sola cosa. Si crees en algo, en lo que sea, crees en Tara y escuchas su voz, aunque solo sea una parte. Chris cree en sí mismo, y ahora también en Semira, y en lo que ella le ha enseñado. ¿En qué crees tú?
Kim bajó la cabeza.
—Yo… no lo sé. Antes pensaba que creía en algo, pero ahora…
—Ahora, ni siquiera crees en ti misma. Por eso las runas no pueden curarte, y por eso eres el eslabón débil de la cadena. Pero si buscas en tu interior, probablemente encontrarás una pequeña llama de fe… Descúbrela, Kim. Y todo cambiará. Llegará entonces la luz del nuevo día que te anunciaba la runa Dagaz…
La última vibración de la voz de Moira quedó flotando un momento sobre las aguas del arroyo, y luego se extinguió. Kim se volvió hacia ella, pero la druidesa ya se había ido.
El Jefe Senchae volvió sobre la grupa de su dorgo para echar un último vistazo a su ejército. Lo que vio lo llenó de orgullo: todos los hombres y mujeres de la tribu aguardaban silenciosos en sus puestos, con las armas a punto y un feroz gesto de determinación en sus rostros, adornados con pinturas de guerra. Hacía varios días que los niños y los ancianos más débiles se habían retirado a lo más profundo del bosque, alejándose del peligro más inmediato.
Pero el ejército de Mannawinard no se reducía a la tribu Ruadh. Muchos otros guerreros y magos habían acudido a reunirse con la gente de Senchae, desde el corazón del bosque. También había nutridos grupos pertenecientes a diversas tribus de animales, que habían escuchado, al igual que los Ruadh, la llamada de socorro que Tara había dirigido a sus hijos.
Senchae volvió la mirada de sus ojos de águila al horizonte neblinoso de los Páramos. Allí se alienaban las fuerzas urbanitas, interminables hileras de robots de combate y máquinas de guerra en perfecta formación. Senchae sabía que solo estaban esperando una señal que, probablemente, se produciría al amanecer.
Se giró para amonestar con la mirada a un joven e impetuoso guerrero que había adelantado a su dorgo más de lo debido. El muchacho volvió atrás, pero en sus ojos ardía el ansia de la lucha.
Senchae frunció el ceño, pesaroso. Los jóvenes no comprendían. Él estaba orgulloso de la fiereza de su gente, de su arrojo, de su valor. Pero aquella no era una batalla corriente. Si bien los jóvenes pensaban que aquella era su oportunidad de aplastar a las dumas de una vez por todas, Senchae sabía que no era así. Sabía que los urbanitas eran tan inconscientes como los jóvenes Ruadh. No había más que ver el arsenal que habían preparado para aquella ocasión.
Hasta aquel momento, las dumas no habían empleado toda su tecnología contra Mannawinard, porque aquello habría supuesto la devastación total del planeta, y no solo del bosque. Pero en aquel momento eso no parecía importarles.
Senchae sabía que comenzar aquella guerra sería abocar a toda forma de vida a la destrucción completa. Pero el odio de los urbanitas parecía tan intenso que serían capaces de autodestruirse con tal de acabar con Mannawinard y la diosa Tara.
Las arrugas de la frente de Senchae se hicieron más profundas. No había querido explicarles esto a los suyos, pero los adultos y los ancianos lo intuían. Nadie había hecho el menor comentario.
Ellos no atacarían primero pero, cuando las fuerzas urbanitas se pusieran en marcha, acudirían a defender Mannawinard y a la Diosa Madre.
Si Tara tenía que morir, los Ruadh morirían con ella. Y morirían luchando.
Kim seguía sentada junto a la orilla del arroyo, con la runa Uruz entre las manos. Había cerrado los ojos, tratando de concentrarse en todo lo que oía y sentía a su alrededor. Finalmente, los volvió a abrir, desalentada. No conseguía oír esa canción de la que Keyko le había hablado. Sintió que había fracasado y se le encogió el corazón solo de pensar en lo que iba a decirles a sus amigos.
«Bueno, y, en realidad, ¿qué me importa?», pensó con amargura. «¿Qué me importan ellos?».
Y entonces descubrió que sí le importaban.
Reflexionó un momento sobre ello. Pensó en Keyko, en todo lo que habían pasado juntas. Pensó en Chris, en cómo había confiado en él casi ciegamente, a pesar de todo. Pensó en Moira, en su eterna sonrisa, en el destello de sabiduría que llameaba en sus ojos verdes.
Pensó en Semira, y la recordó con tristeza, y descubrió que la había admirado desde el principio. Incluso pensó en Adam, en su manera de ver el mundo, explorándolo por vez primera, y haciendo que, en muchos aspectos, Kim pudiera ver las cosas como si nunca antes las hubiese visto.
Pensó incluso en Duncan el Segador, el verdadero Duncan; el ataque de sus clones le había permitido descubrir que el recuerdo del mercenario seguía ocupando un lugar importante en su corazón, y que no quería dejar que ese recuerdo desapareciese con los años.
Respiró hondo.
—Creo en ti, Duncan —murmuró—. Y sé que tu recuerdo me acompañará donde quiera que vaya, ayudándome a seguir adelante, en lugar de mantenerme anclada en el pasado.
Calló, sorprendida ante aquel extraño pensamiento. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a sentirse bien por dentro.
—Ya sé en qué creo —dijo entonces, aunque un poco vacilante—. Creo en mis amigos: en Keyko, en Moira, en Chris, en Adam aunque sea un montón de chatarra. Y creo también en los que se han ido, pero siguen en mí de alguna manera. Creo en Duncan, que murió hace dos años. Y creo en Semira, que me ha enseñado el verdadero valor.
Calló de nuevo, pensando intensamente. Los sonidos de la noche seguían resonando con fuerza en su interior.
—Y quizá —añadió—, antes no creía en nada porque no tenía a nadie.
Oprimió con fuerza la piedra rúnica.
—Sí, creo en mis amigos —murmuró, esta vez con voz firme y serena—. Y, por extraño que parezca, ellos creen en mí. Entonces, ¿por qué no iba yo a creer en mí misma?
Miró con fijeza el amuleto que sostenía entre los dedos. Uruz relucía mágica y misteriosamente bajo las estrellas. Entonces se miró a sí misma; observó su piel bajo la luz de las luciérnagas, y vio que la mutación se había extendido, pero, por una vez, no se asustó.
«Ellos creen que existe una salida», pensó. «Moira y Keyko me han dicho que todos podemos emplear la magia, incluso yo. Bueno… no se pierde nada por intentarlo».
Respiró hondo, y estiró los músculos bajo las estrellas.
Y, entonces, muy leve, muy tenue, la voz de Tara comenzó a oírse en su corazón.
Kim, conteniendo el aliento, cerró los ojos y trató de concentrarse en aquella fascinante melodía. Al principio le resultó difícil seguirla pero, poco a poco, empezó a escucharla con mayor claridad, hasta que se sintió completamente hechizada por la mágica música de la voz de Tara, de la voz de todas las cosas y todos los seres del universo. Fue vagamente consciente de que la piedra rúnica Uruz palpitaba en sus manos, pero no pudo ver el suave resplandor que emanaba de ella, porque se hallaba totalmente cautivada por aquella misteriosa melodía. La luz de la runa envolvió su cuerpo por completo, mientras su alma volaba libre para unirse, como una nota más, a la canción de Tara, la canción de la Tierra, y vibrar al mismo son que toda energía vital del universo.
Y supo, y entendió, que ella, igual que todas las criaturas del mundo, era hija de Tara.
Junto al templo reinaba un silencio inquieto y pesaroso. Kea sostenía en sus manos las cuatro Piedras Rúnicas Elementales que los chicos habían traído, y entonaba en voz muy baja, apenas un murmullo, la canción de Tara. De vez en cuando, los mágicos amuletos vibraban hasta el punto de flotar en el aire, ante ella, rodeándola, o quedándose suspendidos frente a su rostro, donde brillaba misteriosamente la quinta Piedra Rúnica, Berkano, que seguía clavada en su frente. Después, lentamente, volvían a caer en sus manos. Adam observaba todo esto con interés y fascinación, pero solo Moira sabía qué era lo que estaba haciendo la sacerdotisa: despertando los poderes más ocultos, primitivos y atávicos de las piedras que condensaban las fuerzas elementales de Mannawinard.
Keyko y Chris apenas prestaban atención a la actividad de Kea. El hacker se había sentado en el suelo, bajo un árbol, con gesto serio y hermético. Keyko, en cambio, no dejaba de mirar hacia la espesura, esperando ver aparecer a Kim en cualquier momento. Se mantenía quieta en el sitio, pero sus ojos negros reflejaban la inquietud que la corroía por dentro.
—No lo entiendo —murmuró por fin—. ¿Por qué tarda tanto?
—Puede ser que nos hayamos equivocado, Keyko —dijo entonces Moira, en voz baja—. Hay muchos urbanitas que son incapaces de escuchar la voz de Tara. Quizá ella…
—No, ella es diferente —cortó Keyko, vehementemente—. Estoy segura de que es diferente. Quizá necesita más tiempo, eso es todo.
—El problema es que ya no nos queda tiempo…
Pero Keyko se levantó de un salto. Sus ojos seguían fijos en el boscaje, y acababa de ver una figura saliendo de las sombras.
Todos, menos Kea, que continuaba en su trance místico, siguieron la dirección de su mirada. Kim avanzaba hacia ellos, con gesto serio, y las manos en los bolsillos de la gabardina.
—Kim… —murmuró Keyko—. ¿Estás bien? Nos tenías preocupados.
Ella no dijo nada, pero clavó en su amiga una mirada indescifrable.
Entonces sonrió y, lentamente, se quitó la gabardina, dejándola caer al suelo, a sus pies. Se había deshecho de las vendas que le cubrían los brazos, pero su piel volvía a ser, enteramente, la piel de una joven completamente humana. Sus amigos lanzaron una exclamación de sorpresa, pero solo Moira fue capaz de descubrir en Kim un cambio más sutil: el rostro de la joven ya no estaba pálido, su sonrisa era radiante y sus ojos mostraban un cierto brillo de calma y sabiduría que indicaba que Kim había sido capaz de cambiar por dentro.
Keyko corrió hacia ella.
—Kim… —murmuró; no pudo decir más.
No fue necesario. Ambas se abrazaron, emocionadas.
Kim abrazó también a Moira y a Adam, y se acercó a Chris. El hacker la miraba con una calmosa sonrisa en los labios. La joven recogió la gabardina y se la tendió.
—No voy a necesitarla ya.
Pero Chris se encogió de hombros.
—Nunca se sabe. Tal vez pases frío.
Kim le miró a los ojos y descubrió en ellos un destello de la sabiduría de Tara. Se preguntó cuándo había comenzado él a escuchar su voz, pero se dio cuenta enseguida de que Chris nunca había tenido una experiencia tan directa como la suya. Su alma se había abierto poco a poco, gracias en parte a Semira, pero también debido a la forma de ser del hacker, que todo lo observaba y estudiaba, sin desechar nunca ninguna posibilidad, por increíble que fuese.
—Bravo, Kim —dijo una voz, y todos se giraron hacia ella.
Kea, la Gran Sacerdotisa de Tara, los miraba, sonriente. En torno a ella giraban, como mágicos planetas alrededor de un sol, cuatro Piedras Rúnicas Elementales: Luz, Aire, Agua y Fuego; Sowilo, Ansuz, Laguz, Fehu. La quinta Piedra Rúnica, Berkano, que condensaba los poderes de la Tierra, relumbraba en la frente de la sacerdotisa, vibrando al son de las demás.
—Ya podemos dar comienzo al Ritual Rúnico —apuntó, y añadió bajando la voz—. Esperemos que no sea demasiado tarde.
En los Páramos, el ejército urbanita continuaba inmóvil, estudiando al enemigo, esperando un ataque que no se producía.
—Avanzarán a la salida del sol —murmuró TanSim, observando las fuerzas de Mannawinard a través de los prismáticos—. Esta inactividad me está empezando a poner nervioso.
—No te preocupes —dijo Donna—. Ya falta poco para el amanecer.
—¡Espera! Mira eso.
Donna siguió la dirección de su mirada. En la primera línea de las tropas urbanitas se apreciaba un leve movimiento, y la mercenaria ajustó el zoom para ver mejor de qué se trataba. Enseguida lo descubrió: los robots de combate habían vuelto la cabeza, todos a una, hacia lo alto de la Aguja camuflada.
Y entonces, perfectamente sincronizados, todos los robots avanzaron a la vez a través de los Páramos, hacia Mannawinard.
TanSim y Donna cruzaron una mirada. También las tropas de urbanitas humanos se preparaban para intervenir. La batalla iba a comenzar antes de lo que ellos pensaban.
En Mannawinard, frente al Templo de Tara, todo estaba dispuesto para realizar la invocación rúnica. Kim, Chris, Moira, Keyko y Kea se habían colocado en círculo, en torno a Adam. La sacerdotisa alzó la mirada hacia las estrellas y levantó los brazos. Sus ojos oscuros brillaban con toda la sabiduría de la Madre Tierra.
Entonces, de sus labios comenzaron a salir las primeras notas de la canción de Tara; la reproducía con tanta perfección que su voz no parecía humana, sino formada por las voces de miles de millones de seres. Aquella enigmática melodía fue envolviéndolos poco a poco, alterando sus sentidos, liberando sus pensamientos, aligerando sus corazones, hasta que todos se vieron transportados, lentamente, hasta el mismo corazón de Tara, hasta el alma de la Madre Tierra.
Y fue entonces cuando Kea puso letra a la canción de Tara, resucitando unas palabras ya olvidadas, que habían empleado los antiguos mucho tiempo atrás para hablar con el espíritu de la Diosa Madre.
—Omjetsünmapagma drólma la chang tsal lo…
Sobre su frente, la Piedra Rúnica Berkano comenzó a emitir un leve resplandor color verde. Al mismo tiempo, las demás Piedras Rúnicas Elementales empezaron a brillar también. Y entonces, uno por uno, los componentes del círculo alzaron los amuletos por encima de sus cabezas. Keyko sostenía a Sowilo, la Runa de la Luz; Moira levantaba a Ansuz, la Runa del Aire; Chris aferraba la diadema de Semira, con Fehu, la Runa del Fuego, y, finalmente, Kim alzó sobre su cabeza a Laguz, la Runa del Agua que la criatura anfibia les había entregado cuando cruzaban el lago.
En el centro del círculo aguardaba Adam, quieto como una estatua de metal. En sus ojos se reflejaba el resplandor que despedían los cinco amuletos: verde, blanco, azul, rojo, violeta… verde, blanco, azul, rojo, violeta… verde, blanco, azul, rojo, violeta… Finalmente, sus globos oculares dejaron de captar aquella luz de colores para comenzar a brillar como cegadores arco iris que iluminaban los rostros de los cinco humanos…
En los lindes de Mannawinard resonaban, ensordecedores, los tambores de guerra. Senchae observó, con gesto grave, las filas de androides de combate avanzando hacia ellos. Vio que las máquinas de guerra apuntaban directamente a Mannawinard. Vio que no tardarían en comenzar a disparar.
Se volvió entonces hacia su gente, que lo miraba, expectante. Después alzó la mirada hacia las copas de los árboles de Mannawinard, esperando una señal de que el milagro se había producido.
No la vio.
Con un nudo en el corazón, Chi Senchae, el líder de los Ruadh, alzó su espada, hizo saltar a su dorgo y lanzó su grito de guerra:
—¡¡¡Aaayyyeeeeeyyy!!!
La respuesta no se hizo esperar. Todos los guerreros Ruadh levantaron sus armas y corearon:
—¡¡¡Aaayyyeeeeeeyy!!!
Y el ejército de Mannawinard salió del linde del bosque al encuentro del ejército urbanita que ya avanzaba hacia ellos a través de los Páramos.
En el templo, el ritual seguía adelante. Kim, Keyko, Chris, Moira y Kea sentían como si estuviesen inmersos en la corriente de un enorme río que giraba sobre sí mismo como un gran torbellino, mientras la voz de la sacerdotisa seguía sonando:
—… Chag tsal sa zhi kyong wai tsok nam’ tam che guk par nü tna nyi ma…
La luz de las cinco piedras rúnicas se hizo más intensa. Los cinco rayos luminosos confluyeron en Adam, envolviéndolo por completo. El rostro artificial del biobot mostraba una expresión de asombro y temor, mientras sus ojos brillaban con todos los colores del arco iris. Se encogió sobre sí mismo y se agachó, inclinando la cabeza y apoyando las palmas de las manos en el suelo.
El ejército de la diosa Tara avanzaba por los Páramos. Los Ruadh, a pie o montados sobre sus dorgos de pelaje rojizo, iban en cabeza, lanzando gritos de guerra. Los seguía una multitud heterogénea formada por guerreros, magos y animales, todos ellos rugiendo con fiereza, dispuestos a acabar con la amenaza urbanita de una vez por todas.
Las fuerzas urbanitas acudían a su encuentro en perfecta formación, con las armas listas para disparar. Las máquinas de guerra modelo Z-15, artefactos que levitaban sobre plataformas de flotación y exhibían doce intimidadores cañones, recibieron la orden de abrir fuego.
Las luces de sus controles parpadearon mientras los cañones apuntaban hacia las rugientes huestes del ejército de Tara.
Los magos percibieron el peligro antes que nadie. Habían formado un enorme círculo en la retaguardia y, cogidos de las manos, entonaban el cántico de Tara, preparados para invocar la magia de las runas.
Mientras, los androides de combate y el primer grupo de guerreros Ruadh estaban a punto de chocar sobre los Páramos.
En el templo, nada era ya igual que antes. Las almas de los que sostenían las Piedras Rúnicas se habían fusionado con el alma de Tara, el espíritu de la Tierra, formado por los espíritus de todos los seres que poblaban el mundo. Y entre ellos sentían algo nuevo, una cuña brillante y poderosa, llamada a iniciar una nueva era en la relación entre la Tierra y sus hijos.
Por primera vez en la historia, algo creado por el hombre era capaz de escuchar la canción de Tara, y de unirse a ella, como un ser vivo más.
La voz de Kea seguía sonando, potente y segura, alzándose hacia las estrellas, y más allá.
—¡… Tro nye yo waiyige hunggi pong pa tam che nam par drólma!
Nadie pudo verlo, porque en aquellos momentos solo funcionaban sus sentidos internos, pero todos percibieron, de alguna manera, cómo de la cabeza de Adam salía una enorme columna de luz multicolor, formada por los cinco haces luminosos que procedían de las cinco Piedras Rúnicas Elementales. La columna se elevó hasta alzarse por encima de las copas de los árboles más altos de Mannawinard, y ascendió hacia las estrellas. Entonces se desparramó en una especie de escudo que se expandió en todas las direcciones, como una cúpula sobre el enorme bosque de Mannawinard.
En los Páramos, los dos ejércitos estaban a punto de chocar. Nadie, excepto, quizá, los magos, advirtió el manto de luz que avanzaba hacia ellos desde el corazón del bosque, cubriendo todo el cielo sobre sus cabezas. A la velocidad del relámpago, la luz del escudo llegó hasta la Aguja de las fuerzas urbanitas y se concentró en ella un momento.
Con un violento chisporroteo, la Aguja estalló en mil pedazos.
Y entonces todos los urbanitas humanos miraron hacia el cielo sorprendidos.
Todo giraba como en un torbellino, cada vez más rápido, cada vez más rápido… Y daba la sensación de que todo se mezclaba, que ninguno de ellos era ya él mismo, sino todos los demás a la vez, y ninguno de ellos.
De que todo era una sola cosa: Tara… La Tierra.
Y mientras, la voz de Kea seguía sonando.
—Chag tsal hla yi tsoyi nam pal ri dak tak chen chag na man ma…
La caravana de Duma Errans se había detenido junto al Muro Exterior de Duma Findias, de modo que la ciudad parecía mucho mayor que de costumbre. Todos en la duma itinerante sabían que en los Páramos iba a librarse una dura batalla; por eso el viaje a Duma Povias se había retrasado indefinidamente.
Pero cuando vieron el manto luminoso que avanzaba hacia ellos cubriendo el cielo nocturno, se dieron cuenta de que algo no marchaba bien.
Casi no tuvieron tiempo de pensar en ello: el escudo de luz alcanzó la Aguja de Duma Errans y, antes de que nadie pudiese reaccionar, la alta construcción estalló en mil pedazos.
Pero la capa luminosa no se detuvo ahí. Imparable, se extendió por los cielos del color del acero de Duma Findias; los urbanitas, aterrados ante aquel prodigio, corrieron a ocultarse, cubriéndose la cabeza con los brazos, mientras aquel luminoso abrazo envolvía toda la ciudad. Finalmente, la luz se concentró en la orgullosa Aguja de la capital urbanita.
Giraban y giraban cada vez más rápido, mezclándose unos con otros, sumergidos en la corriente del alma de la Madre Tierra. Sabían que algo importante estaba pasando en el mundo, porque la melodía de Tara vibraba con un tono nuevo y desconocido, y todas sus criaturas se veían afectadas, de alguna manera.
Y, mientras, la voz de Kea seguía entonando la música del alma del mundo, y pronunciando las palabras de la invocación:
—¡Tara nyi jo pe kyi yige duk nam ma lupa ni sel mal!
En el Consejo Tecnológico de Duma Findias estaba sucediendo algo que los Ideólogos del Progreso no habían previsto. Momentos antes, todos los indicadores gritaban enloquecidos que se habían producido millones de fallos en todos los sistemas de la ciudad, y los líderes de la sociedad urbanita se veían completamente desbordados.
Hasta que la magia procedente de Mannawinard alcanzó la Aguja. Entonces los Ideólogos sintieron que algo terrible estaba ocurriendo dentro de sí mismos. Apenas pudieron cruzar una mirada, aterrados. Entonces, de pronto, todos ellos sintieron un chillido de horror en sus mentes, un chillido inhumano, que procedía de todas partes y de ninguna. Y, sin poderlo evitar, abrieron la boca y chillaron a su vez, con una sola voz, reproduciendo aquel grito de terror y muerte, el último grito de AED 343.
Se llevaron las manos a la cabeza, aún gritando con un sonido electrónico, irreal.
En los Páramos, en Duma Findias, en Duma Errans, en todas las dumas, todos los robots chillaron a la vez.
Y entonces, ante los asombrados ojos de los ciudadanos de Duma Findias, la alta Aguja se rompió como si fuera un frágil cristal.
Y, en el interior de la sede del Consejo Tecnológico, también las cabezas de los ideólogos del Progreso estallaron, todas a la vez.
Nada biológico había en ellas. Ni siquiera los cerebros que los urbanitas habían creído que poseían.
Pero en aquel momento no había ante ellos ningún ser humano que pudiese ver con sus propios ojos la última gran mentira de AED 343.
Todos los robots del mundo, excepto uno, se detuvieron, inertes. Todas sus luces se apagaron.
Sobrevino un silencio sepulcral.
Poco a poco, el torbellino se calmó. Poco a poco, las almas se separaron. Poco a poco, sus propietarios volvieron a la inmediatez de aquel momento.
El Ritual Rúnico había acabado. La luz de las runas se apagó.
Abrieron los ojos. En silencio, se miraron unos a otros, incapaces; de pronunciar una sola palabra que estropease aquel instante.
En los Páramos, en las dumas, los urbanitas también se miraron unos a otros, como si acabasen de despertar de un sueño. A su alrededor, los robots, inmóviles, como muertos, parecían exactamente lo que eran: pobres despojos metálicos de los delirios de grandeza de un ser que soñó con crear un nuevo mundo de acero y cristal.
Algunos de los guerreros Ruadh aullaron y espolearon a sus dorgos, pero inmediatamente se oyó un potente y autoritario grito, y todos volvieron la cabeza.
El Jefe Senchae se alzaba sobre una loma, orgulloso e indomable, con la espada en alto; pero la sujetaba por el filo, alzando la empuñadura, y eso solo significaba una cosa: retirada.
Los animales y los humanos más viejos y más sabios asintieron y se detuvieron. Los más jóvenes miraron a su líder, incrédulos, sin acabar de entender lo que estaba pasando. Pero entonces escucharon la voz de Tara y comprendieron.
Habían vencido sin tener que luchar. Y tal vez ya no fuera necesario seguir luchando.
Los primeros rayos del amanecer bañaron a salvajes y urbanitas. Estos contemplan el sol naciente por primera vez en mucho tiempo, y muchos de ellos sonrieron.
Senchae se quedó un momento más sobre la loma, estudiando los movimientos de los urbanitas. Pero ninguno de ellos parecía dispuesto a asumir el mando y continuar la batalla.
Entonces, lentamente, Senchae dio media vuelta y su dorgo echó a correr, con un gruñido de triunfo, de nuevo hacia Mannawinard. Y, uno por uno, los Ruadh volvieron grupas, y sus aliados los siguieron. Una por una, las criaturas de Mannawinard volvieron a internarse en el bosque.
Donna parpadeó, confusa.
—¿Qué… qué ha pasado?
—Esos condenados salvajes han destruido la Aguja. Ahora no funciona prácticamente nada. ¡Maldita sea! Hemos perdido y ni siquiera habíamos empezado.
Donna se volvió hacia todos lados. Descubrió a TanSim examinando un robot.
—Si quieres que te diga la verdad —añadió la mercenaria—, en el fondo me alegro. ¿Qué hacemos nosotros aquí, me lo quieres explicar? Va en contra de los principios de la Hermandad tomar partido de forma tan directa.
TanSim se incorporó y la miró, rascándose la cabeza, pensativo.
—Tienes razón. Mejor será que volvamos a Duma Findias, Donna —dirigió una mirada despectiva a los grupos de Seguridad de las corporaciones, que parecían bastante confusos—. Y que se apañen ellos solos.
Donna se encogió de hombros con gesto aburrido. Antes de dar media vuelta, sin embargo, echó un último vistazo a la sombra del bosque de Mannawinard.
—No nos han atacado —comentó—. Son más estúpidos de lo que yo creía.
—Bueno —dijo TanSim; estaba probando uno de los deslizadores, tratando de ponerlo en marcha, sin resultado—. Tampoco podemos nosotros hacer nada contra ellos, ¿no? ¡Maldito trasto! —gruñó, dándole una patada.
—Deberían inventar algo mejor que esas estúpidas ondas de ultrasonidos —comentó ella, sin mucho interés—. ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido hasta ahora encontrar un mecanismo que permita a los robots moverse de forma autónoma? Seguro que la industria cibernética avanzaría mucho más rápido. Me sorprende que Nemetech no haya pensado en ello.
TanSim gruñó otra vez.
—Ahora tendremos que volver a pie —apuntó.
—Bueno —replicó Donna—. Kim lo hizo, ¿no? Pues nosotros también lo haremos.
Y la mercenaria echó a andar seguida de TanSim. Avanzó entre los inmóviles robots sin mirar atrás, y los suyos la siguieron. Los urbanitas de las corporaciones miraban a los mercenarios y al principio murmuraban entre ellos, pero, poco a poco, muchos emprendieron la marcha tras Donna y los suyos dejando atrás las máquinas inservibles, de vuelta ya a las dumas.
Los primeros rayos del alba iluminaron los rostros de Kea, Kim, Moira, Keyko y Chris.
—Ahora todo cambiará —dijo Kea—. Ahora todos podrán escuchar la voz de Tara en sus corazones. Ahora podemos buscar juntos un nuevo modo de convivencia entre el ser humano y Tara, la Tierra, el mundo en el que vive.
Todos sonrieron. Entonces, un sonido llamó su atención.
En el centro del círculo, Adam se incorporó lentamente, bajo la luz de la aurora.
Había cambiado. Su cuerpo de metal, un rompecabezas hecho de piezas de diversas procedencias, había adoptado las formas suaves y perfectas de un auténtico cuerpo humano. Sin embargo, el metal palpitaba, como si estuviese vivo, y su pecho subía y bajaba. Milagrosamente, estaba respirando.
—¿Qué…? —murmuró Kim; aunque conocía la respuesta.
—Se ha transformado en un híbrido completo —dijo Chris, sorprendido—, un auténtico hombre biónico. No puedo creerlo —añadió, moviendo la cabeza—. Todo esto es tan extraño… Y todo debe de ser un caos allá fuera. No funcionarán los robots, ni los transportes… ¡nada! Me gustaría saber cómo es el mundo ahora, qué van a hacer los urbanitas sin AED 343.
—Y lo sabrás —dijo Kea suavemente—. El mundo va a cambiar, y vosotros contemplaréis esos cambios… para bien o para mal.
Ninguno de ellos dijo nada. Solo Adam repitió en un murmullo:
—Para bien o para mal…
Se levantó del todo y estiró sus miembros. Entonces alzó la cabeza para mirar al sol que se elevaba entre los árboles de Mannawinard. Sonreía. Por primera vez en su corta vida, era capaz de sonreír.