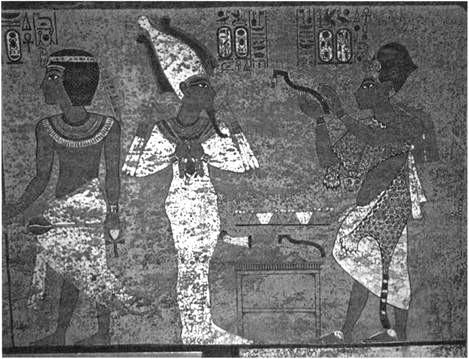
¡Oh Madre Nut, extiende sobre nosotros tus alas, como las estrellas eternas!
Frase grabada sobre el ataúd de Tutankhamón
8.1 Cosas maravillosas
La emocionada frase de Carter al ver por primera vez el interior de la tumba de Tutankhamón dio pronto la vuelta al mundo, y permanece en el recuerdo de todos los amantes del antiguo Egipto, resonando aún en la mente de los apresurados turistas que trotan curiosos bajo el tórrido sol del Valle de los Reyes, ansiando ver lo que había asombrado a Carter. Al salir de los escasos metros cuadrados de la tumba de Tutankhamón, las reacciones son diversas. Pero suelen tener cara de decepción. ¿Esperarían tal vez que el faraón-niño les diese la bienvenida sentado en su trono, rodeado de esclavas semidesnudas?
A pesar del descubrimiento de su tumba casi intacta (KV 62) en el Valle de los Reyes, lo que se sabe acerca de este rey es más bien poco, como hasta aquí se ha visto. O nada, que es lo mismo. Pero a base de paciencia, análisis, autopsias y nuevos descubrimientos, la figura del joven dorado empieza a salir de las brumas de la leyenda para acercarse a una asombrosa realidad.
8.2 Hijo y sobrino de su padre y de su madre
Si resulta que, según algunas investigaciones genéticas realizadas a once momias entre 2007 y 2010, Tutankhamón era hijo de Smenkhara (es decir, la momia de la tumba KV 55, la del sarcófago sin rostro, que ya se vio, que parece que hay unanimidad sobre que sí es de Akhenatón) y que la madre de Tut pudo ser una hermana de Akhenatón, cuyo nombre no se conoce, y su momia es la llamada «Dama joven» de la tumba KV 35, resulta que el joven faraón que nos ocupa era, a la vez, hijo y sobrino de su padre y de su madre, que eran hermanos entre sí.
Pero, lamentablemente, no se sabe quién era esta madre-princesa, porque Akhenatón tuvo unas cinco hermanas «oficiales» y ni se sabe cuántas más «extraoficiales», ya que el harén de Amenofis III estaba bien surtido de bellas mujeres, aunque solamente hubo tres que ascendiesen al rango de Gran Esposa Real: Tiyi, posiblemente su prima; la princesa Giluhepa de Mitanni y la hija mayor de Tiyi y del propio Amenofis III, la princesa Sitamón, con la que este se casó en el año 30, con motivo de su jubileo. Y también fueron esposas del viejo faraón otras dos hijas suyas, Henuttaneb e Isis, aunque no ascendieron al rango de Grandes Esposas Reales. Otra princesa que tampoco llevó este título, aunque perteneció al harén de Amenofis III, fue la mitannia Taduhepa, sobrina de la reina Giluhepa, a la que algunos investigadores como Wandenberg identifican con la reina Nefertiti.
Es posible que el anciano, enfermo y decrépito monarca planease también casarse con sus hijas Nebetta y Baketatón en los siguientes jubileos, aunque el rastro de estas princesas desapareció poco después, y lo único que se sabe es que Baketatón permaneció en Tebas con su madre, Tiyi, hasta su cercana muerte. Y tal vez ambas murieron casi al mismo tiempo. Se piensa que de malaria, como según las últimas teorías falleció Tutankhamón, o de la peste que asoló la zona durante esta época.
Entre los príncipes nacidos de Amenofis III y la reina mitannia Giluhepa, si es que hubo más de uno, se supone que estuvo el primogénito de Amenofis III, el príncipe Tutmosis, del que se dice que no era hijo de Tiyi por su nombre, aunque no se sabe con exactitud que su madre fuese la reina mitannia, lo que, si se piensa mal, nos podría llevar a la conclusión de que, a lo mejor, un empujoncito de Tiyi o alguno de sus partidarios lo quitó de en medio, allanando el camino al trono al príncipe Amenofis, que de humilde y empollón sacerdote viajero pasó a flamante príncipe heredero y luego a faraón, en el mismo instante en que su hermano mayor emprendió el viaje sin vuelta a la Duat, el Más Allá egipcio, lleno de placeres y delicias, pero enojoso Más Allá al fin y al cabo.
En la complicada herencia de esta familia, extraña y rara en extremo, hay quienes suponen que el famoso, desconocido y tal vez inexistente Smenkhara pudo ser hijo de la princesa Sitamón. Porque si este «posible» y problemático sucesor de Akhenatón fue un varón emparentado con él, no se puede descartar que fuese sobrino suyo, como posiblemente lo fue Tutankhamón, fuese o no hermano de este. Hijo de alguna de sus hermanas y suyo, por supuesto debió serlo, porque en el harén real había un buen «repuesto» de princesas reales en edad fértil, de sobra para que el cariñoso hermano-rey eligiese en quien engendrar un hijo-sobrino, incestos aparte. Debemos recordar que el concepto de incesto es moderno y no corresponde ni se puede entrar aquí en juicios morales sobre aquella época, aunque nos parezcan barbaridades muchas cosas.
Pero, una vez más, lo que sí se puede afirmar es que todo son más o menos suposiciones, como los numerosos detalles de la corta vida del faraón-niño que se manejan, derivados o bien de la más absoluta falta de imaginación, o bien de la más absoluta ignorancia. Se conocen, sí, datos de la vida cotidiana del faraón-niño, pero por algunos de los objetos «parlantes» de su tumba, como que llevaba calzoncillos de fino lino que se ataban por cintas a la cintura (en realidad, un triangulín «sujeta-cosas-colgantes», no un calzoncillo como ahora se entiende esta prenda), o que usaba y coleccionaba bastones para su cojera, pese a la cual cazaba con arco, desde niño, pues en su tumba los había de todos los tamaños y numerosos modelos.
Por ello se supone que no solo cazaba ánades en las marismas del Delta, sino también avestruces, onagros, gacelas y leones por el desierto. Y una escena de la primera capilla dorada de su tumba lo muestra cómodamente sentado en las marismas, disparando el arco, mientras su esposa le tiende una flecha en alguna ocasión y otras veces vuelve hacia él su cabeza en un gesto de amor y atención, sentada a sus pies. Algunos investigadores suponen que, con anterioridad a estas cómodas escenas casi domésticas de la joven pareja real, un accidente de caza en carro ligero le habría causado la cojera al joven, aunque, para otros, Tut tuvo poliomielitis, lo que originó sus dificultades ambulatorias y explicaría la escena de la caza con el rey sentado.
Se supone también que este jovencito destinado a ser faraón con el nombre original de Tutankhatón, ligado al sol de Amarna, pasó sus primeros años de gobierno en Akhetatón, por aquello de seguir la tradición de su antecesor padre-tío, pero luego se trasladó a Menfis, la capital del norte, aunque las actividades que fomentó en el sur guardan el recuerdo de su gobierno en algunos lugares como Tebas y la región de Nubia, al sur del sur de Egipto.
8.3. Mercadillo real sin navegador
Detrás de la primera puerta de la tumba del faraón-niño, los investigadores esperaban que el inviolado contenido de las cámaras funerarias revelase el misterio de su corta vida y su rápida e inesperada muerte. Y también su origen. Pero fue inútil. Ni un dato. Ni un papiro. Ni siquiera un Libro de los Muertos, que lo llevaban los señores importantes a la tumba como guía de viajes o navegador funerario para el viaje al Más Allá, para protegerse de los malísimos espíritus y no perderse en el intrincado mundo de la Duat. Pero tampoco se sabe con seguridad si los faraones llevaban esta guía del Más Allá (quizá estaban muy aleccionados), y el navegador estuviera pensado solamente para quienes no fuesen dioses en vida.
El misterio sigue, pues, aunque se pueden cotillear a gusto las pertenencias que acompañaban al joven rey y deducir numerosos detalles de los miles de objetos hallados a su alrededor (cerca de seis mil), cuyo examen ofrece interesantes indicios. No se conserva ni un solo documento escrito que aclare su origen, quiénes eran sus padres o las causas de su muerte. Lamentablemente, nada de nada.
Una galería de 1,70 m de ancho conducía a una segunda puerta, igualmente sellada, como la primera. Desde el comienzo de la escalera hasta la segunda puerta había una distancia de 13,60 m excavada en roca. Detrás de esta segunda puerta, Carter descubrió cuatro cámaras, de las que la mayor medía 8 × 3,60 m: una antecámara, una cámara funeraria y dos que servían de almacén para aquella multitud de objetos maravillosos.
La disposición de todo aquel jaleo de cosas aparentemente inconexas, amontonadas desde el suelo hasta el techo en las pequeñas estancias, le pareció a Carter bastante descuidada, y lo que dedujo es que ese desorden podría obedecer, bien a la precipitación del entierro, bien a los robos, porque los ladrones lo habían revuelto todo y no solamente habían buscado objetos de oro, sino también ungüentos y perfumes, ya que los vasos que los contenían aparecían vacíos y algunos destrozados. ¡Y algunos con las huellas dactilares de sus ladrones de hace 3500 años! ¡Qué pena que no tengamos los archivos policiales del inspector Mahu, el jefe de la policía de Amarna, para identificarlos, como tal vez le pedían en las pinturas de su tumba, la n° 9 de la necrópolis del sur, el visir Nakhtpaaten y el funcionario Heqanefer!
Desordenadas y a veces apiladas sin cuidado, incontables riquezas se extendían ante los admirados ojos de Carter y sus acompañantes: innumerables joyas de oro y piedras semipreciosas, muebles profusamente adornados, ropas de fino lino, capas ceremoniales, abanicos de base de oro, maquetas de barcos, vasos de diversos tamaños, formas y materias, objetos cincelados, taraceados, grabados, cloisonné, bordados, etc.
Howard Carter tardó meses en hacer el inventario de las riquezas encontradas en la tumba de Tutankhamón. Su labor fue perfecta y minuciosa, sacando fotografías de los ambientes, que numeraba por su proximidad unos a otros, y subnumeraba con el número inicial los objetos que contenía, si es que los contenía, de forma que no se deshacen los lotes y pueden estudiarse tanto juntos como por separado.
8.4. El niño envuelto en oro
Para los antiguos egipcios, el oro, un metal noble inalterable, teóricamente indestructible, impasible ante el ataque de los agentes atmosféricos, era semejante a la carne de los dioses. Y por eso se creía que, si a un cadáver se le envolvía en oro, este metal «inmortal» transmitía su inmortalidad al cadáver humano.
Eso hicieron los que lloraban a Tutankhamón: convertirlo en inmortal con el oro-carne de los dioses y los numerosos y complicados ritos de sus funerales, las oraciones y conjuros que alejaron de sus principios inmortales la muerte eterna. Para que estos principios altamente «volátiles» volviesen a animar el inerte cuerpo, los sacerdotes funerarios procuraron que la momia fuese preservada toda la eternidad, algo que los arqueólogos que la descubrieron se encargaron de impedir, aunque, en realidad, lo único que hicieron fue continuar la acción de los ungüentos y bálsamos que se utilizaron para conservar el cadáver momificado, que hubo que despegar del oro eternizante y divino a base de mortales martillazos, en parte por lo pegajosos, y en parte endurecidos que estaban los ungüentos, el betún y los perfumes varios que impregnaban momia, sudarios, flores, amuletos, collares, ataúdes y sarcófagos.
Pero eso fue bastante después del primer vistazo a los escalones descendentes que llevaban a la primera puerta de entrada a la antecámara. Porque si la tumba había mostrado ya gran parte de sus riquezas en las primeras visitas, no había desvelado todos sus secretos a la primera, y fueron necesarias varias semanas de clasificación y liberación de los pequeños espacios de la entrada, llenos a rebosar de frágiles objetos amontonados unos sobre otros en difíciles equilibrios, para lograr acceder a la cámara funeraria propiamente dicha, en la que, bajo capas de madera dorada y dentro de un sólido e inmortal ataúd de oro puro, yacía Tutankhamón, que llevaba una curiosa manicura y pedicura: hasta los dedos de manos y pies estaban enfundados de oro.
Es decir: la momia del rey llevaba oro y más oro y, cuando uno acaba de decir «lleva oro» cien veces, aún no ha dicho todas las riquezas que le rodeaban y acompañaban. Oro y más oro, algo de marfil, sustancias preciosas como perfumes y ungüentos, algunos objetos de hierro (carísimo y raro en esta época, mucho más raro y caro que el mismo oro), piedras semipreciosas y taraceas, bordados, y un poco de lapislázuli. Y algunas maderas preciosas, como ébano, aunque no en grandes cantidades. Tampoco había demasiados brillantes, ni rubíes, ni esmeraldas ni zafiros. Estas piedras preciosas eran todavía casi desconocidas.
La momia (la número 256 según el catálogo de Carter) estaba dentro de tres ataúdes de forma antropoide, cuyo rostro era el del faraón. Estaba envuelta en fino tejido de lino y otros con preciosos bordados de cuentas y pasamanería. El primer ataúd era de madera de ciprés recubierta con una lámina de oro. El segundo, de trabajo más fino que el anterior, era también de madera, recubierta de láminas de oro. El tercero, es decir, el que estaba en contacto con el cuerpo momificado del rey, era de oro macizo y pesaba 110,4 kg.
La momia estaba protegida y adornada con cerca de ciento cincuenta amuletos de oro y fayenza y cantidad de joyas de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas muy elaboradas. La máscara (256 A del catálogo de Carter) era un excelente trabajo de oro con incrustaciones de vidrio y piedras semipreciosas como lapislázuli, turquesas, cuarzo y cornalina. Mide 54 centímetros de altura y pesa 11 kilogramos. La anchura máxima a través del nemes es de 34,8 cm. La longitud entre los conductos de los ojos y la comisura de la boca es de 6,4 cm; el ancho de los huesos de la mejilla es de 14,2 cm y la altura de la cara, desde la banda a la parte inferior de la barbilla, es 15 cm.
Según la descripción que Carter hace de la máscara, tiene las orejas perforadas con un agujero, cubiertas también de láminas de oro, y los ojos y las cejas con incrustaciones de lapislázuli y calcita blanca opaca (con frecuencia llamado aragonito), y las pupilas de obsidiana. Las esquinas del blanco de los ojos son de color rojo. Alrededor de la frente y las sienes tiene una banda destinada a mantener en posición el tocado, hecho de bandas de vidrio color lapislázuli que irradian desde la parte posterior, recogida, hasta la frente, sobre la que están colocadas las insignias reales: de obsidiana en el lado derecho de la cabeza del buitre de Nekhbet, y de oro macizo y obsidiana y el pico de cuerno de color oscuro y la serpiente. En el lado izquierdo, el uraeus (Wadjet de Buto), con la cabeza de loza azul oscura, los ojos de cloisonné de oro con incrustaciones de cuarzo translúcido sustituto de cornalina (con añadido de pigmento rojo para realzar el color), las pupilas de color marrón oscuro, hechas de oro con incrustaciones de lapislázuli, cornalina y vidrio de color turquesa, y también con cuarzo en lugar de cornalina. El cuerpo y la cola de la serpiente son de oro macizo y se extiende sobre la parte superior del tocado un poco más allá del centro. En el pecho y extensiones de espalda de la máscara había, por delante, y por debajo del cuello y sobre el pecho, un ancho collar pectoral de múltiples vueltas llamado usekh (ancho en egipcio), en forma de halcón con las alas desplegadas con incrustaciones de oro y segmentos de lapislázuli y cuarzo (con soporte de pigmento rojo que imita cornalina) y feldespato verde grabado imitando abalorios tubulares. El espectacular conjunto tiene un margen exterior de colgantes trabajados en cloisonné (celdillas) en las que están incrustadas lapislázuli, cuarzo y vidrio de color lapislázuli que imita cornalina, alternando estos colgantes con incrustaciones de vidrio de color turquesa.
Las doce filas del collarín llevan sucesivamente lapislázuli, cuarzo, lapislázuli, feldespato verde, lapislázuli, cuarzo, lapislázuli, feldespato verde, lapislázuli, cuarzo, dos filas de lapislázuli y al final los colgantes, formando todo un conjunto espectacular y multicolor. Bajo el mentón, lleva la barba ceremonial de oro con incrustaciones de vidrio y lapislázuli (descompuesto en tono gris) para imitar la barba trenzada del dios Osiris. Alrededor del cuello había algunos collares más, como el que lleva tres broches en forma de flores de loto y cobras. Un escarabeo de resina negra montado sobre oro colgado del cuello, sobre el corazón, aseguraba una vez más a Tutankhamón el renacimiento mediante las fórmulas mágicas escritas en él y la forma del dios, un escarabajo (kheper, que significa «renacer» en egipcio).
8.5. Smenkhara en la máscara o un misterio más
Según la ficha 256 A de Carter, en la parte posterior de la máscara están escritas las partes de un «texto del corazón» que incluía un cartucho de Smenkhara (el que no existe, Smenkhara Ankhkheperura), con lo cual, mejor no haberlo visto, porque a ver quién afirma ahora que este faraón Smenkhara no existió. En otros lugares de la momia se encontraron también restos de joyas y bandas de oro con cartuchos borrados de ese faraón que existió o no, según a quién le preguntemos.
Pero la cuestión de esta tumba es todavía más peliaguda, porque siempre se dice que la razón de que su tamaño sea tan reducido es que fue acabada a toda prisa porque la muerte del joven rey cogió a todos por sorpresa.
Pero ¿cuánto tiempo tardó en hacerse esta máscara tan complicada? ¿Pudo hacerse en apenas setenta días esta increíble obra maestra llena de incrustaciones de piedras semipreciosas, pequeñas piezas incrustadas en celdillas o cloisonné, con un ensamblaje perfecto, incluidas las imágenes de las diosas de la corona, el buitre y la cobra, que sorprenden por su naturalidad? Se trata, sin duda, de un trabajo de precisión mucho más difícil de hacer que una tumba enana excavada en una montaña de roca blanda.
Porque un túnel y unas cuantas habitaciones un poco más grandes se podían haber hecho en setenta días y setenta noches, mucho más grande de lo que se hizo, con habitaciones más amplias. Sin duda, había espacio, mano de obra y oro para hacerlo.
Nada encaja. Ni la tumba pequeña, ni las pocas pinturas que contiene, ni emplear objetos pertenecientes a otras personas. ¿O es que la máscara era para Smenkhara y no se utilizó para ese faraón, que todavía vivía y era Nefertiti y se la pusieron a Tutankhamón porque no daba tiempo a hacer otra tan perfecta en apenas setenta días?
¿Acaso se quitaron de en medio a Tut antes de los setenta días? Sin tiempo siquiera para excavar más o pintar más u organizar todo un poco mejor, y reponer la tapa del sarcófago amarillo en vez de hacer una chapuza y poner una de color rosa pintada de amarillo. Pues sí, porque hasta en eso hubo precipitación.
8.6. El sarcófago chapuza
Los tres ataúdes interiores de Tutankhamón estaban dentro de otro gran sarcófago de cuarcita amarilla, una roca común y corriente, metamórfica no foliada de origen sedimentario, formada por la consolidación con cemento silíceo de areniscas cuarzosas. Esta piedra es de gran dureza y frecuente en terrenos paleozoicos. El sarcófago se abrió, según Carter, en la segunda campaña. Para ello, tuvieron que sacar de la antecámara funeraria unas extrañas figuras del faraón, de unos 1,80 m de altura, que guardaban y protegían al faraón frente a cualquier peligro, robo, molestia o destrucción procedente de la antecámara, con la inscripción mágica que repetía su nombre y le daba vida eterna:
El buen dios del que uno se enorgullece, el Soberano del cual uno se vanagloria, el real ka de Harakhtes, Osiris, el Señor de las Dos Tierras, Nebkheperura.
Solo mucho después, el miedo que quizá sintieron al moverlas Carter y sus ayudantes se materializó en enfermedades misteriosas y muertes y sucesos extraños: la maldición de Tutankhamón.
Pero, tras demoler paredes y desmontar las capillas del interior de la cámara, lo que les llevó ochenta y cuatro días de trabajo, descubrieron el magnífico sarcófago amarillo mencionado, que era bonito, pero un poco chapuza, porque la tapa era de cuarcita rosa, diferente del material utilizado para la base.
Carter describe este sarcófago como un ruego solemne a los dioses y a los hombres, por su hechura, diseño, símbolos y figuras. Pero ¿por qué tenía un trabajo tan exquisito y delicado, muy cuidado, una tapa de una materia diferente de la que formaba el cuerpo del sarcófago, y además rota por la parte central? ¿Se rellenó el sarcófago a toda prisa para que no se notase el desaguisado? Las fisuras habían sido rellenadas cuidadosamente con cemento y recubiertas de pintura para no contrastar con el resto de la tapa, por lo que no cabe ninguna duda de que el deterioro no se debía a alguna intromisión posterior. ¿Se les rompió a los obreros del rey y fueron ellos mismos quienes disimularon la ruptura apresuradamente porque ya se acercaba la hora de cerrar la tumba y no había tiempo de hallar un repuesto intacto? ¿Por qué tanta prisa?
¿O es que la pieza idónea a juego, también de cuarcita amarilla, no llegó a tiempo para el entierro y los responsables disimularon la chapuza con una manita de pintura amarilla sobre una superficie rosa rudamente tallada? Un misterio más de esta época. Y suma y sigue.
8.7. El último ramo de flores
La modestia de la tumba de Tutankhamón suele asombrar al visitante, perplejo después de visitar las amplias tumbas reales vecinas, y acaba llegando a la conclusión de que no corresponden a la amplitud y magnificencia que se podía esperar para un faraón. Desde luego, parece que fue improvisada y demasiado pequeña para todos los objetos que se habían acumulado para hacer agradable la estancia de Tut en el Más Allá y que no le faltase de nada. La cámara sepulcral era una habitación muy estrecha. Los cuatro sarcófagos ocupaban casi la totalidad de la cámara, y encajaban uno dentro de otro, a modo de cajas chinas y de forma un tanto chapucera.
Carter afirmó que el espacio que los separaba de las paredes era de apenas 60 centímetros, mientras que la cubierta llegaba casi hasta el techo. Es decir, que excavaron poquito y casi se quedan cortos para tapar las capillas funerarias, como si no les diese el presupuesto.
El estilo de las pinturas de las paredes es inferior también al de otras tumbas reales. Dos grandes escenas de pocos personajes y unos cuantos monos mal contados. El espacio era, es, mínimo. Y hubo que apilar y apretujar todos los objetos inicialmente preparados para el entierro del faraón. No cabía, al cerrar la última puerta, ni la cabeza de un alfiler en el espacio total de poco más de cien metros cuadrados y cuatro habitaciones. Casi un piso mediano actual. Como si Tutankhamón fuese un faraón de tercera división.
En noviembre de 2010, tras quince años de trabajo (cinco más que los diez que Carter empleó en vaciarla), el Griffith Institute de Oxford, que conserva las notas, fotografías y diarios de las cinco campañas de excavación de Howard Carter, financiadas por Lord Carnarvon en el Valle de los Reyes entre 1915 y 1922, culminó la creación de una extraordinaria base de datos con las fotografías y las fichas que el arqueólogo hizo de los 5398 objetos hallados en la tumba de Tutankhamón. Contados, clasificados y numerados, desde la célebre máscara de oro al más humilde y minúsculo colgante, trocito de vidrio o de lino.
Carter asignó los números del 1 al 620 a los 5398 objetos encontrados en la tumba (muchos de estos números son grupos de artículos): los números 1 a 3 eran objetos de fuera de la tumba y la escalera. El n° 4 era la primera puerta. Los números 5 al 12 procedían del pasaje descendente, y el 13 era la segunda puerta de entrada a la antecámara. Del 14 al 170 eran de la antecámara (el n° 28 era la tercera puerta a la cámara funeraria). El 171 era la puerta del cuarto al anexo, y los números 172 a 260 eran de la cámara funeraria (el n° 256 correspondía a la momia del rey). Los números 261 a 336 pertenecían al tesoro, y los números 337 a 620 eran del anexo.
Además de objetos de oro y muebles incrustados de maderas exóticas y piedras semipreciosas, la tumba contenía alimentos, comida para los espíritus del faraón o la momia «viva», porque sus principios vitales, que seguían existiendo con ella como base, debían comer en el Más Allá. Por eso se la proveyó de panes, pasteles de trigo y cebada, dátiles, uvas y almendras, espalda de buey y costillas de cordero condimentadas con especias y miel, y para beber treinta grandes jarras de vino tinto, el preferido de Tutankhamón y procedente de su propia bodega real.
Entre las armas había 46 arcos, desde uno infantil de 30 cm hasta otro de 1,8 metros de altura, mazas, bumerangs y cuchillos, algunos de hierro. También se encontraron seis carros, cuatro de ceremonia, de madera revestida con oro e incrustaciones de vidrio y los otros dos más ligeros que los anteriores, que debían ser para cazar. Para andar, el faraón, tullido, contaba con 130 bastones, todos diferentes entre sí, de ébano, marfil, plata y oro, entre ellos uno sencillo, una simple caña con bandas de oro con la inscripción «una caña que su majestad cortó con sus propias manos». Entre la escogida ropa de lienzo, que a veces sorprende por su finura, se hallaron más de cien taparrabos triangulares de lino, veintisiete pares de guantes y varios pares de sandalias de cuero adornadas con cuentas de oro y fayenza y muchas otras de papiro en diferentes estados de conservación. En la cámara funeraria, diez Temos mágicos para conducir la barca del faraón al Más Allá rodeaban las capillas doradas, y también un bello vaso de alabastro, puñales, dagas, cuatro jarras de vino tinto, unos guantes de fina piel, bordados en oro y un ramillete de flores. Tal vez la última ofrenda de la joven viuda desconsolada.
¿Se puede imaginar siquiera el dolor, la desesperación y el desamparo de la pobre viuda al dejar la tumba y pensar en su propio futuro?
Uno a uno, fueron saliendo los allegados. Unos tristes. Otros, como el mismo Ay, que se había hecho representar ya en una de las paredes con la corona de faraón, deseando salir a la luz a toda prisa y empezar a gobernar y casarse con la bella viuda, su nieta. Y sobre todo, pensar en cómo arreglaría el desaguisado que había montado su yerno Akhenatón y que todos los consejeros de Tutankhamón llevaban sus nueve años de reinado tratando de reconducir con la ayuda de los aviesos sacerdotes de Amón.
Seguro que, a su lado, también estaba Horemheb, el general intelectual que le sucedería, terminando la Dinastía XVIII. Horemheb también rumiaría en silencio sus propios planes para deshacerse del viejo Ay y subir al trono, aunque tuviera que casarse con la heredera, la princesa Mutnedjemet, que también lloraría en silencio.
8.8. La traición de la reina egipcia
Pero todos los hombres fuertes del momento afilaban sus uñas para ser los primeros en asir la más preciada presa del momento: la reina viuda, Dahamunzu, que, como ya hemos dicho, constituye otro misterio.
Si no llega a ser por las hazañas del rey hitita Subiluliuma, contadas por su hijo Mursil III, ni nos enteramos del intento de una reina viuda egipcia de buscarse un novio hitita. Las candidatas de lo que algunos llaman «la traición de la reina egipcia» (simple intento de supervivencia, posiblemente), pudieron ser Nefertiti, Meritatón o Ankhesenamón.
¿Quién escribió las cartas a Subiluliuma pidiendo un hijo suyo por esposo y luego pidiéndole que se diese prisa, y diciéndole que tenía miedo? Porque Dahamunzu es una forma de llamar a la Gran Esposa Real, ta hemet nesu, en egipcio mal pronunciado, lo que no da ninguna pista sobre la identidad de la reina.
Tampoco aclara mucho el nombre del faraón difunto, porque le llaman Niphururiya, que no es más que la pronunciación hitita del nombre de Nesut-Bity del faraón muerto y, puesto que el padre y el hijo se llamaban casi igual, cabe la posibilidad de que fuesen Akhenatón (Neferkheperura) o bien Tutankhamón (Nebkheperura). Como siempre en relación con esta época, solo se puede concluir que únicamente la aparición de nuevos datos podrán arrojar luz sobre este curioso asunto.
¿Quién era la reina que gemía, diciéndole en una de sus cartas a un rey hitita «jamás escogeré a uno de mi súbditos como esposo […] Tengo miedo»? ¿Le costó la muerte a Nefertiti este intento de pedir ayuda a Subiluliuma? ¿Revela esta carta el parentesco de la reina de Egipto con la familia real hitita? ¿Por qué pediría ayuda a un enemigo de su país? ¿Con qué súbdito no quería casarse ella o alguna de sus hijas? ¿De qué tenía miedo Dahamunzu?
Unas preguntas que se pueden contestar en parte observando lo que queda de la tumba de Tutankhamón y de su entierro. Por ejemplo, cómo y quién ofició el funeral. O quiénes están o no representados en las paredes de su tumba.
Todo ello, bien analizado, tal vez puede ofrecer, al menos, alguna clave que nos ayude a entender la situación de Egipto y el Próximo Oriente en estos momentos cruciales.
8.9. El funeral de Tutankhamón
Según Dorothea Arnold, la conservadora del Metropolitan Museum de Nueva York, unos materiales guardados en esta institución son los objetos sobrantes de la tumba de Tutankhamón (se ve que, ante el reducido espacio de la tumba, no hubo espacio para todo), y otros fueron utilizados durante el proceso de momificación y entierro del faraón y se escondieron o dejaron cerca. Los encontró en 1909 Theodore Davis, un abogado estadounidense y arqueólogo aficionado, cuando excavaba en el Valle de los Reyes, y acabó donándolos al Museo de Nueva York.
Con el título de El funeral de Tutankhamón, el museo neoyorquino presentó unos sesenta objetos de su propia colección, que fueron usados para el entierro del joven faraón, dos de cuyos momentos terrenales están representados en las paredes de la tumba: el traslado del sarcófago y la momia en una especie de trineo con baldaquino bordeado en la parte superior por un friso de cobras protectoras con el sol en la cabeza (uraei), tirado por nobles próximos al faraón y su familia y dos oficiales; y la ceremonia de la apertura de la boca, llevada a cabo por Ay, como sacerdote sem, encargado de los ritos funerarios, y ya con la corona khepresh azul de faraón sobre su cabeza, además de su nombre regio escrito bajo él para que no hubiese ninguna duda de que iba a ser faraón por toda la eternidad. Estas imágenes están representados en dos de las paredes de la cámara funeraria de la KV 62, (este y norte, respectivamente), una tumba que bien pudo, dada su modestia, ser un sepulcro privado readaptado a toda prisa para el entierro del joven rey.
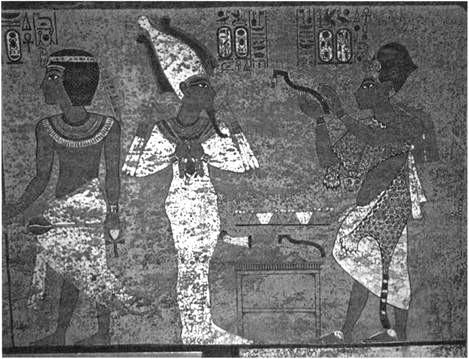
Ay, como sacerdote sem, realiza la ceremonia de la apertura de la boca en la momia de Tutankhamón. Pintura mural en la KV 62.
En las paredes sur y oeste, diversos dioses acogen al faraón, mientras doce babuinos, las horas de la noche, le acompañan en la pared oeste y cuatro ladrillos mágicos, uno en cada pared (los cuatro puntos cardinales), añaden su protección a la momia del faraón. Con el detalle añadido de que el fondo de las paredes también es amarillo. Una vez más, el color dorado de la carne de los dioses, que lo hace inmortal.
Según la directora del Departamento de Egiptología de este museo neoyorquino, estos objetos muestran una «visión diferente del tesoro del faraón», porque, cuando se descubrieron, todavía «no se conocía nada sobre Tutankhamón, que era solo un nombre en una lista» y no se les dio a los restos el valor que han demostrado tener para conocer detalles de las ceremonias funerarias de los faraones egipcios.
Sin embargo, queda una pregunta sin respuesta acerca de este funeral: ¿por qué la viuda de Akhenatón no está representada en la tumba, y tampoco hay plañideras, ni nadie de su familia? Solo Ay.
¿Quizá ya la estaban vistiendo de novia para casarse con su anciano abuelo en cuanto él saliese tras ella de la tumba de Tutankhamón? ¿Y dónde está también Mutnedjemet, la ya princesa real, hija del nuevo faraón Ay? ¿Estaría vistiendo sus propias galas nupciales para su boda con Horemheb?
8.10. Basurero regio
La arqueóloga de Nueva York afirma que, en el momento del hallazgo de los objetos, «nadie entendió su importancia» y solo pasados unos años, al descubrirse la tumba de Tutankhamón, se comprendió el papel fundamental de estos materiales. Eran jarras, sábanas y vendas usadas durante el ritual funerario del faraón Tutankhamón, halladas en las cercanías de su tumba, que sería descubierta muchos años después.
Uno de los elementos más curiosos de la exposición son los restos de collares florales que comenzaron a utilizarse como signo de riqueza, alegría e inmortalidad durante el periodo de Amarna, anterior al reinado de Tutankhamón.
Uno de estos collares, igual a los que se conservan en el Museo de Nueva York, se colocó sobre el sarcófago de oro que cubría el cuerpo de Tutankhamón como símbolo de vida eterna y rejuvenecimiento, y así aparece representado en la pared de la tumba del rey. También es bastante seguro que Tutankhamón padeciese alguna enfermedad congénita y además tuviese antes de morir algunos huesos rotos, pues el pobre estaba hecho un Ecce Homo. Aunque no debió ser nada demasiado grave, porque, según los expertos, su muerte fue inesperada, ya que su tumba oficial estaba inacabada y fue enterrado en una más pequeña, seguramente destinada a otra persona.
Al menos todos estamos de acuerdo en que el reducido tamaño de la tumba es bastante extraño. ¡Lo que no es poco!
8.11. Vuelta a la ortodoxia
Una cabeza de piedra del joven faraón conservada en el Museo Metropolitano de Nueva York podría constituir una de las mejores pruebas que se conocen para demostrar la vuelta al culto de Amón durante su breve gobierno. La mano derecha del dios, de gran tamaño, toca con cariño y dulzura la corona azul de guerra del faraón, de un tamaño muy pequeño, simbolizando la investidura del joven por el poder del dios y su sometimiento a él. Se conocen también estatuas monumentales del dios Amón en Karnak con el rostro de Tutankhamón, según los cánones artísticos tradicionales, lejos ya del libre y estilizado estilo de Amarna, que se muestra además en la aparición de la imagen del faraón atacando a los enemigos, una escena que nunca se utilizó para Akhenatón, aunque sí para la reina Nefertiti, a la que se representó en su barca blandiendo una maza y golpeando a «prisioneras», tal como se aprecia en un bloque hallado en Hermópolis Magna. ¿Fue esculpida esa imagen cuando ella era ya la reina-faraón y gobernaba sola?
Para algunos expertos, esta es la mejor prueba del regreso al culto de Amón: el abandono de las idílicas escenas familiares y los motivos artísticos de Amarna, y la vuelta al estilo tradicional, con la iconografía fijada, y no la familiaridad que demuestran las pinturas del estilo Amarna: ¡Princesas comiendo patos nada menos! ¡El rey y la reina llorando y lamentándose y el faraón mal afeitado en unas «fotos» oficiales!
¡Hay que acabar cuanto antes con estas tonterías!, debieron rugir los enojados sacerdotes de Amón bajo los altos techos de la sala de columnas del templo de Karnak. Y dicho y hecho. Todo acabó en un momento. Murió la familia real de Amarna antes de lo que un gallo canta al amanecer. Pocas Dinastías después, los que mandaban en Egipto eran los faraones-sacerdotes de Amón. Fueron ellos quienes formaron la Dinastía XXII unos cuatrocientos años después de morir Tutakhamón. Por fin se habían apoderado del poder real.
8.12. Collares de flores y el faraón hippy
Lo de los collares y las flores de la momia de Tutankhamón sorprendió y emocionó en su momento a los serios egiptólogos, que pensaban que eso de ponerse flores y andar sin afeitar para los retratos oficiales era raro, raro. Aunque ya es hora de quitarse las ideas de que Akhenatón era un místico religioso visionario, creyente en un único dios y paz y amor al estilo hippy y comencemos a tratarle con un poco de cordura, respeto y seriedad.
Akhenatón seguía una política iniciada ya por su padre, que nada tiene que ver con que, en cierto momento, se le fuera la cabeza, tuviese una visión del Atón o consumiese sustancias estupefacientes.
No hay datos para seguir haciendo estas afirmaciones, tal como ocurrió hace unos años, entre otras cosas porque cada faraón utilizaba los fantasmas, los sueños, las visiones, los mandatos del dios pertinente de forma común y continuada, como cualquier rey o sacerdote con mando en plaza, Papas de Roma y santos incluidos han hecho siempre. Léase como ejemplo, si no, la Estela del Sueño de Tutmosis, una estela de granito de 3,6 metros de altura y quince toneladas de peso, mandada erigir entre las patas de la Esfinge de Gizeh por el faraón Tutmosis IV, también de la Dinastía XVIII en su primer año de reinado (alrededor del 1400 a. C.), no mucho antes de Akhenatón.
La parte superior de la Estela del Sueño muestra a Tutmosis IV realizando ofrendas y haciendo libaciones a la Esfinge, que los jeroglíficos identifican con Horemakhet (Horus en el Horizonte, la divinidad con la que los egipcios del Imperio Nuevo identificaban a esta gigantesca estatua de Kefrén). Después, comienza un texto (desgraciadamente no íntegro) que nos cuenta cómo un día de cacería, el aún príncipe Tutmosis se quedó dormido al lado de la Esfinge, que por entonces estaba medio cubierta por la arena del desierto, y tuvo un sueño. En él, la Esfinge se presentaba ante Tutmosis como una fusión de dioses solares y le pedía que retirase la arena que la cubría. A cambio, la Esfinge le prometía que algún día sería faraón. Dicho y hecho, el príncipe Tutmosis hizo caso a lo que la Esfinge le había pedido y finalmente esta cumplió su palabra y aquel joven príncipe se convirtió en el faraón Tutmosis IV. Efectivamente, las pruebas arqueológicas demuestran que Tutmosis IV fue el primero en realizar trabajos de restauración en la Gran Esfinge.
Evidentemente, lo del sueño fue, con toda seguridad, una invención, pero la Estela del Sueño le sirvió a Tutmosis para justificar su acceso al trono, ya que era un dios quien le había elegido y no se le podía llevar la contraria. Pero, lamentablemente, no se trataba de Amón, el dios dinástico del Imperio Nuevo, cuyo clero, desde el gran templo de Karnak, había alcanzado enormes cotas de poder político, económico y religioso:
Uno de aquellos días sucedió que el príncipe Tutmosis llegó de un viaje hacia la hora del mediodía. Tras tumbarse a la sombra de este gran dios, se sumió en un profundo sueño, en el que vio cómo tomaba posesión de él en el preciso momento en que el sol alcanzaba el cénit. A continuación, vio cómo la Majestad de este noble dios hablaba a través de su propia boca del mismo modo en que un padre se dirige a su hijo, y decía: «Mírame, obsérvame, Tutmosis, hijo mío. Soy tu padre Horemakhet-Khepri-Ra-Atum. Te daré el trono de la tierra de los vivientes y llevarás la Corona Blanca y la Corona Roja sobre el trono de Geb, el heredero. La tierra será tuya en toda su extensión, así como cuanto ilumina el ojo del Señor de Todo. Recibirás provisiones abundantes del interior de las Dos Tierras y de todos los países extranjeros, así como una vida larga en años. Mi rostro lleva fijándose en ti desde hace muchos años; mi corazón te pertenece, y tú me perteneces a mí. Fíjate: estoy destrozado y mi cuerpo está en ruinas. La arena del desierto sobre la que solía estar ahora me cubre casi por completo. He estado esperando para que puedas hacer lo que está en mi corazón, pues sé muy bien que tú eres mi hijo y protector. ¡Acércate, estoy contigo, yo soy tu guía!». Al finalizar el discurso, este príncipe miró fijamente, pues acababa de escuchar estas palabras del Señor de Todo. Después de entender las palabras de este dios, llevó el silencio a su corazón. A continuación, exclamó: «Venid, dirijámonos al templo de la población, donde tal vez dejen de lado las ofrendas a este dios. Nosotros le obsequiaremos con ganado y todo tipo de hortalizas, y dirigiremos nuestras oraciones a aquellos que nos precedieron».
Como se ve, el nombre del dios Amón de Tebas no aparece ni una sola vez en la Estela del Sueño, al menos no en la parte del texto que se ha conservado. El dios que le otorgó legítimamente el trono a Tutmosis IV fue Horemakhet-Khepri-Ra-Atum, una fusión-refrito de dioses solares, que habían visto que no se comían un colín frente a los sacerdotes de Amón y decidieron pasar al ataque «psicológico» primero y luego cortar cabezas. Económicas sobre todo. Es decir, a cambio de ayudar al ambicioso Tutmosis, este promovería el culto solar y llenaría los bolsillos de su sacerdocio, que, al fin y al cabo, era lo que buscaban.
Este fue, pues, el primer paso por parte de un faraón del Imperio Nuevo para contrarrestar el poder del clero de Amón en favor del clero de Ra de Heliópolis, tendencia que continuaría con su sucesor, Amenofis III, y culminaría con Akhenatón, que llegó a perseguir a Amón como si fuese el enemigo público número uno, y propició el culto de su dios particular, Atón, el disco solar, manifestación visible de Ra.
Así, se sabe que, a partir de Tutmosis IV, los puestos más importantes de la administración dejaron de estar ocupados por el clero de Amón, como por ejemplo los cargos de Visir del Alto Egipto y de Ministro de Hacienda, puestos que habían sido ocupados por sumos sacerdotes de Amón durante los reinados de Tutmosis III y Amenofis II.
¡Y, sin embargo, el mochuelo del cambio «herético» solo le cae a Akhenatón!
Lo cierto es que la religión de Akhenatón y el culto al sol hicieron hincapié en la creación de toda la naturaleza por la energía solar, el disco solar, no las modernas placas solares. En época de Amarna se puso de moda el uso de grandes collares de flores naturales, como las que, en algunos relieves y pinturas de la época, la reina Nefertiti ofrece a Akhenatón, lo que hizo que diversos estudiosos calificasen a la pareja de hippies, como si fuesen seguidores del movimiento contracultural nacido en los años 60 del pasado siglo XX en los Estados Unidos de América.
Algunos de estos collares, hallados en el escondite junto a los restos de funeral de Tutankhamón, no habían sido utilizados. Se sabe que en el antiguo Egipto se asociaban también a las momias como símbolo de renacimiento, rejuvenecimiento y vida eterna. Tal vez con el mismo significado, según algunos expertos, que los dos fetos hallados en la tumba de Tutankhamón. Con ellos entramos en la explicación de otro curioso fenómeno egipcio: los zombis o muertos vivientes en las tumbas, una curiosa costumbre.
8.13. ¿Fetos reales, sacrificios humanos y zombis?
En la época en que murió Tutankhamón, el viaje al Más Allá no se realizaba en solitario, al menos los ricos, porque a los pobres se los comían los cocodrilos o las hienas directamente.
Por lo general, los poderosos llevaban consigo toda una corte de servidores, utensilios y alimentos para tener allí adonde fuesen (si es que iban a algún sitio) una existencia descansada, relajada, regalada y de vagos totales.
En las primeras Dinastías egipcias, el faraón viajaba al Más Allá acompañado por un grupo de servidores sacrificados. Es decir, se hacían sacrificios humanos en el momento del entierro del rey, para que no estuviese solito, como demuestran los restos encontrados en las excavaciones en la necrópolis de los reyes de la Dinastía I en Abidos llevadas a cabo por Werner Kaiser y estudiadas por Kathryn Bard.
Únicamente en los enterramientos de reyes de la Dinastía I se han encontrado estos restos humanos. Hombres y mujeres jóvenes fueron sacrificados para acompañar y servir en el otro mundo al rey, como el faraón Dyer, al que acompaña el mayor número de restos humanos y animales: perros, leones, y otros animales, además de utensilios de cobre y cerámica, entre otras cosas, unos sacrificios que en la Mesopotamia protodinástica del III milenio a. C. se encontraron en el cementerio de la ciudad de Ur, acompañando a la reina Pu’abi. Y también, por ejemplo, en el Perú precolombino, junto al Señor de Sipán, por mencionar una cultura diferente y muy alejada de Egipto.
Parece que en algún momento se superó esta fase de matar a gente para que los reyes y nobles no estuviesen solos en el otro mundo. Y no existen datos de si por las buenas o por las malas, porque eso de que te maten así como así, sin más motivo que la soledad regia en la muerte, pues como que no apetece mucho. Alguien se rebelaría en algún momento dado contra esta tonta costumbre, o bien se darían cuenta de que era inviable económicamente sacrificar tanta mano de obra cada vez que moría un rey.
En cualquier caso, algo después de esta Dinastía I, algún listo debió pensar que, puesto que la ciencia ficción de que los muertos resucitan funcionaba, por qué no podían montarse otra ficción fabricando unas estatuillas para que sirviesen a los muertos en la tumba. Estas figurillas, que cobrarían vida mediante rituales mágicos, trabajarían, cantarían o harían cualquier otra labor que se les encomendase. Y así, se crearon auténticas fábricas de estas estatuillas, con el consiguiente negocio que esto supuso. Qué importaba si funcionaban o no. Total, ningún muerto iba a volver para decir que le habían timado.
Así se debieron inventar los ushebtis, término egipcio que significa «los que responden», (mejor, «los que dan el callo y trabajan para ti»). Los ushebtis son pequeñas estatuillas que, en el Antiguo Egipto, se depositaban en la tumba del difunto. La mayoría estaban hechos de fayenza, madera o piedra, aunque los más valiosos se tallaban en lapislázuli. Su cometido en la religión y mitología egipcia era servir al difunto en el Aaru (el Paraíso de la mitología egipcia), distraerlo y acompañarlo. Los ejemplares conocidos más antiguos de estas estatuillas proceden de la tumba de Gua, un personaje que vivió en la zona de Bersha durante el Imperio Medio.
Pero no siempre se llamaron así estos pequeños zombis egipcios, sino que su nombre varió a medida que la lengua egipcia evolucionó, y se denominaron, sucesivamente, shabtis, shauabtis y ushebtis a partir del periodo tardío de Egipto. Y con este nombre se quedaron porque Egipto se acabó enseguida.
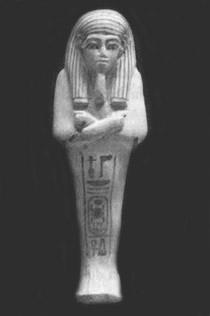
Un ushebtis de Tutankhamón
Por lo general, eran figuras con forma de momia, más o menos como el difunto. Otras veces, se representaban desvendadas y solían llevar instrumentos de trabajo, animales o un saco a la espalda. Más tarde se escribieron sobre los ushebtis textos mágicos, de los Textos de los Sarcófagos y, en épocas posteriores, llevaron escrito en la parte delantera el capítulo VI del Libro de los Muertos, un texto que, al ser recitado, los dotaba de vida y les permitía trabajar en lugar del difunto, que no daba un palo al agua. Ni en esta vida ni en la otra. El número de ushebtis depositados en las tumbas varió según la época e importancia del personaje, llegando a tener hasta 365 ushebtis, o más, correspondientes a cada día del año. En la tumba del faraón Tutankhamón había más de 400, y ya en la Baja Época llegaron en algunos casos a más de un millar.
Pero en la tumba de Tutankhamón había algo más que cientos de ushebtis. ¡Había también dos fetos humanos!
Tutankhamón y su esposa Ankhesenamón debieron tener dos hijas que nacieron muertas, pues en la tumba del rey se encontraron dentro de un féretro otros dos féretros más pequeños que contenían dos fetos femeninos, uno de cinco meses de gestación y otro que, o bien nació muerto o debió morir al nacer, aunque algún investigador afirma que los bebés podían ser gemelas, a pesar de su diferencia de tamaño, mientras que para otro podrían tratarse de sacrificios humanos o de un rito relacionado con el renacimiento del faraón.
Prácticamente desaparecidos o inexistentes casi todos los ushebtis de la tumba real de Amarna, en la actualidad solo conocemos un ushebti de la Gran Esposa Real de Akhenatón, realizado en alabastro egipcio y hallado en esta tumba de Amarna. Algunos especulan con la posibilidad de que el ajuar funerario de Nefertiti se hubiese reutilizado en el enterramiento del faraón Tutankhamón. Muestra de ello sería el aspecto de algunas piezas encontradas en la tumba del faraón con aspecto de gobernante femenina. Y lo más curioso: también cosas con el nombre de Smenkhara. ¿Sería Nefertiti con un nuevo nombre?
La costumbre de utilizar ushebtis estuvo tan arraigada en el antiguo Egipto que lograron sobrevivir al periodo de Amarna conservando la inscripción con el nombre del Atón:
¡Qué respires los dulces soplos del viento del norte que salen del cielo bajo la mano del Disco Viviente! Vivificación por los rayos del Disco, salud del cuerpo renovada sin cesar, capacidad de salir de la tumba a la luz del día en compañía del Disco solar.
8.14. Osiris, dios egipcio patrón de las conservas
En esencia, la momificación de Tutankhamón no fue diferente que la de cualquier egipcio de poder económico razonable. Así debía ser para que sus numerosísimos principios vitales pudieran volver a recibir ofrendas y sobrevivir durante toda la eternidad. Porque, para las creencias egipcias, el ser humano estaba compuesto por, al menos, nueve elementos, la mayoría inmateriales, de manera que las personas no se morían del todo, sino que se «descomponían», dejaban el cuerpo material para que le hiciesen todas las perrerías inimaginables y seguían principios inmortales de las formas más variadas, ya que unos eran negros, otros brillaban, otros volaban, otros ascendían a las estrellas y, más que un funeral, el acto de la muerte debía ser parecido a una mascletá de las fallas de Valencia, si alguien con poderes captaba estos principios. Los nombres de estos nueve principios eran: Khat, Ib, Ka, Ba, Khu, Sekhem, Sah, Ren y Khaibit.
Así, la tumba pasaba a ser el hogar eterno del Ka, del que el cuerpo material conservado como una momia sería su morada para la eternidad. Y, por si acaso desaparecía este cuerpo material, las estatuas del difunto estaban presentes en todas las tumbas, garantizando su existencia mediante recursos mágicos. Por lo tanto, lo de morir eternamente era casi imposible para aquella civilización, porque, quien más, quien menos, todo el mundo conservaba algo de algún difunto amiguete, o familiar, para adornar algún rincón del salón. Además, como las figurillas de Tutankhamón eran de oro, todo el mundo las quería, lo que aumentaba las posibilidades de garantizar la inmortalidad. Un buen negocio para sacerdotes, embalsamadores y escultores.
Las pinturas funerarias y los textos de las tumbas no solo servían para recordar los buenos momentos de la vida de los difuntos, sino también para «revivir mágicamente» de aquella manera que más les gustase. Este es el motivo principal del arte funerario egipcio y la razón por la cual siempre se representaba a los muertos jóvenes y guapos.
Los egipcios, sin duda, inventaron el Photoshop y la propaganda de la cirugía estética, todos jóvenes, sanos, guapos y delgados, porque, si los recordaban así, así pasarían la eternidad. Y, sobre todo, con sirvientes, comida y riquezas, que tras pagar funerales, conservas y Photoshop, poco dinero de verdad debía quedarle a los vivos, que en cuanto el abuelito se descuidaba le robaban lo que había ahorrado para la eternidad. Así pues, la muerte era un buen negocio para los pobres, que intervenían en su sofisticada conservación eterna.
Pero, en realidad, en esto de la momificación, los egipcios aprendieron de la naturaleza misma, porque no olvidemos que, mucho antes del descubrimiento de los métodos de momificación, el clima y la arena de Egipto se encargaban de ello de manera natural, porque lo que hicieron las diversas técnicas, más que conservar, fue destrozar los pobres cuerpos. La prueba es la momia de Tutankhamón, hecha migajas por culpa de ungüentos, perfumes y «cuidados» para que no se estropease el muchacho.
Al pobrecillo le aplicaron el «tercer grado» en lo que se denominaba «proceso de momificación», con los pasos siguientes: primero se extraía el cerebro por la nariz del cuerpo, ya inanimado, utilizando un gancho de metal. Luego, con un cuchillo ritual se abría el costado izquierdo del cuerpo y se extraía el hígado, los pulmones, los intestinos y el estómago, que son las vísceras que más rápido se estropean. Estos órganos internos se embalsamaban por separado y se guardaban en unos recipientes llamados canopos, cuyas tapas mostraban imágenes de diversos dioses.
Para secar la piel con natrón, los embalsamadores seguían un proceso que duraba aproximadamente cuarenta días, tras los cuales el cuerpo, ya sin los citados órganos, era lavado y frotado con un aceite especial que impedía que la piel perdiera su textura. Luego lo rellenaban con serrín, lino y arena. Hecho esto, se cerraba la incisión inicial mediante la aplicación de una placa con la figura del Ojo de Horus.
Así preparado, el cuerpo se envolvía con unos 147 metros de vendas de lino previamente untadas con un material especial, que pegaba y endurecía la tela. La ceremonia estaba presidida por la imagen del dios de la muerte Anubis, y sobre la momia se colocaba una máscara con la «foto» de la cara del difunto cuando vivía. Y finalmente utilizaban lo que llamaban Azuela de Upuaut, con la cual le abrían la boca a la momia para que pudiera digerir el alimento específico y necesario para el largo, peligroso y desconocido viaje hacia la eternidad.
El cuerpo físico era protegido por amuletos y textos religiosos, aguardando en su tumba la visita de su ba y su ka preservados hasta que llegara su resurrección.
Para que tuviese lugar este proceso de conversión en inmortal del difunto de todas las formas y maneras posibles, los órganos internos fácilmente accesibles del faraón, como páncreas o riñones y tal vez algo del hígado (el de Tutankhamón apareció momificado en un pequeño sarcófago, aparte de los órganos principales conservados en los vasos canopos), fueron extraídos del cuerpo y tratados por separado y enterrados con él, pero el corazón, como era costumbre, siguió en su lugar, y sus funciones se enriquecieron con un amuleto especial con la figura del pájaro Bennu.
8.15. ¡Qué destrozo de momia!
Trece sucesivas capas de fino lino envolvían la momia del rey-niño. Y entre los pliegues de estas vendas se encontraron hasta 143 joyas y amuletos-joya. Su finalidad era proteger la transformación del faraón muerto en un ser inmortal. Sobre el rostro, la máscara que cubría su cabeza, un pectoral de oro con el dios protector Horus, el halcón, colgado al cuello y, en la cadera derecha, un cuchillo de oro con la hoja de hierro. El primer estudio de la momia reveló que el rey medía 1,63 metros de altura, aunque más tarde se ha llegado a suponer que medía en realidad 1,80 metros. Es decir, era un guapo y alto mozo en la flor de la vida, que gustaba disfrutarla lo más posible. Pero la momia estaba destrozada totalmente. Es una pena contemplar manos enjoyadas por un lado, en una bandeja. Otra bandeja con la cabeza cubierta con un casquete de lino finísimo bordado con motivos de cobras y bordado también el cartucho del nombre del Atón, como si el joven rey hubiese practicado en secreto su creencia en el Disco solar y quisieran él o su joven esposa, o quienes lo momificaron, que su antiguo dios lo protegiese en la intimidad de la muerte, dándole la esperanza eterna en la inmortalidad. A escondidas. Un secreto final que emocionó a sus modernos descubridores.
8.16. El mechero del rey
Entre los objetos curiosos que había en la tumba del joven rey, destaca la madera para hacer fuego que tenía trazas de haber sido usada.
Una persona que sale de caza no puede ir desarmada. Lleva su arco, sus flechas, la merienda, agua o vino o las dos cosas, una brújula (que no había entonces) y un mechero o una caja de cerillas (que sí había en época de Tutankhamón y desde que el ser humano dominó el fuego en la lejana Prehistoria).
Tutankhamón llevó a la tumba su rudimentario equipo para hacer fuego, que se producía haciendo girar rápidamente un palo sobre un agujero hecho en una pieza de madera que permanecía fija. La rotación se conseguía con un arco que se mecía hacia delante y hacia atrás, según Carter, habiendo atado su correa alrededor del mango del taladro en el que iba el palo de hacer fuego.
Pero el equipo del rey tenía un pequeño truco: un poquito de resina «animaba» la incipiente chispa, que no era cuestión de que al faraón le atacase un león por no tener una hoguera encendida y sus despistados criados que le habían perdido en el pedregoso desierto no le habían podido encontrar antes que la fiera.
No. Si Tut se perdía, el mechero podía asegurarle la supervivencia haciendo con él fuego que le calentase del frío del desierto, como si un faraón se perdiese tan fácilmente. Aunque, tal vez, se perdió y se cayó del carro y por eso se quedó cojo y no fue la polio lo que le causó la cojera. O le pillaron sus asesinos en el desierto porque se perdió y le hirieron o espantaron a los caballos o los espantó una alimaña salvaje.
El caso es que Tutankhamón llevaba mechero. Lo demás sigue siendo imaginación.
8.17. Hierro en la tumba del rey
Uno de los más llamativos de los objetos hallados sobre la momia del faraón fue tal vez un amuleto Urs, en forma de corona, situado bajo una almohadilla y que rodeaba la cabeza del muchacho. Era de un metal distinto a todo lo que había en Egipto: hierro. Aunque no fue este el único hierro que se encontró con la momia, ya que aparecieron también pequeños objetos con mango de madera de este material, como juguetes para trabajar la madera. Y, junto al faldellín real, una daga de hierro enfundada en un escarabeo de oro. Y otro objeto más de hierro, en este caso en el tórax: un Ojo de Horus.
Este metal era aún muy extraño en Egipto en esta época, aunque ya se conocía en Anatolia. Las armas de hierro empleadas por los hititas, más resistentes que el bronce usado en Egipto, no parecen ser empleadas por el pueblo egipcio hasta tiempos muy posteriores. Así, este puñal de hierro descubierto en la tumba de Tutankhamón es más un objeto de lujo que un arma de combate, y pudo llegar al rey como regalo de prestigio desde la corte de un rey extranjero, hitita o sirio.
Más caro que el oro, el empleo del hierro estaba aún muy poco extendido. Debemos considerar estos objetos como un verdadero tesoro para esta época y es muy curiosa (quizá la palabra debería ser extraña) la perfecta conservación de la daga, cuya textura es parecida al acero. Pero, además, había en la tumba otro extraño material, tal vez procedente del espacio exterior: un valioso amuleto para hacer inmortal al rey niño.
8.18. Una extraña gema
En 1996, el mineralogista italiano Vincenzo de Michele observó una gema muy rara de color amarillo verdoso en uno de los colgantes ceremoniales hallados sobre la momia de Tutankhamón: un extraño escarabeo alado de un material «extraño», en su opinión.
La gema resultó ser un vidrio de inusual pureza y de una fecha muy antigua, bastante anterior a la primera Dinastía egipcia. La pieza fue sometida a una serie de investigaciones, y se determinó que el escarabeo central de dicho pectoral, que sujeta la barca solar en cuyos extremos van dos cobras y en el centro un Ojo de Horus, era de un tipo de vidrio extremadamente duro, formado por 98% de sílice, similar a la de las tectitas (del griego tektos, fundido, a veces escrito tektita), trozos de vidrio natural, de algunos centímetros o milímetros de tamaño que, según la mayoría de los científicos, se formaron por el impacto de grandes meteoritos contra la superficie de la Tierra. Las tectitas fueron halladas en 1932 por una expedición al mando del británico Patrick A. Clayton en una franja de 150 kilómetros de largo en un aislado paraje del desierto libio. Se supone que su origen pudo ser un fenómeno de fusión de origen desconocido, tal vez meteórico, según el Arkansas Center for Space & Planetary Sciences.
El austriaco Christian Koeberl estableció que el vidrio de estas tectitas se había formado a una temperatura tan alta que solo había una explicación para ello: el impacto de un meteorito contra la Tierra. Sin embargo, no hay signos de que, como consecuencia de un posible impacto, se haya producido un cráter en las inmediaciones, ni siquiera en las imágenes por satélite. Por su parte, el geofísico estadounidense John Wasson sugirió que lo produjo una explosión aérea de mucha más energía que una bomba nuclear; unas 10 000 veces más potente. Una combustión aérea semejante pudo haber generado el calor necesario para transformar en vidrio la arena de ese sector del desierto del Sáhara. Este material es conocido como VDL (Vidrio del Desierto de Libia), llamado también «Vidrio del Desierto», un vidrio de sílice verde-amarillo, encontrado en la superficie del desierto entre las dunas gigantes del Gran Mar de Arena en el sudoeste de Egipto, cerca del mayor campo de cráteres de meteoritos del mundo.
El descubrimiento tuvo lugar al sur de la meseta de Jilf al Kebir, cerca de la frontera con Libia, por un equipo de expertos franco-egipcios. El hallazgo y la investigación fueron dirigidos por un astrónomo del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia.
El escarabeo del pectoral de Tutankhamón es muy hermoso, entre translúcido y transparente, parecido a una gema amarillo-verdosa; vidrio natural de alto contenido en sílice procedente del desierto libio, clasificado por la mayoría de expertos del estudio de meteoritos dentro del grupo de los curiosos vidrios naturales conocidos como tectitas.
En relación a los otros grupos de tectitas, el vidrio del desierto libio muestra un notable número de atributos únicos: menor índice refractivo (1.4616), menor gravedad específica (2.21), máximo contenido en sílice (98%), máximo de partículas de lechatelierita cuarzo fundido, máximo contenido de agua (0.064%), máximo de viscosidad (casi seis veces más alta que las australitas a la misma temperatura), color amarillo verdoso y tipos de burbujas (el 100% de las burbujas incluidas son lenticulares o irregulares).
Al parecer, el objeto que produjo este vidrio podría haber sido un asteroide y, según algunos investigadores, el impacto habría dado lugar a diversas creencias en dioses y diosas protectoras y destructoras en diversas civilizaciones contemporáneas, o incluso al Ojo del Sol egipcio, relacionado con la diosa leona Sekhmet, la Diosa Lejana que da nombre a la reina Nefertiti, «La bella (diosa) que viene de lejos». Ella, como Mut, era la diosa de la ciudad de Tebas, a la que Tutankhamón devolvió su importancia al subir al trono, reintegrándole la capitalidad de Egipto. ¿Podría tratarse de un talismán especial hecho de un vidrio meteórico especialmente relacionado con la leyenda de la Diosa Lejana?
Pero no todo el mundo está de acuerdo con el origen en el espacio exterior de este vidrio, como algunos estudiosos afirman. Otros rechazan la tradicional «teoría de impacto terrestre», aunque solo sea porque en las tectitas no se ha encontrado ningún gas noble cosmogónico, producido por rayos cósmicos. Esto excluye un largo viaje en el espacio que sería necesario si las tectitas no fuesen terrestres. Se puede decir entonces que, aunque sí fue «externo» el calor enorme que fundió la materia que había en la Tierra y la convirtió en un precioso vidrio, no es «extraterrestre» en su totalidad.
Pero al menos es raro, que es de lo que se trata. Y por lo tanto, debió ser caro. Muy caro. Y muy preciado. Y mágico. Como el hierro. Caro y mágico. Aptos y apropiados ambos en aquel tiempo solo para un faraón y su «mágica resurrección».
8.19. Las aladas diosas de la muerte
Las diosas aladas protegían el sarcófago exterior de Tutankhamón, los ataúdes interiores y las capillas reales. Una capilla de madera dorada contenía los sarcófagos del rey, de 3,30 m x 5 m x 2,73 m. Dentro de la capilla había otras cuatro. Y en los ángulos de otra capilla, y talladas en altorrelieve, se hallaban las deidades funerarias: Isis, Nephtys, Neith y Selkit con los brazos extendidos. En esta urna se depositaron los vasos canopos que contenían los órganos internos momificados del faraón. En ocasiones, estas diosas estaban acompañadas por dioses como Horus, el halcón sagrado, que extiende sus alas para proteger el sueño eterno del faraón. Una protección mágica cuya fuerza secreta, unida a los paños que cubrían las capillas, debía pesar en el ánimo del equipo de excavadores. Así recordaba el momento Howard Carter en su diario:
Creo que en aquel momento ni siquiera queríamos romper el sello, ya que un sentimiento de intrusión había caído pesadamente sobre nosotros al abrir las puertas, aumentado posiblemente por la situación casi hiriente de un paño mortuorio de lino, decorado con rosetas doradas, que colgaba en el interior de la capilla.
La segunda capilla estaba cubierta por un manto amarillo sobre el que se habían aplicado margaritas de bronce dorado.
La primera de las capillas tiene una forma similar al pabellón usado en la fiesta Sed. Estaba decorada alternativamente con motivos de nudos tyet y pilares djed (símbolos de Isis y Osiris, respectivamente), que resaltan sobre el fondo incrustado de cerámica azul brillante. La segunda y la tercera capilla tienen forma de Per Wer, sepulturas predinásticas típicas del Alto Egipto, mientras que la cuarta capilla tiene forma de Per Un, sepulcros predinásticos típicos del Bajo Egipto.
Curiosamente, también guardan un misterio. Porque se supone que la segunda (y también quizá la tercera capilla dorada) fueron reutilizadas, ya que formaban parte del ya varias veces citado ajuar funerario del misterioso y cuestionado rey Ankheperura Neferneferuaten, es decir, Smenkhara, el efímero predecesor de Tutankhamón, al igual que otros objetos de la tumba.
Y para más misterio e impacto, hay que añadir que, en la segunda de las capillas, uno de los componentes originales del nombre escrito en los cartuchos grabados en ella era, según Carter, «-atón».
Es decir: mezcla de cultos, mezcla de faraones, precipitación, chapuzas, desorden en el entierro de Tutankhamón.

Escena de caza de Tutankhamón en compañía de su esposa.
Parece que hay gato encerrado, un misterio que nadie acaba de explicar de forma absolutamente convincente.
8.20. Flores y calendario
Basándose en el análisis de las flores que acompañaban a la momia, J. Van Dijk afirma que Tutankhamón murió a finales de agosto y fue enterrado a principios de noviembre. P. E. Newberry, en el apéndice 2 de la versión española del libro de Howard Carter sobre Tutankhamón, se refiere a la costumbre egipcia de que las flores acompañasen a los faraones y a su familia al Más Allá, formando parte de su ajuar funerario y los adornos de la momia, como sucedió con Ahmosis, Amenofis I y Ramsés II, o la guirnalda de la princesa Nesikhensu, hecha con hojas de sauce, amapolas y centaurea, una especie de alcachofa con flores azules como sombrero en la punta, todas ellas magníficamente conservadas y que, sin duda, obedecían a un claro propósito: proporcionarle al difunto la inmortalidad por medio de la magia.
Pero hay otra opinión, como no podía ser de otra forma. A partir también de las flores halladas, Newberry determinó que Tutankhamón fue enterrado entre mediados de marzo y finales de abril, época en que florecen en Egipto. Es decir, varios meses antes de la fecha propuesta por Van Dick. Si Newberry está en lo cierto, Tutankhamón debió morir aproximadamente a principios de enero.
Una pequeña corona de hojas de olivo, loto azul y también centaurea depressa, sostenida por una base de tallos de papiro, llamada «Corona de la Victoria», estaba sobre su frente, ajustando el blanco sudario. Una fórmula mágica del Libro de los Muertos (XIX) la consagraba al colocarla sobre la cabeza de la momia, al tiempo que se quemaba incienso, indicando su justificación ante el tribunal de Osiris y la victoria sobre los enemigos que querían impedir su resurrección con el dios. La fórmula comienza de este modo:
Tu padre Atum ciñó tu frente con esta hermosa corona de la Victoria. Y al igual que viven las almas de los dioses, vive tú eternamente.
El loto azul emerge del Nilo y se abre al amanecer orientado hacia el este, luciendo en el centro un amarillo oro intenso fijado contra los pétalos azules, lo que, para el pueblo egipcio, era una imitación del cielo que saludaría el sol, lanzando, al mismo tiempo, un suave y dulce perfume. Con la oscuridad, el loto vuelve a cerrarse y a hundirse en las aguas del Nilo. El proceso se repetiría de nuevo al día siguiente, por lo que se relacionó esta flor con el nacimiento del sol y el renacimiento. El loto azul se comporta al contrario que el loto blanco, que abre sus flores al ponerse el sol. Las hojas de olivo estaban dispuestas en bandas por medio de dos tiras de cogollo de papiro, con hojas alternadas una sobre otra, dispuestas de tal modo que una tenía el haz hacia arriba y la otra el envés, lo que ofrecía un gran efecto, al estar una hoja mate al lado de otra plateada, unidas a los colores azules de las flores.
Sobre el pecho del segundo féretro antropomorfo había también una guirnalda-pectoral hecha con cuatro tiras dispuestas en semicírculo. La primera y segunda tiras se componían de hojas de olivo (Olea europaea, L.) y centaurea (Centaurea depressa, M. Bieb.). La tercera era de hojas de sauce (Salix safsaf, Forsk.), centaurea y pétalos de nenúfar azul. La última de las tiras, la que estaba más abajo, era de hojas de olivo, centaurea y pétalos de apio silvestre (Apium graveolens, L.). Al hacer esta corona se habían doblado las hojas de sauce alrededor de estrechas tiras de cogollo de papiro, sirviendo de base a las centaureas, los pétalos de nenúfar y las ramitas de apio silvestre entrelazadas. Ofrendas de amor doliente, quizá, con las que Ankhesenamón se despidió de su joven esposo.
8.21. Las uvas del demonio
Sobre el tercer féretro apareció un collar de flores de nueve tiras, compuesto de hojas, flores, bayas y frutos de varias plantas y cuentas de vidrio azul, dispuestas en nueve tiras y pegadas a una hoja semicircular de papiro. Es un tipo muy raro, que solo se conoce por ejemplares del reinado de Tutankhamón, y es muy interesante porque muestra las verdaderas hojas, flores y frutos copiados en los collares de cuentas de fayenza de la segunda mitad de la Dinastía XVIII.
Las tres primeras tiras de este collar y la séptima eran parecidas. Se componían de cuentas o lentejuelas de vidrio azul y bayas de solano leñoso o «uvas del diablo» (Solanum dulcamara, L.), una planta muy venenosa. Las bayas, tóxicas para los seres humanos y el ganado, pero no para los pájaros, colgaban de finas tiras de hojas de palmera datilera. Las lentejuelas y las bayas estaban agrupadas alternativamente, de veinte a veinticinco lentejuelas por cada cuatro bayas.
La cuarta tira era de hojas de sauce y de una planta no identificada, dispuestas alternativamente y sirviendo de base para los pétalos de nenúfar o loto azul. Estaban atadas por medio de tiras de papiro que pasaban por encima y debajo de las hojas, manteniéndolas unidas. La quinta tira consistía en bayas de solano que colgaban de una franja de hojas de palmera datilera. La sexta tira se componía de las hojas de una planta no identificada todavía, flores de centaurea y de Picris coronopifolia, Asch, o «botón de oro», con once frutos de mandrágora (Mandragora officinalis, L.), colocados a intervalos regulares. Los frutos de mandrágora estaban cortados por la mitad, habiéndose quitado los cálices, e iban cosidos al collar. La séptima tira era igual a las tres primeras. La octava se componía de hojas de olivo y de una planta no identificada dispuesta alternativamente. La novena tira, que quedaba en la parte exterior del collar, estaba hecha con las hojas de la misma planta no identificada usada en las tiras sexta y octava, junto con flores de centaurea. Otras de las especies que aparecían sobre la momia y los sarcófagos fueron el apio silvestre (Apium graveolens, L.) con el que se tejieron las coronas. Y con hojas de olivo (Olea europaea, L.) se hizo la «Corona de Justificación» que prescribe el Libro de los Muertos.
8.22. La manzana del amor
En la tumba de Tutankhamón fueron hallados en total once frutos de mandrágora, planta cuyo nombre significa «pequeño hombre», porque su raíz tiene la forma de un hombre y a veces posee una ramificación que podría representar el sexo masculino. Es la llamada «manzana del amor» citada por el Génesis (30, 14) y el Cantar de los Cantares (7, 14): «Las mandrágoras exhalan su perfume, los mejores frutos están a nuestro alcance: los nuevos y los añejos, amado mío, los he guardado para ti». La mandrágora se empleaba en la Antigüedad como afrodisíaco.
Se trata de una planta de la familia de las solanáceas semejante a la belladona. Crece en las regiones cálidas y es una raíz tuberosa, cubierta de pelos. Sus hojas ovales son de color violeta o azul oscuro. Sus frutos, bayas blancas o rojas, son gruesos como huevos de pájaro y sus flores son blancas, ligeramente teñidas de púrpura. El fruto es parecido a una manzana pequeña y exhala un olor fétido. Nace en lugares con poca luz. En la Antigüedad y la Edad Media, la mandrágora se usaba como anestésico. En las prácticas mágicas se utilizaba comúnmente como amuleto o como ingrediente en los hechizos de amor. Según las leyendas medievales, la mandrágora nace espontáneamente bajo el patíbulo de un condenado a muerte en la horca, generada por la última gota de su esperma. Los árabes la consideraban un excitante muy potente que podía llegar a provocar la locura. Se creía que la planta tenía características humanas, porque sus raíces parecían dos piernas, y corrían historias que contaban que gritaba lamentándose cuando la arrancaban de la tierra, pudiendo enloquecer a las personas; por eso, se solía arrancar atando un perro a la planta.
Esa es también la razón por la que los árabes la llaman tuffah-el-jinn («manzana de los diablos»). También se usó como narcótico. El uso de esta planta está frecuentemente difundido para filtros amorosos. El vino aromatizado con canela, nuez moscada y corteza de cerdo, unido a esta raíz, tiene resultados extraordinarios. En efecto, esta planta tiene el don de hacer viriles a todos los hombres. También para hacer que una mujer se vuelva amorosa bastaría envolver en una prenda que le pertenezca una pizca de raíz de esta planta.
Por estas flores halladas en la tumba real, Newberry determinó que Tutankhamón fue enterrado entre mediados de marzo y finales de abril, época en la que florecen en Egipto dichas especies florales.
8.23. Un rey cabezón, y tal vez segoviano
Una vez abierto el tercer sarcófago de oro puro de Tutankhamón, apareció la momia del rey envuelta en vendas de lino. La cabeza estaba cubierta por una máscara que era (se supone) algo muy parecido al retrato exacto del rey en vida.
El 11 de noviembre de 1923, a las 9.45 de la mañana, el Dr. Douglas E. Derry, Profesor de Anatomía de la Universidad de El Cairo, ayudado por el Dr. Saleh Bey Hamdi, de Alejandría, dieron comienzo a la autopsia de la ya destrozada y despiezada momia. Con ellos estaban Carter, el fotógrafo Harry Burton, que fue tomando placas de cada momento importante del acontecimiento, a la manera de notario gráfico; Alfred Lucas y varios invitados más, egipcios y europeos.
A causa de los ungüentos aplicados durante la momificación, las vendas de lino estaban tan frágiles y destrozadas en el momento mismo del descubrimiento, que hubo que extender una capa de parafina líquida sobre ellas para preservarlas de la desintegración total. Derry escribió más tarde:
Tal vez debo justificarme por haber examinado a Tutankhamón.
Muchos consideran que nuestra intervención es una profanación y que hubiéramos debido dejar en paz al joven rey.
La verdad es que «al burro muerto, la cebada al rabo», pero podían dejarle un poco en paz.
Con todos estos estudios se han descubierto al menos dos cosas curiosas. La primera, que el rey era cabezón, de cráneo grande en comparación con el de Akhenatón. De hecho, es extraño que no se hable ya de «macrocefalia». La segunda, es otra circunstancia curiosa: por el análisis de ADN se sabe que el joven faraón pertenecía a una etnia del occidente de Europa, con lo cual las especulaciones se multiplican. Tutankhamón era indoeuropeo, sí. De Irlanda, o bien arévaco, un pueblo prerromano extendido por el centro de la Península Ibérica.
¿Fueron a Egipto los pre-arévacos segovianos o vinieron familiares de Tutankhamón a la Península e Irlanda después de la destrucción de Amarna y se asentaron en esas zonas? Esa es la cuestión que habrá que plantearse en los próximos congresos, al margen de especulaciones divertidas. Tal vez las antepasadas de la mamá de Tutankhamón procediesen de Segovia o de Logroño.
¿Y por qué no? En mi novela El Sol Negro, describí a Nefertiti como una mujer pelirroja y con ojos azules. Como Maureen O’Hara más o menos. Y Tiyi y ella se inventaban la amplia y alta corona para esconder sus melenas rojas, color maldito en Egipto, porque era el color del dios rojo del desierto, Seth, el asesino de Osiris.
Una vez más, la imaginación puede coincidir con la verdad. El tiempo lo dirá. «E se non è vero, è ben trovato».
8.24. El faraón cojo
Una tomografía computarizada (TC) de su maltrecho cuerpo momificado de 3300 años de antigüedad del faraón revela que Tutankhamón se había malherido una pierna poco antes de su muerte alrededor de los 19 años. A partir de estas imágenes, se ha llegado a la conclusión de que, probablemente, Tutankhamón murió de una pierna mal herida, complicada por infección de la malaria severa, con base en una muestra de ADN que acaba de publicar los resultados del análisis y la TC. «A pesar de que la ruptura en sí misma no habría sido mortal, la infección por malaria podría haber puesto en peligro la vida del faraón». De hecho, los cerca de 130 bastones que se encuentran entre los fabulosos tesoros del Rey Tut apoyarían la teoría de que pudo haber necesitado un bastón para caminar.
Tutankhamón medía aproximadamente 1,70 metros de altura. No hay evidencia de desnutrición asociada a su muerte. Tutankhamón, el faraón más conocido del antiguo Egipto, ha desconcertado a los científicos desde que el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la momia, la tumba y el tesoro embalado en 1922 en el Valle de los Reyes. Solo se conocen unos pocos hechos acerca de su vida. Tutankhamón, «la imagen viva de Amón», ascendió al trono en 1335 a. C., a la edad de nueve años, y reinó hasta su muerte en 1325 a. C., con 19 años. Él fue un faraón de la Dinastía XVIII, probablemente la más famosa de las familias reales egipcias. Antes de la TC, los arqueólogos habían abierto la tumba de Tutankhamón en 1968, cuando el científico británico Ronald Harrison tomó una serie de rayos-X. Las radiografías revelaron un fragmento de hueso en su cráneo, lo que provocó especulaciones sobre si el niño faraón fue asesinado por un golpe en la cabeza. Sin embargo, la TC reveló que los fragmentos no se rompieron a causa de una lesión sufrida antes de la muerte, sino durante el proceso de embalsamamiento. Quizá incluso hubiese sido el equipo de Carter el responsable de esas fracturas, pues se emplearon herramientas afiladas para quitar la máscara funeraria.
Otro aspecto interesante es el cráneo, su forma alargada, que tampoco se debe a causas patológicas, sino que, probablemente, es un rasgo hereditario. Todo era normal en el cráneo del rey Tutankhamón. El joven rey tenía también una fisura palatina y un pie zambo, al igual que otros miembros de la Dinastía XVIII, y sufría la enfermedad de Kohler, que inhibe el suministro de sangre a los huesos del pie y destruye paulatinamente los huesos de los pies, una condición dolorosa que probablemente obligaba al rey a utilizar un bastón para caminar.
Un enigma es si realmente Tutankhamón rechazó por completo la religión de Atón, se trasladó la capital de nuevo a Menfis, y si cambió su nombre de Tutankhatón por el de Tutankhamón. ¿Por qué hay tantos elementos en su tumba asociados con la religión de Atón? Se habría esperado que los sacerdotes de Amón no deseasen que ninguna imagen o mención de la religión de Atón fueran enterradas con el faraón. Pero algunos de los sellos de jarras de vino halladas en la tumba eran de los viñedos de Atón, lo que demuestra que los lugares asociados con la religión de este disco solar seguían funcionando en época de Tutankhamón. ¿Practicarían Tutankhamón y su reina en secreto la religión del Atón, tal como habían aprendido de niños?
Una vez parafinadas las vendas, Derry practicó un corte vertical a la momia del joven, desde la parte superior y media del tórax en dirección a la sínfisis pubiana, continuando hasta los pies para dividir las capas de vendas por la mitad y separarlas más fácilmente. Estas vendas, de 6 a 9 cm de anchura, daban hasta dieciséis vueltas al cuerpo. En muchos lugares resultaban difíciles de quitar a causa del ungüento resinoso que se había endurecido con el tiempo.
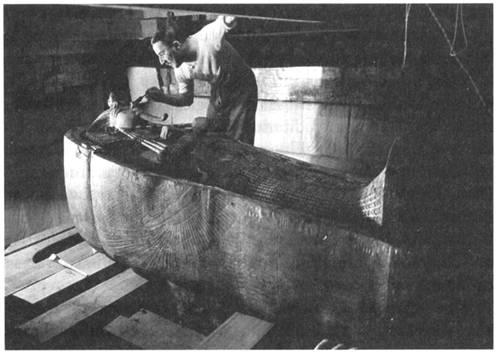
Howard Carter trabajando en el sarcófago de Tutankhamón.
El efecto de los ungüentos sobre las vendas y la propia momia fue un verdadero desastre. La momia del faraón resultó una gran desilusión para los investigadores, debido a su mal estado de conservación, precisamente por el exceso de ungüentos inapropiados que le habían puesto los embalsamadores. Carter señaló que lo único bueno que habían hecho los ladrones al violar las tumbas era permitir que las momias no fueran destruidas por estos ungüentos, pues, al dejarlas expuestas al aire, permitieron que se secasen muchas de ellas conservándose mejor. El químico Lucas anotó que «el color negruzco de la momia era el resultado de alguna clase de combustión lenta y espontánea en la cual, casi con certeza, los cultivos de hongos habían desempeñado su papel». La carbonización había llegado hasta los huesos. Pero tal vez entre ellos crecía un hongo asesino que se encargó de matar a quienes osaron violar la paz del joven rey.
8.25. Detalles íntimos
Las piernas de Tutankhamón quedaron pronto libres de vendas. Los dedos de pies y manos habían sido envueltos por separados y recubiertos de fundas de oro. El pene fue vendado de tal forma que lo mantuvieron en posición itifálica (en erección), como signo de que estaba vivo. No apareció vello púbico y tampoco se pudo determinar si había sido circuncidado, práctica común en el antiguo Egipto. Se pudo observar en la parte izquierda de la piel del abdomen una herida de 8,6 cm de longitud, desde la altura del ombligo hasta unos centímetros del hueso de la cadera (ilion), pero, cosa extraña, no se encontró ninguna placa de embalsamamiento con la que se solía cubrir esta incisión, que era por donde se vaciaba el cuerpo de sus vísceras.
8.26 Cara a cara con el rey
Costó trabajo desprender la máscara de oro que cubría el rostro del rey, pero se consiguió al final utilizando unos cuchillos calentados a elevada temperatura. Carter, al ver el verdadero rostro del faraón, diría en su informe:
Faz pacífica, suave, de adolescente. Era noble, de bellos rasgos y los labios dibujados en líneas muy netas.
En otro pasaje dice Carter, hablando de Tutankhamón:
Hasta donde llegan nuestros conocimientos, podemos decir con seguridad que lo único notable de su vida fue su muerte y su fastuoso entierro.
La postura en que fue colocado el cadáver era la clásica en el antiguo Egipto de su época: decúbito supino, con la mano derecha descansando sobre la cadera izquierda y la mano izquierda sobre las costillas del lado derecho del cuerpo.
8.27 Muerto pero no sencillo
La momia de Tutankhamón llevaba veintiún amuletos en torno al cuello, símbolos de Osiris, Isis, Thot, Horus y Anubis, así como un cetro de feldespato verde bajo las vendas, serpientes aladas y cinco buitres, figuras de Mut o Nekhbet. Pero, sobre todo, tenía un amuleto muy especial.
Se lo conoce como el escarabeo del corazón. Su valor no reside en la materia con que está hecho ni en sus cualidades artísticas, sino en sus propiedades mágicas. Para Tutankhamón fue, quizá, el más importante de todos sus amuletos. Este amuleto era más grande que los escarabeos usados como sellos o como amuletos de vida para las personas y, en la mayoría de los casos, era de piedra engastada en oro, tal como se ordenaba en el Libro de los Muertos.
Este escarabajo fue suspendido del cuello de la momia de Tutankhamón con una correa de hilo de oro y se colocó sobre el ombligo. Está hecho con resina negra montada sobre una placa de oro, sobre la que destaca la figura de una garza real o pájaro Bennu en vidrio policromado. Los egipcios creían que el corazón era la sede de la inteligencia, por lo que, al colocar este amuleto sobre la momia, estarían proporcionando al difunto ayuda en el juicio de Anubis.
Sin embargo, este amuleto no estaba destinado exclusivamente a la protección, sino que era también el símbolo del poder creador del dios sol y, a través de ese poder, se suponía que debía devolver la vida al corazón de la persona difunta.
Es curioso que no se encontrase ninguna copia del Libro de los Muertos en la tumba de Tutankhamón, aunque se inscribieron algunos extractos en las paredes de las capillas doradas que protegían su cuerpo. Este pájaro Bennu fue denominado en Egipto «El que viene a la vida por sí mismo». Por ello, Tutankhamón, a través de su escarabeo del corazón, no solo tenía la capacidad de transformarse en un Bennu, sino que también era capaz de regenerarse a sí mismo a voluntad. Así, el faraón, por el hecho mismo de haberse transformado en un Bennu, se convirtió en el ba del dios-sol, y también de Osiris. Es, precisamente, bajo ese aspecto, como se hizo representar a sí mismo en la inscripción grabada en la placa de oro situada bajo este escarabeo. La inscripción contiene el siguiente texto:
Las palabras pronunciadas por el Osiris, rey Nebkheperura, fiel de la voz: «Yo soy el Bennu, el ba de Ra, que lidera el bendito muerto al inframundo, la causa de su ba a salir de la tierra para hacer lo que su ka quiera». [Así que dice] el Osiris, el Hijo de Ra de su propio cuerpo, Tutankhamón, gobernador de Heliópolis del Alto Egipto, fiel de la voz. El ka ha sido definido como una persona, su individualidad, pero es, como ba, una palabra que tiene muchos matices de significado.
8.28 La altura «segura» de Tut
El faraón era de escasa estatura y aún no había completado su desarrollo. La momia medía 1,64 m de longitud hasta la base de los talones. La ecuación regresiva de Pearson permitió determinar con más precisión la estatura, dando una cifra de 1,677 m, que coincidía además con la talla de las dos estatuas del rey halladas en la tumba. No obstante, otros análisis posteriores han determinado, como ya se ha mencionado en otro capítulo, que quizá Tutankhamón fuese algo más alto.
Se pudo apreciar además que aún no tenía fundidas la mayor parte de las metáfisis de los huesos largos, lo que permitió establecer la edad en el momento de la muerte entre 18 y 19 años. La cabeza del fémur estaba ya unida al hueso, pero aún podía verse la línea de soldadura. La epífisis del trocánter mayor estaba ya casi soldada. La meseta tibial aún no estaba bien fundida, pero la epífisis inferior lo estaba totalmente. Las cabezas de los húmeros no estaban fusionadas. En el cúbito, la fusión había comenzado, pero en el radio, la extremidad distal estaba completamente libre. Todos estos datos apuntan igualmente a una edad ligeramente inferior a los veinte años.
8.29 Causas probables de la muerte
Se han diagnosticado diversas patologías, como la enfermedad Köhler II, a la momia de Tutankhamón, pero ninguna por sí sola le causó su muerte. Recientemente, las pruebas genéticas para Plasmodium falciparum (el parásito de la malaria) han revelado indicios de la patología infecciosa en cuatro momias, incluida la de Tutankhamón. Además, la fractura de una pierna, como consecuencia tal vez de una caída, progresó hacia una enfermedad crónica [una necrosis ósea vascular, enfermedad producida por la falta temporal o permanente de irrigación sanguínea al hueso] debido a su infección por malaria. Y ambas circunstancias fueron las causas más probables de su muerte.
Para los científicos, «este estudio sugiere un nuevo enfoque en la investigación molecular genealógica y en la palogeonómica de los patógenos de la era faraónica. Podría establecerse una disciplina científica llamada Egiptología molecular y consolidarse con la fusión de ciencias naturales, ciencias de la vida, de la cultura, las humanidades, la medicina, y de otros campos».
Con todas estas disciplinas, y si en el futuro aparecen más momias reales con un ADN seguro, pronto se podrían revelar muchas incógnitas que aún permanecen en torno a los faraones. Puede que entonces, si llegamos a verlo, descubramos cosas sorprendentes, cosas que ni los egiptólogos más brillantes de la actualidad pueden imaginar.
8.30. Spiderman egipcio y olé
También hay quien opina que la familia de Akhenatón tenía un extraño síndrome de hiper-elasticidad de la piel, ligamentos y alteraciones de las articulaciones, huesos y otros tejidos, debido a enfermedades hereditarias de la fibra colágena. Este síndrome lleva el nombre de su descubridor, el Doctor Antoine Marfan, quien, en 1896, apreció en una niña de cinco años que sus dedos, brazos y piernas eran extraordinariamente largos y delgados, y que también presentaba otras alteraciones en su esqueleto. La forma clásica se caracteriza por una altura excesiva, extremidades largas y delgadas, con una envergadura (distancia de una mano a la otra) que excede en 8 cm a la altura, unas extremidades inferiores más largas que el tronco (distancia pubis-talón 5 cm más larga que distancia pubis-cabeza), y las curiosas manos aracniformes (manos como arañas, por los dedos muy largos), que aparecen en el 90% de los casos, pero no son, por si solas, diagnósticas de esta afección.
A ello se añaden anormalidades esqueléticas, muchas de las cuales se hallaron en la momia de Tutankhamón. Además de pie plano y juanetes, laxitud articular que puede causar repetición de esguinces, sub-luxaciones y tendencia de la rodilla a irse hacia atrás, dolor y a veces líquido articular y problemas en los huesos. Pero, sobre todo, son curiosas las alteraciones oculares: miopía y astigmatismo, estrabismo, desprendimiento de retina y desviación del cristalino, lo que puede disminuir la visión o producir glaucoma. Recordemos que es algo que también se baraja para explicar que el busto de la reina Nefertiti conservado en el Museo de Berlín tenga solo un ojo. Como algo positivo, otros síntomas de este síndrome pueden acentuar la belleza en la mujer: esbeltez, manos alargadas, piel suave y bellos ojos, como muestran las reinas y princesas de Amarna. Unos síntomas que afectan al exterior, pero no a la inteligencia, aunque sí a las percepciones oculares. ¿Hubo que cambiar la estética de la época porque el faraón «veía raro»? Este es otro de los misterios de esta familia y su época que quizá nunca se conocerán del todo.
Por otro lado, en los poco más de diez metros cuadrados de la cámara anexa de la tumba, se encontraron también en desorden una preciosa figura del dios chacal Anubis con bufanda, cuatro magníficos lechos de ébano chapados en oro y un trono de ébano con incrustaciones de marfil y asiento plegable y, en contraste, una modesta silla de paja y cajas con juegos. Pero lo más curioso en el lejano Egipto del siglo XIV a. C. es, sin duda, un par de castañuelas de marfil. La invención de este instrumento musical de percusión se atribuía siempre a los fenicios (nombre que, durante el primer milenio a. C., dieron los griegos a los cananeos «modernos»). Este hallazgo permite afirmar el origen en cultos egipcios, antecedente del flamenco y las Puellae gaditanae o «chicas gaditanas», posibles sacerdotisas del templo de Heracles Melkart de Gades, en Occidente.
Si estas influencias se muestran ciertas y son el antecedente histórico de las bailarinas hispanas flamencas, al faraón Tutankhamón le gustaba el flamenco, y, puesto que era de Iberia… (¡Menuda teoría! No me atrevo casi ni a escribirlo). Los egipcios inventores del flamenco. Pero nos falta la gaita, porque aunque el arqueólogo Zahi Hawass se había negado a dar conocer los resultados de los análisis de ADN del rey Tutankhamón, estos fueron revelados por el programa de Discovery Channel presentado en vídeo. El 99,6% de los cromosomas Y del rey Tut encajan con los de los europeos del oeste, arévacos sobre todo, y, según el científico Whit Athey, los cromosomas del faraón pertenecen al haplogrupo R1b, el cual está disperso por toda Europa, pero que encuentra su máxima concentración en Irlanda, Escocia y el oeste de Inglaterra, Francia, Iberia (sobre todo la citada zona de los arévacos, como Segovia y Logroño) y los países escandinavos. Según Athey, «Europa de cabo a rabo». ¿En serio?
Aunque otra posibilidad para explicar este origen accidental del muchacho es el ADN mitocondrial, transmitido por línea materna. Con esto de importar chicas de todos los países a su harén, los faraones egipcios se ríen en la tumba de los expertos modernos, tocando las castañuelas en la eternidad.
8.31. A Tutankhamón le gustaba el tintorro y era una chica
Murió joven, pero tuvo tiempo de entregarse a uno de sus placeres: el vino tinto. Tutankhamón, conocido como el faraón-niño porque accedió al trono a los nueve años, fue enterrado tras su muerte prematura diez años después, ocurrida en el 1325 a. C., rodeado de ánforas repletas de vino. Una investigadora de la Universidad de Barcelona, María Rosa Guasch Jané, acaba de determinar que se trataba de vino tinto, probablemente el preferido del faraón. Otro de los misterios de Tutankhamón ha quedado así desvelado.
En 1932, Douglas Derry realizó la autopsia de las dos pequeñas momias. Una parecía una hembra de 25,75 cm de longitud, con el cordón umbilical cortado a ras de la piel del abdomen. La otra momia medía 36,1 cm de longitud y parecía también una niña, sietemesina, en peor estado de conservación, aunque tenía cejas y pestañas, los ojos abiertos y había sido embalsamada con el cráneo relleno de telas empapadas en sal, y con una incisión pequeña en la región inguinal por la que se había introducido tela también empapada en sal.
Las radiografías tomadas por el equipo del Dr. Harrison mostraron en la segunda momia la llamada «Deformación de Sprengel», con la escápula derecha alta, espina bífida y escoliosis. Según este equipo, la edad era ya de un feto a término. Se cree que ambas niñas eran hijas de Tutankhamón. El estudio del ADN podría confirmarlo. Además apareció otro féretro pequeño, que era una reproducción en maqueta del gran féretro del rey. Este féretro era antropomorfo, medía 35 cm y estaba barnizado en negro con adornos de oro en forma de tiras con frases escritas en ellas. Dentro había otro féretro recubierto de oro como el del faraón y, dentro de este, un tercer féretro con lo que creyeron que era una momia de niño.
Sin embargo, al desatar las vendas se vio que no era una momia, sino otro féretro «momificado», y en su interior un amuleto de oro heredado de su abuelo Amenofis III y, envueltos en tela de lino, unos rizos de pelo color castaño rojizo pertenecientes a la abuela Tiye que aún vivía cuando fue enterrado Tutankhamón.
La existencia de los dos fetos abortivos en la tumba dio origen a la teoría de que la momia que se creía era la de Tutankhamón, no lo era realmente, sino que era la momia de una mujer, ya que la costumbre en Egipto era colocar los restos de los hijos muertos junto a la madre, y no con el cadáver del padre. Algunos llegaron a proponer que sus enemigos habían arrojado el verdadero cadáver del faraón al Nilo, sustituyéndolo por el de una mujer.
Jo Marchant publicó en New Scientist su investigación acerca de la misteriosa causa de la muerte del rey. Algunos estudios afirman que Tutankhamón murió de una rara enfermedad genética llamada «anemia falciforme». Otro estudio parece indicar que el faraón niño y sus familiares sufrían de un trastorno hormonal similar al síndrome de Antley-Bixler, en el que una sola mutación genética causa la elongación del cráneo y la sobreproducción de estrógeno; los hombres que padecen este síndrome pueden sufrir varias anomalías, incluyendo el crecimiento de los pechos y el subdesarrollo de los genitales. Irwin Braverman, de la Escuela Médica de Yale, cree que este síndrome podría explicar las representaciones artísticas de Amarna en las que el rey y su familia aparecen con cuerpos femeninos, con caderas y pechos, y cráneos muy alargados. Pero Zahi Hawas, el hasta ahora principal arqueólogo del Egipto moderno, desestimó esta idea, afirmando que el pene del rey Tut estaba «bien desarrollado», aunque posteriormente Jo Marchant señala que Hawas acepta que el pene del rey ya no está unido al cuerpo, y sus pechos tampoco están con él. Además, ¿qué se puede decir con seguridad sobre el tamaño de un pene momificado?
Las teorías sobre esta familia egipcia no tienen fin. Hasta hay quien dice que está ligada a una raza extraterrestre o que parece estar realizando un complejo ritual de modificación corporal cercana a la androginia y posiblemente a la activación de la glándula pineal, tal vez una alquimia similar a la de Osiris e Isis, para renacer del otro lado del velo de la diosa.
8.32. El extraño fin de una Dinastía singular
La muerte de Tutankhamón fue súbita e inesperada. La ascensión del cortesano Ay al cargo de faraón se dio por su cercanía a la familia reinante y la posible ausencia del otro candidato al trono, Horemheb, que quizá estaba de campaña militar en el extranjero y se encontró a su regreso con Ay representado en la tumba de Tutankhamón y casado con la reina viuda. Puede que fuese Horemheb quien mató a Zananza, el príncipe hitita, y llegó a un pacto con Ay, pensando que ya era viejo y que caería cual fruta madura por su propio peso. Además, Horemheb se casó con la hija de Ay para asegurarse la jugada.
Si se considera que Ay era de edad avanzada cuando ascendió al trono, todo hace suponer que el enlace matrimonial con la reina viuda fue un proceso eminentemente político que tenía la intención de evidenciar una continuidad con la Dinastía reinante y legitimar su posición de faraón. Ay se dedicó a restaurar el desaguisado de los dos reinados anteriores, recomponiendo las jerarquías de la burocracia estatal y religiosa, restaurando los antiguos templos de los dioses olvidados y prohibidos, la política exterior y la economía egipcias. Fuera por casualidad o por las precauciones que pudo tomar Horemheb, el caso es que el hijo de Ay, llamado Nakhtmin (o Mintnakh), desapareció de la historia. Nakhtmin hubiera sido el último faraón de Amarna, honor que correspondió a su hermana Mutnedjemet, a la que, a la muerte de Ay, el general Horemheb hizo desaparecer también muy pronto, así como a los últimos personajes del denominado «interregno de Amarna» y sus faraones: Akhenatón, Nefertiti-faraón, Smenkhara, Tutankhamón, Ankhesenamón, Ay y Mutnedjemet, la reina heredera de Ay y parte de sus seguidores.
Ay fue enterrado en el Valle de los Monos, el gran ramal occidental del Valle de los Reyes, cerca de la tumba de Amenofis III. La tumba, conocida como WV23, es de dimensiones modestas en comparación con otras tumbas reales, y se cree que Ay la usurpó a Tutankhamón o se la cambió. Su momia es una de las pocas de los faraones del Imperio Nuevo que aún no se ha encontrado.
Su sucesor, Horemheb, tenía por nombre durante el reinado de Akhenatón el de Pa-Atón em Heb. En un principio, estuvo a las órdenes de Amenofis III, y más tarde pasó a formar parte del grupo de servidores de Amenofis IV-Akhenatón.
Lo cierto es que, a la muerte de Tutankhamón, Horemheb se pasó al bando de los sacerdotes de Amón de Tebas, mostrando, al parecer, un odio radical hacia todo lo concerniente al periodo de Amarna, sobre todo hacia sus reyes, iniciando una persecución que no perdonaría ni siquiera sus tumbas. Pero sus fieles súbditos seguían existiendo. Y posiblemente Maya, que había sido Superintendente de la Plaza de la Verdad durante el reinado de Tutankhamón, escondió su tumba e hizo cubrirla con gran cantidad de escombros a fin de ocultar a sus enemigos la entrada de la última morada de su joven señor, el Rey del Alto y del Bajo Egipto, Nebkheperura, Hijo de Ra, Tutankhamón.
Tan efectiva fue su tarea que se perdió por completo el recuerdo del difunto rey niño, hasta el punto de que, durante la Dinastía XIX, se construyeran sobre el espacio relleno las chozas de los obreros de la necrópolis, sellando de ese modo el espacio hasta que un día del año 1922, la terquedad, corazonada y puntería de Howard Carter encontró su dorado e imposible sueño.
8.33. La maldición de Tutankhamón y las moscas de Belcebú
La maldición del faraón es la curiosa creencia de que sobre cualquier persona que interrumpa el descanso de la momia de un faraón egipcio caerá una maldición y morirá al poco tiempo de haber sido realizado el sacrilegio, un hecho que modernamente se asoció al descubrimiento de la tumba del faraón Tutankhamón, porque se asegura que Carter encontró un texto de execración escrito en ella que decía: «La muerte golpeará con su mano a aquel que turbe el reposo del faraón».
El problema es que unos dicen que esta maldición estaba escrita en la pared que Carter demolió para entrar en la tumba, mientras otros afirman que estaba escrita sobre un trozo de arcilla. El caso es que el texto de la maldición ha desaparecido, nadie lo ha visto.
Pero, existiese o no esa maldición escrita en la tumba, el hecho es que hubo unas primeras muertes y varios hechos extraños relacionados. Luego muchas más cosas raras y muertes muy curiosas, relacionadas todas con Tutankhamón. Casualidades que no son fáciles de explicar, desde luego, como las picaduras de insectos, tal vez enviados por Belcebú, el Señor de las Moscas.
8.34 La apertura de la tumba y los augurios nefastos
Parece ser que la apertura misma de la tumba fue precedida por una serie de malos augurios. El día anterior al descubrimiento de la tumba, a Carter le picó un alacrán en una mano, lo que le mortificó bastante durante la apertura del sepulcro. Además, ese mismo día, en la casa donde dormía, junto a las excavaciones, penetró una cobra, la protectora de los faraones, y se comió un canario al que Carter tenía mucho cariño. Todo aquello fue suficiente para que los trabajadores egipcios empezasen a murmurar, y se llegó a decir que encontrarían al mismo tiempo oro y muerte.
Por si todo esto fuera poco, los trabajadores de la excavación vieron un halcón que sobrevolaba la tumba de Tutankhamón y se perdía luego en dirección al oeste, «hacia el otro mundo», como creían los egipcios. El halcón estaría preparando el camino de los profanadores de la tumba hacia el Más Allá.
8.35 «He escuchado su llamada y le sigo»
Cuatro meses después de abrirse la tumba, sucedieron tres hechos curiosos relacionados y sincrónicos: la muerte de Lord Carnarvon, la de su perro y un gran apagón de luz en El Cairo.
Sucedió que, en marzo de 1923, a Lord Carnarvon, aún en el sur de Egipto, le picó un mosquito y, sin darse cuenta, mientras se afeitaba se cortó la picadura y la herida se le infectó, hecho al que, en principio, no se dio ninguna importancia. Pero con el paso de los días se agravó su estado.
Lord Carnarvon tenía entonces 57 años. Su hija intentó su traslado a El Cairo el 14 de marzo, pero se encontraba tan sumamente débil y agotado por la fiebre que no tuvo ánimos para viajar. Lady Evelyn, alarmada, había llamado a su madre, Lady Almina y a su médico de cabecera, el Doctor Johnson, que estaban en Inglaterra y que llegaron al poco tiempo en avión; así como a su hermano Porchey, que estaba en la India y que llegó con el tiempo justo para ver a su padre aún vivo. Carter llegó tarde. Lord Carnarvon estaba ya casi inconsciente. Deliraba. Le diagnosticaron septicemia y neumonía. La temperatura subió por encima de 40° C. Y el 5 de abril de aquel año de 1923, a la 1:50 a. m., ciento treinta días después de la apertura de la tumba, dejaba de existir uno de los responsables directos del gran hallazgo. Sus últimas palabras, pronunciadas en medio de su delirio, fueron: «He escuchado su llamada y le sigo». Obviamente, todos pensaron que, con estas misteriosas palabras, Lord Carnarvon se refería al joven Tutankhamón.
8.36. Los mismos insectos mortales
Para mosqueo y susto de todos los que conocían esta, al parecer «inofensiva», herida de Lord Carnarvon, cuando la momia de Tutankhamón fue al fin examinada, los médicos vieron que el joven rey «también» tenía una cicatriz en su rostro, en la mejilla izquierda, en el mismo lugar que Lord Carnarvon. Tal vez producida por la Leishmaniasis mucocutánea, el llamado «Botón de Oriente», que deja una cicatriz muy parecida, una enfermedad parasitaria, causada por un parásito denominado leishmania, transmitida por la picadura de una pequeña mosca hembra del género Lutzomia yucumensis, infectada por flebotominas, que mide aproximadamente 3 mm. También Lady Almina Carnarvon, viuda de Lord Carnarvon, murió por la picadura de un insecto, como su marido, lo que aumentó el terror entre muchas personas que no veían ya una casualidad en las muertes, sino una fatal y trágica coincidencia. Recientes estudios científicos demuestran que Tutankhamón ya era portador de esta enfermedad y que sigue activa en el Egipto actual. Y muchos se preguntan: ¿picó una mosquita a la momia y se infectó y picó a Lord Carnarvon y a su esposa, o estaba latente el parásito de la leishmania en la tumba del faraón y se activó con el aire fresco y la humedad humana que llenó la tumba después de 3500 años?
8.37. Una periodista avispada y la frase desaparecida
Cuando la noticia de estas extrañas muertes relacionadas con Tutankhamón saltó a los medios de comunicación, en la prensa local, una novelista, Marie Corelli, escribió un tremendo titular que reflejaba el sentir popular durante muchos años: «Sobre los intrusos en una tumba sellada, cae el castigo más horrible».
Y esto fue así, quizá entre otras cosas, porque la momia real se enfadó porque le habían perdido el falo, que desapareció durante algún tiempo y luego se encontró en el suelo, momificado y caído. Y se puede relacionar la maldición con el presunto ostrakon de arcilla, similar a los utilizados por los escribas egipcios para hacer sus anotaciones, que en un primer momento fue catalogado, aunque no se entiende por qué se cuenta que, cuando Alan Gardiner descifró los jeroglíficos que contenía, «fue tachado de la lista de objetos hallados». Presuntamente, el ostrakon decía así: «La muerte golpeará con su mano a aquel que turbe el reposo del faraón». Nada especial, porque las tumbas egipcias están repletas de maldiciones contra quienes se atrevan a violarlas, figuras mágicas protectoras, armas y ladrillos mágicos, como, por ejemplo, la inscripción escrita en un amuleto de Tutankhamón hallado en la cámara principal: «Yo soy el que ahuyenta a los profanadores de tumbas con la llamada del desierto. Yo soy el que custodia la tumba de Tutankhamón». Y su falo, claro.
¿Fue esta la maldición escrita en el objeto, que se supone desapareció?
Como ya se dijo, parece ser que también el pene del rey permaneció extrañamente desaparecido desde el descubrimiento del sarcófago en 1922. Y a raíz de esto se habían tejido los más extraños mitos relacionados con el paradero del miembro. Al respecto, el investigador Zahi Hawass, Jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, afirmó recientemente: «[el pene] siempre estuvo ahí. Lo encontré durante un escaneo de fotos el año pasado. Estaba perdido en la arena alrededor del cuerpo de la momia. El miembro fue momificado».
Según la fotografía original, la momia estaba intacta cuando la fotografió Harry Burton (1879-1940) durante la excavación de la tumba de Tutankhamón en 1922. Pero el pene real se dio por perdido en 1968, cuando científicos británicos del Ronald Harrison tomaron una serie de placas de Rayos-X a la momia del faraón, algo que ya le había pasado al dios Osiris, desmembrado por su hermano Seth, lo que dio lugar a las más fascinantes historias arqueológicas con ecos de una poderosa simbología. Isis logra encontrar trece de las catorce partes en las que Osiris fue fragmentado, solo faltándole el pene, el cual recrea con oro, y al cantarle una canción Osiris revive convirtiéndose en el dios de la vida después de la muerte. Este mito trasciende la mitología egipcia y es parte de los arquetipos que forman el inconsciente colectivo de la Humanidad. Sin falo, Tut no podía ser Osiris. ¡No me extraña que enviase a moscas y mosquitos, como si de un Belcebú se tratase!
«¡Ojito con mi falo!» debió pensar la momia violada, humillada, discapacitada sexualmente, manoseada, destrozada y resentida. «¡Poco ha hecho el faraón para las barbaridades que han hecho con él!».
8.38. Otras muertes raras
Y Tutankhamón siguió cargándose a gente y produciendo fenómenos extraños. Porque haberlos, haylos. Y relacionados también con su muerte. Tras Lord Carnarvon, falleció su hermano Autrey Herbert, de 48 años, que estuvo presente en la apertura de la tumba. Se suicidó en un arrebato de locura. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la cámara funeraria, murió en El Cairo poco después, sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, que radiografió la momia de Tutankhamón, enfermó y murió en dos meses. La secretaria de Carter murió poco después de un ataque al corazón, y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. Y un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter falleció de un súbito ataque cerebral al volver a El Cairo. Poco después, en Egipto, moría también la hermana de la caridad que actuó como enfermera del noble inglés y que le atendió hasta su muerte. Comenzaron así una serie de muertes que parecían misteriosas y que desconcertaron a los más incrédulos.
8.39 El faraón asesino
A principios de la década de los años 30, la prensa ya atribuía hasta treinta muertes a la maldición del faraón, como la de Alfred Lucas, que murió en 1925 de un ataque al corazón poco después de examinar la momia. Al poco tiempo falleció de una embolia el Profesor Derry, que había quitado las vendas del cuerpo de Tutankhamón. Aunque muchas de ellas eran exageradas, el azar era insuficiente para explicar las demás, cuyo misterio ha llegado hasta hoy y siguió siendo utilizado por escritores como Conan Doyle o Marie Corelli, que escribieron sobre momias y maldiciones, o como el arqueólogo Arthur Wiegall, que publicó un libro sobre el tema de la maldición de los faraones, cuya eficacia siguió extrañamente activa hasta en sueños.
8.40 Muertes en los museos
En las décadas de 1960 y 1970, las piezas del Museo Egipcio de El Cairo se trasladaron a varias exposiciones temporales organizadas en museos europeos. Los directores del museo de entonces murieron poco después de aprobar los traslados, y los periódicos ingleses también extendieron la maldición sobre algunos accidentes menores que sufrieron los tripulantes del avión que llevó las piezas a Londres.
Algún tiempo después, los tesoros de Tutankhamón iban a ser enviados a una exposición a celebrar en París. El responsable y director de las Antigüedades egipcias, Mohammed Ibraham, soñó que los tesoros no debían hacer aquel viaje. Pero desoyó el aviso. Curiosamente, el día que firmó el permiso, fue atropellado por un coche y murió dos días después. A esto hay que añadir una muerte misteriosa y un suicidio. En 1929 en el Bath Club al que pertenecía, moría el Secretario de Lord Carnarvon, Richard Betkell, hijo único de Lord Westenrys, quien, al parecer, gozaba de buena salud y fue encontrado muerto en su cama. Nunca se supo la causa de su muerte, aunque los médicos certificaron embolia. Betkell había ayudado a Carter a clasificar el tesoro real. El 21 de febrero de 1930, la Prensa anunciaba que Lord Westenrys, de 78 años de edad, su padre «se lanzó al vacío desde un séptimo piso donde vivía, quedando muerto en el acto», al parecer desesperado por la muerte de su hijo. Según sus biógrafos, guardaba en su habitación una jarra de alabastro procedente de la tumba de Tutankhamón. Y para más morbo, cuando su cadáver iba camino del cementerio, el coche fúnebre atropelló y mató accidentalmente a un niño de 8 años.
Los egipcios vieron en aquellas muertes la obra de los malos espíritus, la venganza del faraón. La prensa egipcia y la sensacionalista del mundo entero agitaron aún más las aguas ya revueltas de la superstición, aunque se buscaron posibles soluciones y explicaciones científicas. Se pensó que los que enterraron al joven faraón habían colocado «trampas» para acabar con los violadores de la tumba y por eso los que intervinieron en el «saqueo arqueológico», de alguna forma estaban condenados a morir de muertes misteriosas, por unas maldiciones corrientes en las tumbas egipcias, como la de Ursu, Jefe de los países auríferos de Amon (Dinastía XVIII, 1570-1320 a. C.), en la que se encontró una larga execración que amenazaba con horribles males a quien violase su tumba o dañase su momia. Y las muertes inexplicables continuaron.
Fallecieron también sin enfermedades aparentes el egiptólogo Arthur Weigall y el profesor canadiense Lafleur, el primer científico norteamericano que visitó la tumba de Tutankhamón, que falleció en Luxor de una enfermedad desconocida: se sintió mal, tuvo un fuerte acceso febril y murió en pocas horas sin que su médico pudiera explicar la causa. Arthur C. Mace, conservador del Metropolitan Museum de Nueva York, que trabajó con Carter en la catalogación y ordenación del material extraído de la tumba, decidió marcharse de Egipto al sentirse enfermo. Embarcó para Estados Unidos y murió a bordo, en medio del Atlántico, aunque algunos autores aseguran que murió en el mismo hospital que Lord Carnarvon.
Saleh Ben Hamdy, que ayudó a practicar la autopsia de Tutankhamón, murió también en extrañas circunstancias. Sir James Henry Breasted, que fue uno de los pocos que tuvo la fortuna de asistir a la apertura oficial de la tumba, enfermó poco después gravemente, presentando fuertes accesos febriles y síntomas parecidos a los que tuvo Lord Carnarvon, aunque mejoró y, en noviembre de 1935, a los setenta años de edad, trece años después de sus trabajos en el Valle de los Reyes, murió a bordo del barco que le llevaba a los Estados Unidos.
George Jay Gould, millonario magnate de los ferrocarriles norteamericanos, muy amigo de Lord Carnarvon, visitó la tumba con Carter. Al amanecer del día siguiente tuvo un acceso de fiebre con síntomas similares a los de su amigo y murió aquella misma noche. Los médicos diagnosticaron «peste bubónica». Evelyne White, egiptólogo que tuvo gran interés en el examen del sepulcro, cayó en un estado de postración que le hizo padecer enormemente. Rechazó los cuidados de los médicos y se suicidó, dejando un mensaje en el que se leía: «Pesaba sobre mí una maldición a la que no tengo más remedio que someterme».
Georges Benedite, egiptólogo francés, del Museo del Louvre de París, fue otra víctima notable. Murió de una caída poco después de la visita a la tumba del faraón. Le siguió Mario Passanova, arqueólogo italiano, que murió casi a la vez que Benedite. Joel Woolf, industrial, fue expresamente a visitar la tumba del faraón. Después de la visita embarcó para Inglaterra, enfermó en circunstancias parecidas a las de Jay Gould, con fiebre elevada, y murió. Por último, Ali Kemel Fahmy Bey, otro visitante de la tumba, murió de un disparo de su esposa en el Hotel Savoy de Londres.
8.41 La maldición del faraón no existe
En total, se relacionaron con la tumba de Tutankhamón más de 26 muertes, pero las investigaciones del egiptólogo alemán Georg Steindorf en 1933 demostraron que no había nada de sobrenatural en los fallecimientos de aquellas personas. ¿Por qué no morían los fellahs que trabajaron en la excavación? ¿Por qué no murieron los miles de personas, turistas, periodistas y personalidades que visitaron la tumba? No se habló nada de ellos. Su conclusión fue: «La maldición del faraón no existe en absoluto». El Dr. A. Lucas, químico inglés que trabajaba en el Museo de El Cairo, realizó una serie de investigaciones en la tumba de Tutankhamón y observó que no había gérmenes en ella, salvo algunos escasos que, sin duda, habían penetrado desde el exterior. El propio Lucas murió en 1947, veinticinco años después de su contacto con la tumba.
8.42 Los supervivientes
Percy E. Newberry murió a los ochenta y un años, en 1949, veintisiete años después de su trabajo en la tumba del faraón. Harry Burton, el fotógrafo del equipo de Carter, murió en 1940 a los sesenta años. W. B. Emery, que tenía veinte años cuando participó en el hallazgo de la tumba de Tutankhamón, murió cuarenta y nueve años después de aquella misión. Engelbach, sobrevivió veinticuatro años al hallazgo. Fue el Inspector del Servicio de Antigüedades del Alto Egipto. Tenía cincuenta y nueve años cuando murió. G. Lefébvre, Conservador Jefe del Museo de El Cairo, sobrevivió treinta y cinco años al hallazgo, muriendo a los setenta y nueve. El egiptólogo Sir Alian H. Gardiner, murió en 1963 a los ochenta y cinco años de edad. Douglas Derry, Profesor de la Universidad Fuad I de El Cairo, que hizo la autopsia a la momia de Tutankhamón, decía a sus setenta y cinco años: «Si hay alguien que realmente ha ofendido al faraón, ese soy yo, y además soy el más expuesto a los peligros que se supone que rodean la momia y la tumba. Además hay varias docenas de colaboradores de Carter y Lord Carnarvon que siguen sanos y vivos». Murió en 1969 a los ochenta y siete años. Derry es la mejor demostración de que no hubo tal maldición. Entre las mujeres, Lady Evelyn Herbert (de casada Lady Evelyn Beauchamp), una de las primeras personas que entró en la tumba y que había nacido en 1901, murió en 1980. Eusebio Güell, vizconde de Güell, fue otro de los invitados al descubrimiento de la momia. Murió treinta y tres años después, a los setenta y siete años de edad, sin haber padecido ninguna enfermedad que le hiciese pensar en una maldición.
8.43. Pero la momia de Ramsés II mató a cinco personas
Hay infinidad de historias de momias asociadas con diversas formas de muertes más o menos fortuitas. Una de las anécdotas más curiosas la narra Vicente Blasco Ibáñez en su libro La vuelta al mundo de un novelista. Al parecer, cuando fue colocada en su vitrina del Museo Egipcio de El Cairo, la momia de Ramsés II se incorporó súbitamente, rompiendo el cristal de un manotazo. Los visitantes, espantados, huyeron, cayendo atropellándose por las escaleras. El resultado fueron veinte heridos de los que cinco fallecieron posteriormente. El Museo estuvo cerrado a raíz del incidente durante dos años, ya que nadie quería trabajar allí.
8.44 ¿Qué fue de Carter?
Howard Carter, el primero de los maldecidos por la momia de Tut, sobrevivió diecisiete años al hallazgo. Murió el 2 de marzo de 1939, a los sesenta y cinco años, de muerte natural. Su frase preferida cuando le hablaban de la «maldición» era: «Todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas». Y añadía: «Los antiguos egipcios, en lugar de maldecir a quienes se ocupaban de ellos, pedían que se les bendijera y dirigiesen al muerto deseos piadosos y benévolos. Estas historias de maldiciones son una degeneración actualizada de las trasnochadas leyendas de fantasmas. El investigador se dispone a su trabajo con todo respeto y con una seriedad profesional sagrada, pero libre de ese temor misterioso, tan grato al supersticioso espíritu de la multitud ansiosa de sensaciones».
8.45 La maldición y la ciencia
1. Hipótesis de las radiaciones
El Dr. Auer Gohed, que hizo repetidos experimentos en 1969, valorando con sus ordenadores las experiencias realizadas por el Prof. Luis Álvarez, de la Universidad de California en la cámara de la Gran Pirámide, declaraba en una entrevista al New York Times: «Nos encontramos ante un misterio inexplicable que podemos llamar ocultismo, maldición faraónica, brujería o magia. Lo cierto es que en el interior de la pirámide existe una fuerza que contradice todas las leyes científicas». Gohed basaba su hipótesis en el hecho de que la permanencia por largo tiempo encerrado en tumbas faraónicas, como le sucedió a Paul Bronton (pasó una noche encerrado en la cámara real de la pirámide de Keops), era causa de alteraciones mentales. Después de aquella noche, Bronton sufrió alucinaciones, crisis nerviosas, agarrotamiento muscular, quedando al día siguiente en un estado de profunda apatía. Se pensó en la posibilidad de que los antiguos egipcios conociesen ciertos materiales radiactivos, uranio u oro, y hubiesen colocado en lugar estratégico alguna sustancia cuyo efecto pudiera persistir al cabo de 3300 años, lo que sería el origen de algunas de las muertes. Sin embargo, ningún detector de radiaciones ha permitido demostrar la presencia de ninguna sustancia que tenga estas propiedades.
Para apoyar su tesis, Gohed hace referencia al caso del hundimiento del Titanic, que chocó con un enorme témpano de hielo a la deriva. Se sabe que Lord Canterville llevaba en aquella travesía desde Inglaterra a Nueva York la momia de una famosa pitonisa egipcia de la época de Amenofis IV encontrada en el-Amarna. Debido a su extraordinario valor y a su delicadeza, no se había atrevido a guardarla en las bodegas, sino que iba detrás del puente de mando. Según relata Philiph Vandenberg, relacionaron la presencia de la momia con la extraña e inusual conducta del capitán Smith, que hizo y dijo cosas extrañas aquel 14 de abril de 1912, día del hundimiento, algunas de las cuales incrementaron el número de víctimas.
También ha sido motivo de preocupación para muchos el hallazgo en Egipto de una serie de jeroglíficos bajo tierra, grabados en rocas, en zonas donde se explotaban minas desde lejanas épocas. Precisamente estos jeroglíficos aparecieron en los lugares donde se tapiaban las galerías, y lo más extraño es que aún no han podido ser descifrados. Todo esto ha dado pábulo a algunos investigadores para creer en la existencia de ciertas «radiaciones» como la causa racional que explicaría la «maldición de los faraones».
2. Hipótesis del Aspergillus Niger
El 3 de noviembre de 1962, el Dr. Ezz Eldin Taha, médico biólogo de la Universidad de El Cairo, convocó una conferencia de prensa durante la que comunicó que había examinado a numerosos arqueólogos y que en todos ellos había descubierto la presencia de un hongo, el Aspergillus Niger, que provoca fiebre e inflamación de las vías respiratorias. El Dr. Taha consideraba que esta podía ser la explicación de la supuesta «maldición de los faraones».
Hacía tiempo que los arqueólogos conocían una infección que a veces padecían llamada «sarna copta», por la que aparecían eczemas en la piel de las manos y a veces afecciones de las vías respiratorias. El Aspergillus vive en las momias y en los sepulcros cerrados. La «maldición de los faraones», según Taha, podía combatirse con antibióticos. Trataba así de desmitificar la famosa «maldición». Poco después de la conferencia de prensa, viajó de El Cairo a Suez atravesando el desierto por una carretera rectilínea acompañado de dos de sus colaboradores. A unos setenta kilómetros al norte de El Cairo, chocó frontalmente con otro coche que venía en dirección contraria tras un brusco viraje. Murió instantáneamente con sus dos ayudantes.
3. Hipótesis del veneno
Otra de las teorías que se han barajado para explicar racionalmente la «maldición de los faraones» ha sido la del veneno. Se pensó que, al enterrar en su tumba la momia de alguno de los grandes personajes, especialmente los faraones del antiguo Egipto, los sacerdotes, hábiles en la preparación de sustancias tóxicas, habrían podido colocar alguna de estas sustancias capaces de producir la muerte a quienes penetrasen en la tumba después de haber sido sellada. Estos venenos podían haber sido utilizados en forma de polvos extendidos sobre el propio cuerpo de la momia o cerca de la misma. O bien haber sido aplicados en forma de sustancias que se volatilizarían lentamente produciendo una atmósfera venenosa, que, al ser inhalada por el violador de la tumba, acabaría con él, disuadiendo a los demás que quisieran entrar para desvalijar los tesoros del ajuar funerario. El mismo Carter abrió un pequeño agujero e introdujo una vela, lo que justificó diciendo que así «se prevenía de la existencia de algún gas venenoso». Por lo tanto, con su experiencia de Egipto, probablemente había oído esta teoría y, crédulo o no, prefirió asegurarse antes de entrar en la cámara.
Otro detalle es la existencia de cadáveres de ladrones de tumbas hallados cerca de la momia, muertos por causa desconocida, tal vez por el enrarecimiento del aire tras haber encendido hogueras o teas que consumieron el oxígeno, lo que causaría la asfixia de los intrusos.
Los egipcios conocían la existencia y la obtención del ácido prúsico o cianhídrico a partir de los huesos de melocotón. Este gas causa la muerte instantánea por asfixia. El hecho de cerrar herméticamente la tumba como se hacía en Egipto, contrasta con el precepto religioso egipcio de dejar aberturas para que el ka pudiera salir. Lo que más llamó la atención de algunos investigadores era el alto índice de depresiones y enajenaciones mentales que padecieron los arqueólogos dedicados al manejo de tumbas y momias egipcias.
También conocieron los egipcios el mercurio, que se volatiliza en frío, siendo sus vapores peligrosos para el sistema nervioso. Su falta de olor lo hace más peligroso todavía. Pese a todo, los trabajos del Comandante Robert Philips, oficial médico y delegado naval para las investigaciones científicas de El Cairo, demostraron que no había veneno alguno en las tumbas capaz de producir la muerte a quienes entrasen en ellas. Al menos que él pudiese descubrir.
4. Hipótesis de la histoplasmosis
En 1956, las investigaciones rutinarias de un científico, el Dr. John Walter Wiles, de la Sociedad Geológica de Rhodesia del Sur, realizadas en una gruta subterránea cerca de la presa de Kariba, le llevaron a estudiar los depósitos de guano de murciélagos o murcielagina, a 145 metros de profundidad, almacenada durante miles de años por las enormes cantidades de murciélagos que habitaron aquellas cuevas desde tiempo inmemorial. Como es sabido, el guano de murciélagos es un excelente fertilizante. El Dr. Wiles permaneció una semana dentro de la gruta, estudiando el guano y calculando el volumen que podría tener el yacimiento. A la semana, después de haber inhalado el fino polvillo que se desprendía de aquel material, se sintió sofocado y, cuando llegó a su casa a Ciudad de El Cabo, el pecho le ardía como si le hubiesen quemado por dentro. El diagnóstico fue histoplasmosis, producida por un microhongo, el Histoplasma capsulatum, que se encuentra en las deyecciones de los murciélagos. De ella existen varias formas clínicas: una benigna, que cursa con catarro bronquial febril y que cura en un par de semanas dejando una inmunidad contra la enfermedad; y otra forma grave, más rara, que puede producir la muerte, especialmente en personas con procesos pulmonares crónicos que han debilitado su sistema respiratorio. Así y todo, la mortalidad es solo del 1%.
Así pues, dado el número de arqueólogos, ayudantes y obreros que han trabajado durante muchos años excavando tumbas en el Valle del Nilo, la incidencia de la histoplasmosis pulmonar tendría que haber sido enorme, y no hay nada que lo demuestre. Arqueólogos como Petrie, Maspero y Mariette, visitaron cientos de tumbas y todos murieron a edades avanzadas, sin haber tenido ninguna enfermedad parecida a esta.
8.46. La aparente «inmunidad» de Carter
Howard Carter estuvo en contacto muy directo con la tumba de Tutankhamón y, sin embargo, no le sucedió nada. Nunca vio un murciélago por allí, animal que, por otra parte, con la tumba herméticamente sellada, no hubiera tenido la oportunidad de vivir en ella. Además, nadie dijo nunca que hubiese murciélagos en las tumbas de los faraones. Carter murió el 2 de marzo de 1939, mucho después del descubrimiento de la tumba del faraón, y llevaba muchos años de excavaciones, siempre en contacto con tumbas y momias. Sí es cierto que en varias ocasiones se sintió enfermo, decaído, abatido, con sensaciones de sofocos en la cabeza, cefaleas e incluso tuvo momentos o épocas de depresión, atribuibles a los muchos problemas que su carácter recto tuvo que producirle. Estuvo en contacto con gérmenes, mosquitos y virus propios de Egipto, fue picado por insectos y hasta por alacranes. Todos estos contactos debieron llegar a inmunizarle de alguna forma contra muchas de las enfermedades propias del país, y algunos creen que por eso no le sucedió nada.
8.47 La octava escuadra de la muerte
Es posible que Carter tuviese alguna infección con eczema de la piel, de tipo pruriginoso. Y le inmunizó. Hay una posibilidad, y es que algunos ácaros microscópicos que desarrollan su actividad en las momias y cadáveres desecados hayan podido ser causantes de alguna de las infecciones sufridas por algunos arqueólogos. Esta «sarna de los coptos» la sufrían especialmente aquellos estudiosos que manejaban papiros antiguos, entre ellos los escritos en lengua copta, de ahí su nombre. Los antropólogos forenses denominan a estos ácaros «la octava escuadra de la muerte», tras las siete anteriores de otros bichos mayores, como moscas, escarabajos, mariposas y gusanos varios. Estos ácaros son arácnidos microscópicos de la familia del «arador de la sarna», el Sarcoptes scabiei, capaz de producir tremendas lesiones pruriginosas en el cuerpo, especialmente en las manos. Alguno de estos ácaros puede haber sido transmisor de un virus mortal.
8.48 Más seguros en la tumba que en el exterior
Y aunque virus, gusanos varios y las bacterias están presentes en las tumbas egipcias, no es fácil separar los antiguos de los nuevos. En las excavaciones arqueológicas, los investigadores están rodeados de polvo y expuestos a cualquier cosa que este pueda contener. Pero no se producen muertes generalmente. Y a pesar de la presencia de hongos, bacterias y otras cosas desagradables, la mayoría de los yacimientos arqueológicos, incluyendo las tumbas, han demostrado que son seguras para arqueólogos y visitantes, aunque estos sí son la verdadera maldición, pues dañan las momias y han hecho que la tumba de Tutankhamón sea cerrada y se piense en hacer una réplica visitable a fin de preservar la original, en especial las pinturas.
8.49 Haberlos, haylos
Para terminar, se puede decir lo que suele repetir el Dr. Ashraf Selim, radiólogo en el Hospital Docente Kasr Eleini, de la Universidad de El Cairo en Egipto, que formó parte de un equipo internacional que estudió hace unos años la momia de Tutankhamón. Usando un escáner TC multidetector móvil, los investigadores realizaron un escaneo a cuerpo completo de los restos del faraón, obteniendo aproximadamente 1900 imágenes digitales de cortes transversales. El equipo del Dr. Selim fue atacado por la llamada «maldición» de quien interrumpe el descanso de Tutankhamón.
«Mientras se realizaba el estudio del faraón por medio de la TC, tuvimos varios incidentes extraños», explica Selim con una sonrisa. «La electricidad falló de repente, el escáner de TC no pudo activarse, y un miembro del equipo enfermó. Si no fuéramos científicos, podríamos habernos convertido en creyentes de la maldición de los faraones».
8.50 Carter se salvó porque rezó
Aunque Howard Carter, el principal «implicado» en el descubrimiento de la tumba del rey-niño, murió a los 65 años y de muerte natural, su frase preferida cuando le hablaban de la «maldición», era: «Todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas». Carter no creía en maldiciones. Él era egipcio antiguo de corazón. Y buscador compulsivo de las tumbas de personajes famosos. Enamorado de Egipto y los misterios de la Antigüedad, quiso descubrir en 1931 en el mismo Egipto la tumba de Alejandro Magno, pero no pudo llevar a cabo su proyecto. Y murió en 1939, echando por tierra la pretendida «maldición de los faraones» contra quienes violaban sus tumbas. Tal vez fue su amor por el joven rey-niño de oro y sus plegarias lo que contuvo a los malos espíritus que asustaron a los irreverentes curiosos y mataron a personas y animales. Fue enterrado en el cementerio de Putney Vale, al oeste de Londres.
Sobre su tumba están escritas dos frases relacionadas con su amor por Egipto: «Tú que amas Tebas, que tu espíritu viva, que puedas pasar millones de años, sentado con tu rostro hacia el viento del Norte y los ojos resplandecientes de felicidad». La segunda es la oración propiciatoria escrita en el ataúd exterior de Tutankhamón: «Discurso del rey Nebkheperura Osiris: Él dice: “Oh, Noche, extiende sobre mí tus alas, como las estrellas imperecederas”».
