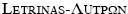 »—. La isla es montañosa. En la otra vertiente hay algunos cultivos, pero no necesitan jornaleros. Ve con ellos, con los marineros. Yo te guardo el perro. Alcanzarán Zakinthos, la isla al sur, donde hay tierra de labor. Allí habrá trabajo para ti.
»—. La isla es montañosa. En la otra vertiente hay algunos cultivos, pero no necesitan jornaleros. Ve con ellos, con los marineros. Yo te guardo el perro. Alcanzarán Zakinthos, la isla al sur, donde hay tierra de labor. Allí habrá trabajo para ti.ISLAS DEL JÓNICO
Islas del Jónico
El bote le dejó en Same, la pequeña ciudad marinera que mira al Peloponeso. Inmediatamente buscó información sobre pasajes hacia la Urbe. Más allá del muelle, un edificio de buen tamaño albergaba las dependencias oficiales y todos los servicios: corral y letrinas, baños, hospedería, taberna, rameras y un altar. Un destacamento de la legión custodiaba la isla, puerto de abastos para las naves de suministros con destino a Roma.
—Tu nave está retenida en Creta —le informó el funcionario, calvo, mofletudo y voluminoso—. La mala mar retrasó la salida de Alejandría y los cretenses, como siempre, complican el momento de soltar amarras de la isla. No obstante, ahora parece que los vientos ayudan. Quita de ahí, joven, me estorbas la corriente de aire. —Levantó un brazo ajamonado y abanicó el aire con la palma de la mano. Onésimo obedeció—. Así que —siguió el oficial—, si finalmente aquella mala gente acaba comportándose, la nave no tardará en zarpar de Heraklión. En cualquier caso, aquí no llegará antes de un mes.
—¿Siempre hay problemas en Creta? —se interesó, recordando las rivalidades en Corinto.
—Habitualmente. Suele haber retrasos en entregas comprometidas para gentes principales de Roma. Además, hay trifulcas por los turnos de estiba, por los pasajes… Para esa gente cualquier cosa es causa de un conflicto… Cretenses: ¡embusteros, panzas holgazanas! —resopló irritado.
—¡Vaya! ¿No es un poco excesivo?
—Aún es poco para lo que cuentan quienes sufren el castigo de hacer escala en aquella isla —replicó el gordo y sudoroso oficial—. El mismo Epiménides, su propio poeta, tenía ya esta opinión de sus compatriotas hace quinientos años. Y por Marte que no han cambiado nada. ¡Ladrones!
—En fin. —Onésimo volvió sobre lo que le interesaba—. ¿Hay trabajo por aquí?
—¿Trabajo? Mañana zarpan los pescadores hacia el sur. Necesitan brazos; ve a hablar con ellos.
—No puedo trabajar sobre un bote, me mareo. Soy campesino. ¿No hay otras cosas para hacer?
—¡Vaya! —Se disponía a hacer un chiste, pero se abstuvo al ver a Pammé—. Aquí no encontrarás nada, salvo que quieras echar una mano en el corral… —Le señaló un cartel en la pared de atrás en el que se leía: «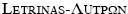 »—. La isla es montañosa. En la otra vertiente hay algunos cultivos, pero no necesitan jornaleros. Ve con ellos, con los marineros. Yo te guardo el perro. Alcanzarán Zakinthos, la isla al sur, donde hay tierra de labor. Allí habrá trabajo para ti.
»—. La isla es montañosa. En la otra vertiente hay algunos cultivos, pero no necesitan jornaleros. Ve con ellos, con los marineros. Yo te guardo el perro. Alcanzarán Zakinthos, la isla al sur, donde hay tierra de labor. Allí habrá trabajo para ti.
—Temo perder la nave hacia Roma.
—No la perderás. La verás pasar junto a la isla, grande, augusta. Después anclará al menos una semana o más aquí, en Crane, el puerto de poniente, donde se concentra la guarnición. Algunos veteranos vuelven a Roma; la tropa se releva y descansa unos días. Te dará tiempo a volver y embarcar.
—Iré a Zakinthos, pero el perro viene conmigo —decidió Onésimo.
—Bueno. Habla con aquél, con el del gorro —dijo, señalando a uno que conversaba con los de un grupo junto a las barcas—. Un denario más le bastará para admitir al animal a bordo…
Onésimo desembarcó en Zakinthos sediento y fatigado por el sol, las olas y la sal. Repasó el perfil costanero. Frente a él, en la ladera de una colina, a medio estadio de la orilla del mar, vio una aldea de pequeñas casas de muros encalados y terrazas emparradas. Bancales con frutales y vides. Higueras. Un pueblo mirando al sol de la mañana. Luz y silencio. Le gustó aquel lugar, harto ya de mirar el sol poniente. Desembarazado de su fardo, se dejó caer sobre la arena y se quedó echado boca arriba con los ojos entornados, tamizando la luz, respirando aire salobre. Al rato, escuchó el parloteo insustancial y divertido de unas jóvenes. Volvió lentamente la cabeza. Las dulces voces, las risas juveniles, los insinuantes ademanes de las figuras, su cercanía casi palpable produjeron en Onésimo una atracción irreprimible hacia aquellas muestras de vitalidad y lozanía. Las mozas le observaban desde esa distancia que deja quien piensa escapar con ventaja al percibir cualquier intento de aproximación.
Las siluetas a contraluz se movían en una danza caprichosa y desacompasada. Ahora en grupo; después, formas individuales, brazos abiertos, ágiles cuerpos en movimiento. Las observó sin moverse y creyó distinguir a Tiria, la sierva hermosa, la doncella del río junto a la casa de Eumates. Entonces se dijo:
«Las muchachas, la comida y el vino, el trabajo en el campo… Una huerta, unas cabras. Aquí nadie me conoce. Éste es un buen lugar, a resguardo de judíos, de Crispos y Gayos, del alcance de Filemón y de los buscadores de esclavos fugitivos. Quizá también oculto al eco súbito y penetrante de Anestión».
En cuanto hizo ademán de incorporarse, las jóvenes salieron corriendo. Ascendió por la ladera camino del pueblo y a su vista fueron apareciendo las primeras casas de piedra. Un templo dedicado a Apolo y el bouleuterión[53]: una pequeña ciudad se mostraba ante él.
Habló con los clanes del pueblo, familias de campesinos y pescadores. Gente acogedora. «¿Qué ha sido de Onésimo? —se decía a sí mismo—. Salió de Corinto. Después nadie supo jamás de él». Empezaba a disfrutar con regocijo la excitación de una vida ficticia. «Soy Eudokeo de Misia —dijo de sí a todo el mundo—. Soy Eudokeo, el que se complace, porque el lugar escogido y cuanto hay alrededor me satisface».
Compró un predio junto a un arroyo, una mula, una vaca y media docena de cabras. Después construyó una choza, una acequia y un corral; y se dispuso a cultivar una porción de aquel suelo rojizo, intratable, tierra que es menester revolver una y otra vez para que esponje y la simiente respire y arraigue.
Preparó un emparrado para sombrear el zaguán de la casa, un lugar donde airearse al fresco tras el trabajo. Descantó el campo y fue sustituyendo las paredes de la choza por muros de mampostería preparándose para el invierno. Levantó una cerca. Vivir le urgía: ni ayer, ni mañana. Hoy y ahora. El sol le reconfortaba y la tierra firme le sostenía. Onésimo se aplicó con entusiasmo a sus nuevas labores agrícolas. «“La libertad que buscas no la encontrarás solo. Cerca de ti existe un pueblo…” —recordó a Eumates—. ¡Éste es el pueblo con el que he de compartir la libertad!».
Un día salió con Pammé hacia la colina a seleccionar algunos árboles para hacer leña. Al llegar a unas rocas, el fúnebre canto de los pájaros cesó y comenzó a llover. La tormenta arreció, así que se puso a resguardo en la quiebra de unas peñas y esperó que escampara. Desde su refugio oía balar y pensó que se trataba de un animal perdido. Después oyó una réplica. Era un ganado disperso. En cuanto comprobó que las pocas gotas que caían eran el final de un chaparrón primaveral, salió cubierto con su capote.
Se fue en busca de un pastor. Pammé había encontrado a una joven escondida en un abrigo.
—¿Qué haces ahí, aterrorizada, muchacha?
—Me he asustado al ver el animal.
—Sal de ahí, no tengas miedo. El perro no te hará nada.
—No es él quien me asusta, sino tú. Sabía que andabas por aquí, pues vi al perro en la playa contigo. Se acercó a nosotras manso y cariñoso.
—No te puede asustar el amo de un perro manso y cariñoso, ¿no te parece?
—Quizá. Pero no puedo fiarme…
—No me acercaré a ti hasta que tú me lo pidas. ¿Cómo te llamas?
—Galeria, hija de Leukaión y Levaina. —La muchacha tenía las mejillas encendidas—. ¿Y tú quién eres?
—Soy Eudokeo de Misia.
—¿Dónde está Misia?
—Misia es una tierra de levante, más allá del mar.
—¿También eres pescador?
—Soy pastor y agricultor. Además, se me dan bien muchas cosas… Sé leer y escribir; he viajado mucho y puedo hablarte de lejanos países y de historias fantásticas. Soy…
—¿Fue tu padre quién te dio ese nombre petulante aun cuando naciste sin saber andar? —le interrumpió ella al ver cómo galleaba.
Galeria no esperó respuesta. Se fue colina abajo, dejando sus cabras al cuidado de los dioses.
Onésimo vio resplandecer a la joven mientras su figura sorteaba los pinos con un delicioso contoneo. Aquel espontáneo desplante redobló su interés por ella. «Es la obra de Afrodita. Galeria, imagen de una deidad entre la espesura», pensó, ardoroso y sediento de su compañía.
Al cabo de unos días, Onésimo descubrió la nave de Alejandría, señora del mar. Navegaba majestuosa en dirección a Cefalonia, las velas henchidas absorbiendo el empuje del viento africano, como le señaló el excitable y adiposo funcionario. La dejó pasar y volvió a sus quehaceres.
Esponsales en Zakinthos
Tideo, un muchacho largo y huesudo, de cabello rizado y rojizo, ojos azabache, vivísimos, ayudó a Onésimo en la construcción de su casa. El chico —cuatro pelos incipientes delataban su paso por la pubertad—, huérfano, servía a Leukaión, propietario de tierras y ganado y miembro del Consejo de la ciudad. Onésimo había visto en Tideo una imagen reencarnada de sus años de adolescencia en la casa de Filemón. Por eso, en cuanto lo conoció le tomó afecto. Convino con el arconte el alquiler del joven como aprendiz por una moneda de oro hasta acabar los trabajos de la habitación y el corral. Construyó una hornacina en el muro junto a la chimenea, la revocó y decoró con una cenefa encarnada de motivos geométricos. Después colocó en ella reverentemente sus iconos: Selene-Alce-Eum, el esenciero, la piedra blanca «Ácreston» y una lámpara encendida que mantuvo viva permanentemente.
El invierno en Zakinthos es fugaz y apacible, pues son muchos los días soleados. «Se dice desde antiguo que Perséfone, —le explicó un día Leukaión a Onésimo—, hastiada del inframundo, escapa a hurtadillas del Hades unos días para encontrarse con la diosa Madre en la isla, donde ambas se entregan a dulces coloquios y al goce de la naturaleza. Y Helios, radiante, celebra estas citas familiares iluminando la tierra, los bosques y el mar».
En todo ese tiempo, Onésimo vivió recluido sin otra compañía que Pammé y Tideo, ocupado en los trabajos de su pequeña propiedad. Se acostumbró tanto a la soledad, que las esporádicas visitas de Leukaión y algunos vecinos llegaron a molestarle. De vez en cuando salía a hacer largas caminatas por la isla con el muchacho y el perro, siempre de norte a sur. Evitaba intencionadamente cruzar al lado occidental de la sierra que, como la espina en el estadio, recorría la isla de arriba abajo, y eludía las vistas sobre el mar por poniente a la caída de la tarde.
Durante semanas, Onésimo trató de imaginar y construir una biografía para Eudokeo, su nueva identidad. Tras mucho cavilar, se limitó a cambiar su condición de esclavo por la de hijo de Filemón. No le incomodó usurpar aquello que una vez tanto le hizo sufrir —«Hijo, Onésimo», le había llamado una vez el amo para negarle después la libertad—. «Así es mejor —pensó—. Sin fantasías, pues la memoria no soporta las mentiras. Como Héctor,  , domador de caballos[54]; yo, útil,
, domador de caballos[54]; yo, útil,  . Reservaré en la sombra mi apelativo. Si la esclavitud me privó de nombre y familia, hoy a nadie ofendo al asumir el nombre de Eudokeo».
. Reservaré en la sombra mi apelativo. Si la esclavitud me privó de nombre y familia, hoy a nadie ofendo al asumir el nombre de Eudokeo».
En cuanto despuntaron los primeros brotes rosados de los almendros, Tideo llevó un recado a Eudokeo de parte de la asamblea:
A Eudokeo de Misia, vecino de Zakinthos, salud.
Con la floración del olivo, la ciudad iniciará las festividades de primavera. Según nuestras costumbres, los mozos participarán en los juegos y torneos a fin de mostrar su talento, vigor y habilidades. De esta manera, los jefes de los linajes podrán conocer a quienes un día solicitarán en matrimonio a las doncellas de la ciudad y serán administradores de sus dotes.
La perspectiva de aquellas celebraciones le resultó estimulante. Había trascurrido casi un año desde su salida de Corinto. La paz de Zakinthos le ayudó a olvidar los inútiles trabajos pasados tras la inmortalidad y la libertad. «Compórtate como un romano libre y serás libre». No estaba muy seguro si era aquella la libertad anhelada, pero al contemplar el mar, la playa, su casa, su huerta, el hato de cabras… se dijo que aquél era un buen sitio para vivir. Ni siquiera había vuelto a soportar la dolorosa presencia de Anestión, que en otro tiempo le penetraba por la nariz hasta clavarse en algún oscuro lugar de sus sesos. En aquel lugar podía echar raíces, crear una familia. Aunque ya no fuera Onésimo. Ciertamente, más de una vez había sentido el impulso de acercarse a la joven Galeria. Los largos paseos con Pammé en los días soleados solían llevarle hacia los lugares donde era previsible un encuentro con la muchacha. La observaba. La veía madura: un cuerpo hecho, de sugestivas caderas y un color de piel brillante como arena húmeda.
Alguna vez, en confidencia, preguntaba a Tideo por la joven.
—Me he dado cuenta, Eudokeo —le contestaba él—. La vista y el olor de Galeria te desbaratan. Incluso desde la lejanía, estiras el cuello y fuerzas la mirada.
En medio de la llanura se celebraron las fiestas. Onésimo no destacó ni en la carrera, ni sobre el caballo ni por su fuerza. Tampoco en el canto. Además, evitó participar en las competiciones náuticas. Pero supo contar las historias de los héroes, de las ciudades que había conocido y las novedades sobre las que se hablaba en Atenas y Corinto, así como describir su relación con gentes tan diversas y peculiares. Algunos, fascinados por sus relatos, creyeron ver en Eudokeo un soplo de la gracia de Hermes.
Durante cinco días, entre juegos y danzas, el pueblo banqueteaba hasta timpanizarse. El día quinto se ofrecía un sacrificio en el altar sobre la peña Espolón, en honor de todos los dioses olímpicos. La víspera del sacrificio, Leukaión, eufórico y recrecido por el vino, le pidió a su esposa que promoviera un corro de danza con las mujeres.
—Levaina, mi amor —le dijo—. ¡Engalanaos con coronas, aligeraos de los vestidos y haceos con los tirsos, bailad para nosotros al son de las flautas y al ritmo de los panderos!
—Eso, bailad ligeras. Bailad. Cantemos todos… —gritó uno de los comensales, ebrio.
El resto empezó a reclamar la danza de las mujeres.
—¿Crees que voy a exhibirme delante de todos, Leukaión? Si sigues bebiendo así empezarás a cantar esta noche y aún seguirás por la mañana —le reprochó Levaina mientras blandía amenazante la varita engalanada—. He llevado una vida de recato con éste —se dirigió a una de las vecinas— y ahora, cuando ya muestro algunas arrugas, he de desnudarme delante de todo el pueblo…
—Es igual que todos —apuntó la vecina—. No nos permitían hacerlo de jóvenes ante quien queríamos y ahora, ya maduras…
—El muy cerdo no lo dice por mí, sino para darse el gusto de ver a las otras. Yo te enseñaré a ti para qué vale el tirso… —amenazó a su hombre, esgrimiendo la vara.
—Ven, Levaina, cariño… —Leukaión la atrajo y la sentó sobre sí—. Toma, bebe conmigo en honor a Deméter y a Poseidón, por Apolo y por Afrodita, por todos los dioses. Que los ataques de celos que los enfrentan con tanto furor no sean atribuibles a nuestras libaciones… ¡Salud!
Leukaión bebió y todos le acompañaron. Después se enredó con su mujer entre abrazos. Le cuchicheaba al oído y le daba de beber de su copa. La hizo reír y ella, complaciente, reunió a las mujeres, sonaron las flautas y los panderos y todas danzaron. Galeria danzó ante Eudokeo, y él sintió que se encendía a su alrededor el aire tibio de la tarde. Bailó con ella y todo el pueblo aprobó aquel encuentro y la forma en que los jóvenes se miraron y desearon.
En esos días de fiesta, siempre se soltaban las lenguas del vecindario y se prodigaban las bromas y familiaridades; el vino impulsaba la retórica gruesa y provocaba ingeniosas diatribas dialogadas, agudezas y picardías sin otro efecto que la risa. Pero durante aquellas festividades, los comentarios estallaron inmisericordes y las alegres danzas se volvieron motivo de suspicacia. Desde entonces, los hombres se miraron con desconfianza y se mostraron irritables incluso ante la palabra inocua. Algunas mujeres andaban desquiciadas y muchos vecinos tenían sueños tormentosos. Todos se preguntaban qué emanación de la tierra, qué afección de las aguas o del aire había hecho perder la alegría al pueblo. Por mano de qué dios se ejecutaba tal castigo, pues algo impalpable torturaba a los habitantes. «Incluso el ganado se muestra extrañamente inquieto, como si presintiera al lobo», se decía por la isla.
Por fin, el último día, antes de la puesta del sol, salió el pueblo en procesión hacia el altar de todos los dioses para sacrificar una res. Después se pediría un oráculo. Los hombres se adelantaron para transportar leña y preparar el ara. Las mujeres, detrás, acompañaron al novillo con danzas y cantares, súplicas a los dioses para librarse de la irritante desdicha del temor y el enojo constante. Onésimo ayudó en los preparativos. Luego, con los demás, esperó la llegada del becerro.
Lo vio venir con una guirnalda de flores rojas al cuello, la piel brillante al sol, moviendo la cabeza con un gracioso balanceo y una mirada tierna. Junto al altar, sujeto por los cuernos, empujaron su cabeza atrás dejando accesible el pescuezo. Sus ojos, abiertos y entregados a una visión cósmica y redonda, envolvían al matarife y el hacha. Con un mugido prolongado solicitó un gesto de piedad que el hacha no entendió. La sangre brotó súbita y concluyente. Se separaron las partes más jugosas y suculentas para asar y comer; y el resto, troceado, se consumió sobre el altar.
Eudokeo comió su porción, tan alicaído e insatisfecho como indiferente ante el sacrificio.
—No sé qué pensarán los dioses, pero yo prefiero ver a los bueyes en el campo, uncidos y con la reja hundida en tierra. Estoy seguro de que Deméter, madre de los campos, la que amansó los toros y los resignó al yugo, reprueba los sacrificios —le dijo a Tideo.
Comenzaba el ocaso. La visión, cautiva de las subyugantes luces reclamo de inmortalidad, le produjo un vuelco al corazón. Volvió la espalda al sol poniente y, excitado, se encaminó a la ciudad. Aquel día todo el pueblo regresó a casa malhumorado.
El Consejo convocó al augur. Le exigieron un oráculo y un remedio, pues Zakinthos debía recuperar la placidez de los días pasados. El adivino observó cuidadosamente el vuelo de las aves, sacrificó algunos animales y examinó sus hígados. Finalmente dijo:
—El espíritu, aire de la cuna de Dioniso, anda perdido porque no encuentra al hombre. ¿Quién esconde al hombre, espíritu mortal, sin nombre veraz?
La respuesta dejó confusos a los vecinos: allí no se había ocultado ni retenido a nadie, ni se tenían noticias de que alguien vagara por la isla. No obstante, se organizó una partida en busca de un merodeador, pero no se halló ni rastro. Así pues, las gentes de Zakinthos procuraron soportar los sueños, aguantarse el genio y seguir a regañadientes con su vida.
Sólo Onésimo comprendía. Calló y dejó pasar el tiempo.
Aquella desventura provocaba trastornos esporádicos e inexplicables en algunos vecinos. Con frecuencia, las terribles pesadillas aquejaban incluso a los niños. Pronto se habló de un sueño recurrente entre la población: la mano de Helios, al posarse sobre un hombre de rostro velado, se helaba. La luz se apagaba y entonces el hombre decía: «Volverá a mí en cuanto lo posea», palabras que sólo Onésimo podía comprender. Para algunos, las noches trascurrían en vigilias prolongadas, y los días con fatiga por el sueño perturbado. Pero, poco a poco, los sufridos habitantes de la isla fueron resignándose a aquella carga.
Onésimo, aunque abrumado por los males que su presencia había acarreado sobre la isla, dejaba pasar el tiempo con la esperanza de que aquella lacerante opresión, tal como había llegado, se marchara.
Trascurrieron dos años y Zakinthos seguía sufriendo. Durante ese tiempo, Onésimo había hecho progresar su pequeña hacienda. Intentó mantener la serenidad en el trabajo manteniéndose al margen del dolor ajeno. No podía echar a perder la oportunidad de una vida en la isla. Era su refugio. Se creyó a salvo, protegido por altos acantilados y rodeado de aguas profundas. La naturaleza y los vecinos le habían acogido con afecto. Había asumido la virtud de su nombre Eudokeo —al que todo le complace— y alcanzado buena fama. Y, sobre todo, en Zakinthos había experimentado el ímpetu del corazón: ante Galeria se le aceleraba con una intensidad que desvanecía el recuerdo y la atracción por Tiria, la esclava de Colosas. Estaban a punto de celebrar sus esponsales. Todo era ventura. La isla le retenía.
Leukaión consideró que ya podía dotar con holgura a su hija Galeria. Los desposorios se celebrarían en primavera; después, Eudokeo y ella podrían verse a solas. La boda tendría lugar en verano, antes de la vendimia.
Levaina, la madre, empezó a ocuparse de las cosas de Eudokeo, como las hechuras de su himatión: «Demasiado largo para mi gusto. Galeria te lo acortará», le decía. Después le dio por revolver las entretelas de la clámide y cuanto pillara. Más tarde, en cuanto le tomó la medida, pasó a aconsejarle algunas prácticas para una convivencia saludable; y cuando podía, intentaba fisgonear en su intimidad. Las preguntas se disparaban como dardos y después: «Si no quieres, no me contestes», le sugería, esperando una respuesta.
Un día visitó con Galeria la casa de su futuro yerno.
—Tendrás que ampliarla. No puedes meter a mi hija en esta choza. Por aquí —dijo señalando la hornacina— se puede abrir y construir otra estancia. Estos monigotes —cogió la estatua de Selene-Alce-Eum— son un espanto. —Onésimo se la arrebató delicadamente antes de que la dejara caer—. Yo te traeré cerámica de Corinto y una imagen de la joven Hera que mueva a la piedad. También reconstruirás el porche, ¿verdad, Eudokeo? Con columnas de piedra y vigas más gruesas, que pueda soportar una parra grande y cuajada. En verano se agradece una terraza amplia…
Cuando se marcharon, Onésimo dijo a su joven amigo:
—Sabía que esto llegaría, Tideo. Es un pago necesario hasta que la novia entre en esta casa.
Llegó el día esperado. La casa de Leukaión se había decorado con guirnaldas. Durante el banquete se cantaron himeneos. Galeria estaba reluciente. Él había confeccionado para ella una diadema con penátulas y perlas, como una corona tejida con las plumas fosforescentes de las profundidades del mar, de las que suelen perder las nereidas en sus locas correrías.
—Es un aderezo para la hija de Afrodita, escogida para ser mi esposa entre las doncellas de Zakinthos —explicó a Leukaión y Levaina mientras coronaba amorosamente a Galeria.
—Éste es el arco de Filocleto, padre de nuestra estirpe —le ofreció Leukaión a Eudokeo—, cazador inigualado entre las islas del mar Jónico.
Tras la ceremonia y la fiesta, mientras los invitados se retiraban, Galeria se aproximó a su desposado y lo arrastró consigo de la mano hacia la soledad. Perdidos entre los pinos y protegidos por la oscuridad se dijeron:
—Vengo al encuentro de Eudokeo, mi rey. He dispuesto la casa para recibir a mi esposo. Adornaré nuestro lecho con mirto y violetas, lo vestiré con sábanas recién lavadas en las aguas del arroyo Filotas —decía Galeria, sintiendo cómo se alteraba su pulso.
—Llevo en mi bolsa, para tu cuerpo, suave aceite de jazmín en un frasquito de plata y esponjas de los fondos del mar entre las islas —le decía Eudokeo, mientras acariciaba su cabello—. Seré para ti como un sello en el corazón.
—Me llevarás contigo adonde vayas: seré una marca imborrable en tu brazo.
—Estaré a tu lado para siempre.
—No deseo sólo el goce de tu presencia. Es a ti mismo a quien deseo.
Se besaron prologadamente, pero en seguida se oyó la imperiosa llamada de Levaina. Galeria salió corriendo hacia ella. El ritual del amor interrumpido se volvía a cumplir.
Semillas de granada
Era media tarde cuando Onésimo y el joven Tideo iniciaron la vuelta a casa desde los escasos pastos de la ladera occidental de la sierra. Tras unos días de finas lluvias, disfrutaban de un tiempo brillante y trasparente. Hablaban de trivialidades.
—El agua de lluvia es la más saludable de todas pues beneficia a las plantas por igual —le explicaba Eudokeo al muchacho—. Se dice que es una manifestación de la justicia de los dioses.
—Pues yo prefiero el agua del río. Puedes remojarte y pescar —rebatía Tideo—. No, aún mejor, el mar: inmenso, precioso, sorprendente cuando cambia, siempre diferente.
—No, es mejor la lluvia, origen de las fuentes y los ríos. Es agua para el hombre y las bestias. Agua que cae despacio y penetra sin prisa en la tierra para reverdecer los campos y llenar de lozanía los huertos. La lluvia es beneficiosa. El mar es terrible y su furia, incontenible —insitía Eudokeo.
—También lo son la lluvia y los ríos: hay inundaciones y terribles tormentas. Cuando se desbocan los caballos del cielo, lanzan fuego por los ojos y producen chispas con el golpear de los cascos sobre las nubes negras, nadie en Zakinthos sale de casa. También enfurecen al mar. No sé qué es más terrible. A mí me gusta la pesca en el mar… ¿No podríamos salir a pescar un día en una de las barcas?
Llegaron a la playa y encontraron el mar en calma. Buscaron piedras planas para hacerlas rebotar sobre la superficie mientras seguían hablando.
—Yo pescaré en la orilla. Jamás volveré a embarcarme —confesó Eudokeo—. No soporto verme suspendido sobre el reino de Poseidón en un leño con la vida confiada a una ráfaga helada del violento Aquilón[55].
Al llegar a casa, Galeria le esperaba en el porche. Con la ayuda de un siervo, había acercado algo del ajuar para la casa. Entre otras cosas, unas figuras para sustituir las de la hornacina.
—Eso no se puede mover de ahí —dijo Eudokeo al ver a Galeria toquetear la repisa.
—Eudokeo, explícame qué significa esta escritura. Quisiera aprender a leer. ¿Qué pone aquí? —preguntó la muchacha, que participaba del gusto de su madre y trataba de liberar aquel espacio.
—¡Deja eso! Yo te enseñaré a leer y entonces lo leerás tú misma.
—Pero ¿por qué no me dices qué son todas estas cosas tuyas? ¿Han de quedarse aquí? ¿Acaso no son más bonitas éstas que traigo?
—Son recuerdos de mis viajes —replicó Eudokeo con énfasis—, de mi vida antes de Galeria.
—Pues no las quiero. Ahora me tienes a mí. ¿Aquí qué dice? —preguntó con la blanca piedra de Pérgamo en la mano.
—Ya lo leerás. Será lo primero que aprendas… —le prometió mientras acarreaba leña para la cocina.
—Pues esto… —dijo ella despectivamente mostrándole la estatuilla de Selene-Alce-Eum—, también tiene algo escrito…
—Galeria, deja eso en su sitio —le ordenó Eudokeo.
—Entonces, ¿qué hago con lo que traigo?
—De momento ponlo con cuidado en el suelo. Ya retiraré mis cosas y podrás poner lo que traes.
—¿Y por qué no puedo ponerlas ahora? —insistió ella, desenvolviendo varias imágenes de una arpillera—. Son deidades protectoras del hogar.
—Trae, dame…
Eudokeo despejó la repisa, envolvió sus cosas cuidadosamente y las dejó apartadas en el suelo. Al día siguiente habilitó un zocalito de piedras, altar para sus figuras con el candil encendido, en un rincón de la casa.
Unos días más tarde, a propósito del esenciero y la estatuilla de Eumates, Galeria le dijo abiertamente:
—No me cuentas nada sobre estas cosas porque no tienes suficiente confianza en mí.
Desde que se conoció el oráculo, Eudokeo había vivido inquieto, pero a partir de sus desposorios le invadió la angustia. Apenas recordaba qué era la alegría, y poco a poco volvió a sentir el reclamo del sol. Un día, contra su propia voluntad, fue al promontorio de la peña Espolón y esperó al ocaso. Por el camino pensaba en la moly, en su misión inacabada.
«Si dejo languidecer en mí la voluntad de perseguir la libertad, cómo podré justificar mi fuga de Colosas… Salí de allí para ser libre, no para esconderme tras un nombre. Nunca quise mentir sobre mi identidad, el silencio me pareció lo mejor, pero el aliento de Anestión se ensaña con los habitantes de Zakinthos. Sabe que estoy en la isla aunque no me identifica. Aquí he encontrado a Galeria y una vida, pero es la vida de otro y convierte en clandestino el amor. Deatina, la señora de la Arcadia, me lo dijo: rehúye el amor clandestino y confuso. Aspira a un amor mejor. Pero ¿quién más amable que Galeria? Si renuncio a la libertad, no hay más alternativas para mí: o el amor del esclavo o un amor clandestino. Sólo cabe volver a ser Onésimo. Buscar la libertad y después entregar a Galeria un amor claro y verdadero».
Durante los días siguientes creció la desazón en Eudokeo. «Estaré a tu lado para siempre. Seré un sello en tu corazón», le había dicho a Galeria. Otra promesa incumplida que le consumía.
—No me revelas el secreto de tus estatuillas. No me dices lo que hay escrito. Eso es que ya no me quieres… —le repetía Galeria.
Eudokeo siempre respondía con evasivas. Una tarde deshizo el altar y escondió sus recuerdos. Galeria, al llegar, lo advirtió pero no le dijo nada. Después, embargada por la pena, habló con su madre. Tenía la sensación de que él se le escapaba.
—Madre, algo llena de tristeza el corazón de Eudokeo. Presiento que se marchará sin consumar nuestro matrimonio y nadie cantará epitalamios ante nuestra puerta[56]. La melancolía se ha apoderado de él y se agudiza a medida que se aproxima el verano.
Levaina le indicó cómo retenerlo.
—Sedúcelo. Yace con él y cuando duerma, pon dulces semillas de granada en su boca como nos enseñaron a hacer nuestras madres desde los tiempos antiguos.
Galeria apareció en la casa a una hora desusada. Llevaba ceñida la cabellera con una guirnalda de flores y un peplo blanco ligero, rematado por una cenefa bordada de oro. Relucía como la mañana. Eudokeo se sobresaltó al verla.
—¡Qué hermosa vienes Galeria! Da alegría mirarte…
—Eudokeo, hace calor, ya huelen las higueras. Vayamos a la orilla del río que necesito refrescarme; vengo acalorada del camino.
—Es pronto para abandonar el trabajo, Galeria…
—¿Por qué huyes de mí cuando me acerco, ansiosa de abrazarte? —Se acercó al hombre hasta aplastar su cuerpo contra él.
—No huyo —balbució él despegándose delicadamente de la mujer.
—Mírame, Eudokeo. Veo la inquietud en tus ojos, a pesar de que dices que estás contento de verme. No frunzas el ceño y sosiega la mirada. Se aproxima nuestra boda… Tómame ahora.
—No lo haré, Galeria. No puedo quedarme en Zakinthos —le confesó, cansado de dar rodeos y de sus propias evasivas—. Te dejaré intacta, como te conocí, aunque te contemplo y contenerme me parece imposible. Volveré un día; entonces te pediré en matrimonio y tú decidirás. Aquí está el arco de Filocleto, padre de vuestra estirpe. Devuélvelo a tu casa.
Galeria no pudo soportarlo. Salió corriendo y se escondió en el bosque. Al anochecer volvió. Pammé la vio entrar, pero no ladró. Galeria se acostó junto a Eudokeo; esperó un movimiento del hombre hacia ella, pero dormía profundamente. Entonces, le introdujo con delicadeza en la boca una semilla de la dulce granada, como le había dicho su madre.
Cuando Eudokeo despertó, todavía de noche, encontró a Galeria de pie junto a su lecho.
—He envuelto en blanca lana este ramo de olivo como una suplicante —le dijo—. Vengo a ofrecerme a ti, mi dios, por tu permanencia entre nosotros, pues creo que eres Hermes. Haré de nuestra casa un templo en tu honor. Como en los tiempos antiguos dispondré los cestos con espigas, quemaré cebada purificadora, y haremos del lecho un altar… —Así le hablaba mientras se desvestía.
—¿Por qué haces eso? No lo hagas, Galeria.
—Te irás y no puedo soportarlo. Quiero que permanezcas a mi lado.
—Allá donde voy me persigue la angustia —le dijo mientras le colocaba el peplo sobre los hombros—. Me oprime y me empuja a ir más allá. No podré poseerte hasta que me libere.
—Yo te sé aquí y ahora y eso me basta, Eudokeo. —Volvió a hacer ademán de desvestirse.
—No lo hagas, Galeria. Me voy. Haría de ti una esclava.
—Ya eres mi dueño, Eudokeo. He venido para postrarme y entregarme.
—No es eso, Galeria.
—¿Qué quieres decir, Eudokeo?
—Me llamo Onésimo. Ése es mi nombre, y soy un esclavo fugado que gasta el dinero de su peculio en busca de una libertad prometida e incumplida. Comprende porqué he de irme. Tú debes permanecer libre.
Galeria se echó a llorar.
—Aquí nadie se queda para siempre —se lamentó la joven—. Los dioses no te perdonarán lo que nos has hecho. Afrodita te entregó a mí y ahora tú me rehuyes esgrimiendo confusas razones. Pero los dioses te juzgarán, pues ellos saben de verdad qué eres y por qué me has ofendido así. Nos has humillado. Mi padre te matará… Quizá encuentres respuestas donde vayas o allí donde fuiste concebido, donde la placenta y la sangre maldita de tu madre se mezclaron con la tierra. Algo de tu perverso destino ha echado raíces junto al pozo de la casa que fue el paisaje de tu primera mirada. Retorna a tu amo, si es verdad lo que dices. No vuelvas a mí. No te aceptaré.
Palabras como piedras. Pero Onésimo debía seguir.
—Ésta es la cesión de la tierra, el ganado y la mula a Leukaión para que mejore tu dote. —Dejó una membrana escrita sobre la mesa—. A Tideo… —al pensar en el muchacho sientió como si se le clavara en la garganta la espina de un pez— dile que le quiero, que no lo olvidaré.
Onésimo recogió el envoltorio con sus recuerdos y bajó al muelle con Pammé. A aquella hora las barcas de pescadores salían a faenar. Una moneda de oro fue suficiente para que le llevaran a Cefalonia. Al salir el sol, una gran nave se aproximó a la isla. Ayudada por el rítmico movimiento de los remos, superó por barlovento el pequeño esquife, que quedó atrás como una rémora tras la estela de una ballena.
El bote le dejó en Crane, el puerto occidental de la isla, donde consiguió un pasaje en aquella gran embarcación con destino a Brindisi. Desde allí, a caballo, en diez jornadas alcanzaría la Urbe. De pronto le habían brotado unas irrefrenables ganas de lanzarse de nuevo al mar a pesar de su invencible terror al océano, de sumergirse en el purpúreo manto de Helios, de alcanzar el favor de Filemón y la puerta hacia la inmortalidad, de seguir hasta Roma.
El navío zarpó. Eudokeo había muerto y Onésimo regresaba a la vida. Con Zakinthos desaparecían los malos sueños y el aturdimiento; pero empezó a sentir de nuevo los insistentes dolores de cabeza: el espíritu del Tmolo, que anduvo perdido, había reencontrado al hombre.
«Nadie en Zakynthos podrá entender por qué me he comportado de esta manera con Galeria y su familia. Incluso el querido Tideo se habrá sentido perplejo y defraudado. “Los dioses te juzgarán”, me ha dicho Galeria después de maldecirme. Ellos juzgarán, sí, pero yo sé que si me condenan, no será recto ni justo el juicio de los dioses».
Una tarde, mientras contemplaba el horizonte sobre cubierta, escuchó una voz infantil: «Canta, canta en lo alto del alero. Recita tus versos al atardecer. Mira al sol poniente. Mañana quizá veas abiertas las puertas del cielo».
En las islas del Jónico el verano pasó con la siega y con los sarmientos a punto para la vendimia. Onésimo y Pammé desembarcaron en Brindisi.