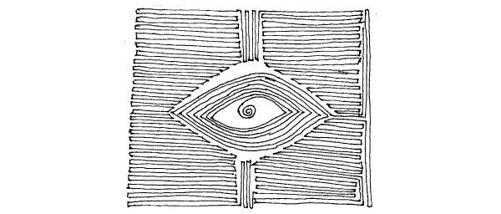
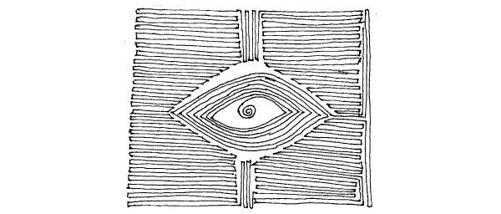
A las nueve ya no puedes aguantar más.
—Me voy a buscarlo —dices.
Carla te mira, adusta.
—¿Es que no puedes esperar a que lleguen? ¿Quieres complicar las cosas?
—Voy a bajar a la orilla del río, a recorrer otra vez los primeros sitios por los que anduvimos ayer, porque tuvo que haber algo que no advertimos.
—¿Y qué quieres que haga cuando lleguen?
—Bajáis también, al fin y al cabo deben empezar a buscar el rastro a partir de allí, es el último sitio en que vimos a Silvio.
Carla no contesta, pero su actitud refleja que tu argumento le ha parecido aceptable.
—De acuerdo —dice al fin—. Esperaré a que lleguen y bajamos.
Caminas por la parte de la orilla de la laguna que te conduce al desaguadero, y el perro va detrás de ti, moviendo el rabo. Aunque no es un perro de raza, tiene aire gracioso, seguro que a Silvio le encantaría encontrárselo. Cuando desciendes por el sendero que lleva al soto, ya el sol comienza a iluminar la parte más alta de algunos roquedales, en la ribera hay una sombra azulada, y los pájaros no dejan de cantar.
Primero sigues la ruta del río corriente abajo, procurando husmear cualquier abertura en el suelo y hasta la mínima rendija del talud. Hay varias hendiduras anchas, que poco más lejos del nivel del suelo se convierten en rampas, pero son demasiado empinadas como para que Silvio haya podido trepar por ellas. También descubres, tras unos matorrales espesos, una especie de cueva de boca muy estrecha, y te tumbas para intentar entrar en ella, pero apenas tiene fondo, pues consigues tantear con el bastón toda la pared de su interior.
La parte accesible de la ribera concluye, y delante solo siguen la línea vertical del farallón y la superficie horizontal del río, en esa poza profunda que tiene enfrente la gran peña plana que os servía a Tere y a ti de trampolín, pero el borde del agua está cubierto de una espesura vegetal que es imposible atravesar, como ayer has comprobado, aunque nuevamente la recorres buscando cualquier signo de que el cuerpo de tu hijo haya podido pasar por allí, ramas tronchadas, plantas pisoteadas, huellas en la tierra húmeda, sin encontrarlas.
El recorrido inverso, camino del soto, lo haces rastreando la orilla del río, buscando con atención minuciosa pisadas o huellas de cualquier tipo, pero tampoco encuentras nada que señale el paso de Silvio, ni siquiera su cercanía de la corriente.
Cuando llegas al pequeño soto sientes un golpe de desaliento, porque todo lo que acabas de inspeccionar, salvo la gruta mínima, lo habíais mirado ayer Carla y tú. El perro olisquea en el lugar donde Silvio y tú estuvisteis comiendo: sin duda deben de quedar algunas migas, algunos restos de vuestros bocadillos, porque lame algo en la hierba con delicadeza.
Queda la otra parte, el camino río arriba. Aquí es más fácil encontrar posibles accesos que puedan devolver a la parte de la laguna, pero los primeros están muy cerca del desaguadero, y si Silvio hubiese elegido cualquiera de ellos lo habríais visto llegar, y sin duda hubiera escuchado tus llamadas.
Alcanzas por fin el camino que te hizo pensar con absurda certeza que era el que Silvio había elegido para subir, y allí te detienes. También cerca hay algún acceso, pero se hace enseguida intrincado, ni siquiera una persona con las modestas luces de Silvio lo hubiera elegido, pudiendo utilizar el que sin duda han abierto los numerosos excursionistas que deben de recorrer estos lugares en las temporadas propicias.
El blancor de la cascada queda de repente iluminado por un rayo de sol y sigues caminando, sin dejar de inspeccionar la parte derecha del paraje, hasta llegar a ella. A lo largo del camino has ido también controlando la orilla del río, sin encontrar huellas, aunque antes del soto hay un trecho largo de aguas de cauce muy somero, y si tu hijo hubiera caído más arriba de esa parte, su cuerpo habría quedado retenido sobre ese fondo escaso y sería muy visible.
Sientes de nuevo la ansiedad de la decepción, pues también todo este tramo fue inspeccionado ayer por vosotros de forma bastante meticulosa, pero la vista de la cascada, con la caída sonora de sus aguas, te hace acercarte hasta ella, porque ahora recuerdas claramente que Silvio, cuando llegasteis allí, se interesó por lo que podría haber en la parte de arriba de la orilla, que en ese punto forma una rampa bastante áspera.
El perro olisquea de un lado a otro y te acercas a la rampa. A la luz de la mañana, que incide en el lugar de un modo diferente a como lo hacía ayer por la tarde, te ha parecido atisbar algo brillante, que ayer no visteis: es el bastón de montañero de Silvio.
—¡Silvio! —gritas con ansiedad.
Asciendes lo más rápido que puedes por esa parte escarpada que conduce a la orilla superior de la cascada. Allí el terreno es muy irregular durante unos cuantos metros y se distingue el borde carcomido de algunas cárcavas, que en el invierno deben de retener el agua del río.
Te acercas a la primera de ellas y descubres el cuerpo de Silvio en el fondo, hecho un ovillo, la cabeza apoyada en la mochila, a su lado la urna, que parece otra cabeza. Su inmovilidad te aterroriza, y le llamas otra vez dando grandes voces, aunque en esta parte el eco de la cascada no es tan intenso como en la parte inferior. Silvio se mueve, alza la cara, y en ti el júbilo se une al temor cuando compruebas que la tiene manchada de sangre.
—¿Estás bien, hijo?
—Sí, papá, me caí y no puedo subir.
—¿Te hiciste mucho daño?
—Algo en la cabeza, bajé dando volteretas, tengo mucha sed, mucha sed.
El perro se ha asomado al borde y Silvio lo descubre.
—¡Hay un perro! —exclama, con sorpresa.
—Es Bruno —respondes, iluminado por una idea repentina—. Es Bruno, que ha venido conmigo para ver dónde estabas.
—¿Es tuyo?
—Es nuestro. Vino a buscarnos.
La cárcava debe de tener casi tres metros de profundidad, y las paredes forman un embudo, pero no te decides a intentar bajar, porque piensas que, si luego no puedes subir, vas a hacer el problema todavía más complicado.
—Escucha, Silvio, voy a por la tía Carla, para que me ayude a sacarte de ahí, volveré enseguida, dejo a Bruno aquí para que no estés solo.
Miras al perro, haces una señal con el brazo, indicándole el borde, dices «aquí, quieto», con voz imperiosa, y el perro se queda allí, enfocando su hocico hacia Silvio, mientras tú bajas de nuevo la pendiente y echas a correr en busca del camino que debe conducirte al punto en que se encuentra Carla.
Cuando llegas, descubres que junto a su coche hay un vehículo verde y que varios guardias civiles se encuentran hablando con ella.
—¡Lo he encontrado, lo he encontrado! —gritas, con nervioso alborozo.
Los saludas efusivo, abrazas a Carla y la besas en ambas mejillas, explicas atropelladamente tus pesquisas, les dices el lugar en el que Silvio se encuentra, la necesidad de ayuda, que no te has atrevido a bajar a por él para no quedar también atrapado.
Los guardias civiles están acompañados por un par de perros lobos, que te contemplan con lo que parece pacífica curiosidad. Los guardias civiles buscan una cuerda, un botiquín y una camilla desmontable, y tres os acompañan a Carla y a ti camino abajo.
El rescate es rápido y sencillo. Silvio, a quien Carla y tú habéis abrazado y besado con entusiasmo, tiene una herida ya reseca sobre la frente, en el borde del cuero cabelludo, que un guardia limpia, desinfecta y cubre con un apósito.
Silvio bebe con avidez.
—Tranquilo, Silvio, tranquilo, no te vaya a sentar mal —le adviertes.
—Si vieras la sed que tenía, papá —dice Silvio, antes de beber otra vez, hasta casi acabar la botella.
Luego ha metido la urna en la mochila e intenta ponérsela a la espalda, pero tú no le dejas.
—Esta vez la llevo yo —adviertes, tajante.
Los guardias han abierto la camilla al pie del talud, ayudan a Silvio a bajar, le dicen que se tumbe, y uno de ellos lo ausculta y le revisa el pulso y el fondo del ojo.
—Parece que el chico está bien —dice—. ¿Puedes andar, chaval?
Silvio afirma con la cabeza.
—Pues vamos.
Antes de echar a andar, Silvio acaricia a Bruno, que mueve el rabo con energía.
—Bruno, Bruno —dice—. Qué perro tan bonito. Menudo regalazo.
Luego se agarra de tu mano y no deja de hablar en todo el trayecto.
—Es que me despistaron los extraterrestres, me engañaron, no vi el primer camino, y cuando llegué a este me dijeron que me acercase a la cascada, para verla mejor, y luego que subiese a lo alto, para saber cómo era, pero al subir se me cayó el bastón, y cuando estuve arriba el suelo era muy difícil, y sin darme cuenta me caí, rodé hasta el fondo del hoyo.
—¡Cómo íbamos a pensar que estabas allí metido! —dice Carla.
—Y cuando estaba allí caído sangraba, y tuve miedo, porque estaba seguro de que los extraterrestres iban a abducirme, ya lo sé decir, a lo mejor para hacer experimentos conmigo, pero mamá no les dejó.
—¿Mamá? —preguntas tú, admirado de su imaginación.
—Mamá no les dejó, se puso a gritarles que se fuesen, que ella sabía un hechizo para volverlos piedras, o palos, y se asustaron, se fueron, y luego mamá me estuvo cantando río verde, río verdé, hasta que me quedé dormido.
Cuando llegáis arriba, los guardias preparan el atestado y te hacen firmar una declaración.
—Los finales felices dan gusto —dice el cabo—. El año pasado se perdió una niña y no fuimos capaces de encontrarla, por más que buscamos.
Los guardias civiles se marchan y os quedáis solos. Silvio ha cogido la urna y la sostiene entre las manos.
—¿Vamos a dejar a mamá en la laguna? —te pregunta.
No sabes qué decir.
—A mí me gustaría que se quedase en casa, para poder seguir hablando con ella —dice Silvio.
—De acuerdo —respondes, tomando una decisión repentina—. Una temporada. Porque algún día habrá que traerla aquí, como ella quería.
Silvio festeja a Bruno con entusiasmo, cosa que el perro le agradece. Entráis por fin en el coche, Silvio detrás, con el perro y la mochila de la urna.
—No sobes tanto a ese perro, que debe de estar sucísimo y lleno de pulgas. Lo primero que hay que hacer es bañarlo —dice Carla, que ya conoce la relación de Silvio con Bruno.
Tú te encuentras agotado, exhausto, a punto de reclinarte y quedarte dormido.
—Te propongo volver al pueblo, buscar un sitio donde nos den un desayuno sabroso y nos alquilen unas habitaciones, para descansar antes de volver a casa, ¿no te parece? —le dices a Carla.
—Tienes razón, meternos ahora el viaje de vuelta es una locura. Descansamos y luego volvemos, esta noche o mañana —responde ella.
Después de que hubiesen quemado el cuerpo de Tere en el crematorio, cuando regresaste con las cenizas, Carla estaba en casa, con Silvio. Una vez que el chico se hubo acostado, hablaste con ella, que te escuchó sin contestar, antes de marcharse:
«Esta es la última vez que nos vemos, Carla. Si quieres seguir viendo a tu sobrino, buscaremos la forma de que puedas hacerlo, pero yo no quiero saber nada más de ti».
Ahora la miras con fijeza. Ha conseguido peinarse y maquillarse, y no tiene aspecto de haber dormido tan mal.
—Tu habitación está como la dejaste. Puedes ver a Silvio cuando te apetezca, y quedarte allí siempre que quieras —le dices.
Sientes que recuperar vivo a Silvio ha sido como recobrar algo del Edén perdido tras tanta pena y tanto fracaso. Sientes que él, como esa laguna inmóvil cargada de sol en la mañana luminosa, es inmune a las deslealtades y a las traiciones, que él te va a ayudar a reencontrar el sentido del extraño garabato que hasta ahora ha marcado el rumbo de tu vida.
Carla, sin decir nada, pone en marcha el coche y maniobra para orientarlo, y luego emprende el regreso procurando salvar los baches del camino.