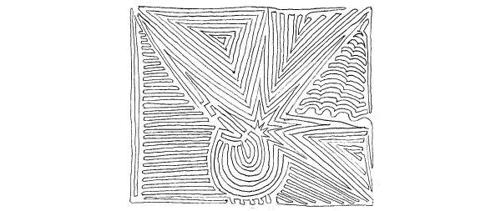
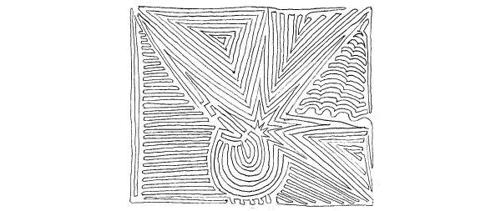
Sigue pasando el tiempo con ese ritmo lentísimo, con ese arrastrarse que lleva cuando esperamos algo con ansia, y estás cada vez más inquieto.
—Pero ¿no dijeron que iban a venir a primera hora de la mañana?
—Son poco más de las ocho, Daniel, por mucho que hayan madrugado es imposible que puedan haber llegado hasta aquí, vamos a tomárnoslo con un poco de calma, dales una hora y media más por lo menos. Si para entonces no han venido, les llamaremos por teléfono.
—¿Una hora y media? ¡Yo no soy capaz de aguantar una hora y media!
—¿Y qué vamos a hacer?
—¡Empezar a buscarlo otra vez!
—¿Y llevarnos el chasco de ayer? ¡Espera a que lleguen con los perros, y verás lo rápido que lo encuentran, hombre! Prefiero estar aquí a andar por esas peñas llena de frustración.
Habéis colocado otra vez los asientos del coche según la forma habitual y estáis sentados en la parte delantera, Carla en el asiento del conductor. Os habéis aseado lo mejor posible, os habéis lavado la cara con el agua fría de la laguna, la leche te ha venido bien, pero sientes el cuerpo raro, entumecido, por culpa del mal dormir y de la postura que has mantenido durante la noche.
Carla ha sacado de su bolso algunos objetos de maquillaje y se arregla mirando al retrovisor.
—Carla, la presumida, como dice Silvio.
—¿Presumida?, ¿con estas greñas? Lo que pasa es que no me encuentro si no me pinto un poco los ojos.
Los patos han dejado de graznar y ahora se oyen cantos de pájaros cercanos al vehículo. Carla termina de pintarse, cierra cuidadosamente su estuche de maquillaje, lo guarda en su bolso y vuelve a hablar. La sensación de cuerpo raro también debe de afectarle y hacer que sus pensamientos estén más sueltos de lo debido, porque de repente te ha dicho, mirándote de una forma que tiene tanto de confesión como de afirmación de preeminencia familiar:
—¿Sabes que Tere me pidió que le ayudase a morir?
Tú también la miras desde una actitud que ella no puede imaginarse.
—¿Cuándo te lo pidió?
—A principios del mes pasado, justo cuando regresé de vacaciones y fui a verla, nunca podré olvidarlo, no sabes qué pena me daba, lo que pude llorar yo aquel día.
—¿Y qué pensaste?
—La verdad es que yo no sabía qué hacer, su deseo me parecía horrible y a la vez lo comprendía, porque además se mostraba obsesionada con que se había convertido en el centro de atención de la casa, en perjuicio de Silvio, pero no pude decidirme a hacer algo que pudiese ayudarla en lo que me pedía. ¿A ti no te lo pidió nunca?
Alzas los hombros ambiguamente, como si quisieses apartar ese tema que ha planteado, y no le cuentas que unos días antes, aquel domingo en que visitaste con Silvio el acuario del zoo, te lo había pedido a ti, y que tampoco te habías atrevido a ayudarla porque estabas demasiado confundido, y que todo pasó tan rápidamente que no te dio tiempo a serenarte, a pensar con frialdad. Pero la noticia que Carla te acaba de dar demuestra lo desesperado del propósito de Tere y añade a tus sentimientos una dosis mayor de pesadumbre.
Os habéis quedado de nuevo en silencio, escuchando la algarabía de los pájaros en la mañana cada vez más luminosa.
—Al fin y al cabo la pobre Tere tuvo la suerte de morirse sin que nadie interviniese —dice Carla.
No contestas, porque Carla no conoce la verdad y prefieres que las cosas sigan así.
Tere apareció muerta en la madrugada del domingo 12 de septiembre, hace poco más de un mes. En la mañana del sábado habías estado con Silvio en el Retiro, enseñándole a remar en una de las barcas del estanque, mientras la auxiliar permanecía con Tere, y la tarde fue como todos los sábados, porque después de que Tere, Silvio y tú cenaseis juntos, y la llevases a su cuarto, y te agradeciese tu cuidado con unas palabras en las que te pareció encontrar una especial nota de afecto, Silvio estuvo con ella, como de costumbre.
Estabas viendo en la tele un programa y Silvio entró para decirte que se iba a la cama.
«Mamá quiere dormir, ya le apagué la luz», te dijo.
Cuando fuiste a colocarla en la postura del sueño, la encontraste tan profundamente dormida que sentiste mucha satisfacción. Parecía que esa noche iba a descansar.
A las cuatro de la madrugada, como de costumbre, te levantaste para hacerle el primer cambio corporal, pero al entrar en su dormitorio y encender la luz, te pareció sentir una quietud mayor de la usual.
Por lo general, Tere estaba despierta desde muy temprano, con los ojos abiertos, tristes, como si observase alguna escena muy penosa, pero esa vez los tenía cerrados, dormía, pensaste, aunque en su rostro había una sombra extraña y oscura, y solamente al acercarte más, y luego al tocarle las mejillas y encontrarlas tan rígidas y frías, y buscarle el pulso sin hallarlo, comprendiste que aquella inmovilidad era la definitiva.
Encendiste la luz de la mesita: su rostro estaba amoratado, sus labios lívidos, y también en sus manos se manifestaba el peculiar oscurecimiento del rostro. Te quedaste sentado a los pies de la cama durante mucho tiempo, contemplando embobado aquel cuerpo inerte, aquel rostro azulado.
A eso de las seis llamaste al médico y le dijiste que al hacerle el cambio corporal la habías encontrado muerta.
«Eran las cuatro de la mañana y he esperado un poco para llamarle».
Cuando llegó, confirmó lo que tú ya sabías.
«¿Qué le ha pasado?», le preguntaste.
«Se ha producido una parada cardiorrespiratoria», contestó, muy seguro.
Lo que había sucedido era coherente dentro del cuadro clínico que Tere presentaba y firmó el certificado con toda naturalidad.
No avisaste a nadie más que a Carla, para que se llevase a Silvio, y una vez arreglado mantuvisteis el cadáver en su lecho, como si Tere siguiera en el estado de parálisis total que durante tantos meses le había afectado.
A partir de entonces Carla se hizo cargo de Silvio, y después de todos los rituales propios del caso, la estancia en el tanatorio con la presencia de los compañeros y algunos familiares, los lloros de tu madre que te encontraba muy desmejorado, los abrazos emotivos de Gisela, de Aurora, de Adela, de los amigos más cercanos de Tere, estuviste presente en la cremación, y por fin regresaste a casa con esa urna que Silvio ha transportado ayer a sus espaldas como si llevase el más preciado de los dones.
Silvio se había quedado muy desconcertado y se apartó un poco de ti. Una tarde fuiste a su habitación y te encontraste con que estaba escribiéndole una carta a su madre, como tantas otras que ha escrito desde entonces para que las lea cuando despierte, «porque a lo mejor alguna vez despierta», dice, con esperanza.
También descubriste, entre los libros y juguetes amontonados a un lado de su pequeña mesa, algo que llamó tu atención, un par de cajas de medicinas de ansiolíticos y antidepresivos, con esos nombres que parecen pertenecer al idioma indescifrable de un país misterioso, y dentro de ellas bandejitas de envases en los que todas las burbujas estaban vacías.
«¿Qué es esto?», le preguntaste a Silvio.
Te miró con aire confuso.
«Me olvidé de tirarlas a la basura, pero no te lo puedo decir, papá, es un secreto».
«¿Cómo que es un secreto?».
«Un secreto entre mamá y yo, le prometí que no se lo contaría a nadie».
Te sentías tan turbado que te sentaste en su cama, mirando a tu hijo en silencio. Luego hablaste con voz muy grave:
«Vamos a ver, Silvio, yo respeto los secretos, los secretos son sagrados, pero este me lo tienes que contar, no tienes más remedio, y yo te prometo que no se lo diré a nadie, así seguirá siendo un secreto».
Te miraba con perplejidad.
«¿Seguro que seguirá siendo un secreto?».
«Naturalmente, un secreto entre mamá, tú y yo, no solo entre mamá y tú».
Silvio encogió el ceño, con cara de pensárselo, y luego te exigió que lo guardases:
«Tienes que prometerme que no se lo vas a contar a nadie, como mamá hizo que se lo prometiese yo a ella».
«Te lo prometo. No se lo contaré a nadie».
Entonces Silvio, con toda naturalidad, te explicó que una vez mamá le había dicho que dormía muy mal, que ya era hora de que durmiese bien, y que necesitaba que Silvio le ayudase.
«¿Y cómo te ayudo?, le pregunté, y me pidió que buscase en el cajón de su mesita dos cajas de medicinas. Había muchas cajas y se las fui enseñando, hasta que me dijo cuáles eran las que quería, y que guardase las otras».
Entonces recordaste los medicamentos a los que Tere era tan adicta antes de su accidente, que guardaba en su mesita de noche y que debían de seguir allí tras los cambios en el resto del mobiliario de la habitación.
«¿Y qué más te dijo?».
«Pues que tenía que ayudarle a tomarse esas pastillas, que si sería capaz, había que sacarlas una por una apretando con el dedo, aprietas y se rompe el papel de plata y la pastillita sale, probé con una y lo hice bien».
Volvió a inclinarse sobre el papel de la carta que estaba escribiendo. Es difícil mantener una conversación larga con Silvio, porque a menudo se olvida de seguir el hilo.
«¿Y qué hiciste luego?».
«¿Con qué?».
«Con las pastillas».
«¡Ah! Pues mamá me dijo que le levantase la cama, ya sabes lo fácil que es, aprietas con un dedo en el botón amarillo, y que le llenase un vaso de agua, y que se las fuese dando una detrás de otra, una pastillita y un sorbito, otra pastillita y otro sorbito, y así hasta que terminó de tragárselas todas, tuve que darle otro vaso de agua, porque eran muchas».
«¿Y qué más?».
«Luego me dijo que bajase otra vez la cama, que guardase los cartoncitos de papel de plata en las cajitas de las medicinas y que las tirase a la basura, pero me olvidé de tirarlas a la basura y las dejé en mi mesa sin darme cuenta, ¿podemos tirarlas ahora?».
«Enseguida lo haremos. ¿Qué pasó luego?».
«Me dijo que le diese un beso fuerte, fuerte, y que acercase la cara para que ella me pudiese besar, y que me quería mucho, y que iba a dormir».
Resulta que al fin fue Silvio el inocente ejecutor de aquella ayuda que tan desesperadamente os había pedido Tere a ti y a Carla, e imaginas lo doloroso que tuvo que ser para ella acudir a vuestro hijo para lograr su propósito.
—Yo creo que fue una suerte para Tere que falleciese sin intervención de nadie, porque aunque me hubiese dicho muchas veces que prefería morirse antes que seguir como estaba, ¿te imaginas lo que debía de ser para ella tomar la decisión de separarse de Silvio para siempre?, ¿te imaginas lo que eso tenía que desgarrarla?
Pero tú sabes que Tere decidió morir, no solo para salir de una situación que sentía desesperante, sino para que Silvio tuviese todas las atenciones que merece, para que la presencia de su drástica incapacidad no pudiese restarle cuidados al muchacho.
—La verdad es que, cuando la oía hablar, yo también pensaba que, si me encontrase en su caso, preferiría morirme —añade Carla, con perfecta incongruencia.
Ahora el perro se pone a ladrar y piensas que alguien se acerca. Abres la portezuela y sales del coche, pero no hay nada que turbe esta soledad, sino solamente los gorjeos de los pájaros, y eso te decepciona, habías imaginado que ibas a escuchar un ruido de motor, acaso el del vehículo de la Guardia Civil aproximándose a la laguna.
Carla sale también y se cepilla el pelo.
—¿Viene alguien?
—No, que yo vea, ni se oye ningún motor.
—¿Y por qué ladraba ese perro?
—Yo qué sé. Si fuese perro, con lo fastidiado que estoy, no pararía de ladrar, te lo juro.