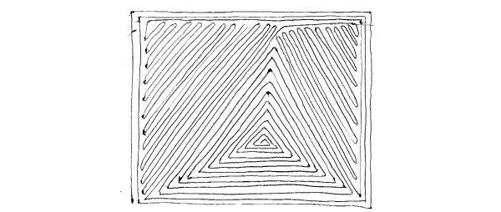
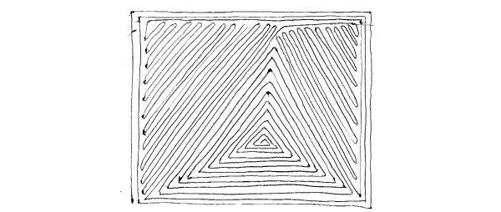
La estancia de Tere en el hospital duró casi ocho meses, y durante ese tiempo asumiste con extrañeza un complejo mundo de responsabilidades, tuviste que organizar tu vida para hacer compatible tu trabajo con el cuidado de Silvio, y con el aprendizaje de todo lo necesario para saber cómo tratar a Tere cuando saliese del hospital, aunque habitualmente fuese a ocuparse de ella alguna persona especializada.
Así, debiste practicar las actividades de lo que llaman la movilización corporal, para prevenir esas úlceras o escaras de la piel que produce la presión del cuerpo inerte y que pueden resultar tan peligrosas; los ejercicios con el cuerpo, los brazos y las piernas; las posturas y movimientos necesarios para sacar a Tere de la cama y pasarla a la silla de ruedas o a ese «plano inclinado», que pretendía romper con el continuo decúbito supino al que su cuerpo estaba condenado, llevándolo progresivamente a la esporádica verticalidad.
El médico, que hablaba contigo a menudo, te informó de muchas cosas más, te advirtió sobre ciertos espasmos y posibles problemas cardíacos, te dijo que a partir del traslado a vuestra casa Tere necesitaría atención permanente para las comidas, la limpieza y todos aquellos ejercicios, movilizaciones y cambios corporales.
Una rehabilitación continua podría ayudarla a recuperar cierta capacidad de movimiento, y los psicólogos la prepararían para su nueva vida, explicó el doctor con aplomo, a lo que contribuiría una adecuada medicación, como si para Tere fuese sencillo asumir la inmovilidad de estatua a la que se había visto condenada por su accidente. Por su parte, Tere se había negado a aceptar la ayuda psicológica:
«Yo sé de sobra lo que me pasa, y que nadie me va a librar de ello. Que me dejen en paz».
A tu complicada vida se unió la necesidad de preparar ciertos espacios de la casa para el momento en que se produjese el traslado de Tere: el dormitorio conyugal sería su habitación, con los muebles y utensilios imprescindibles, y tú decidiste llevar a tu cuarto de estudio la cama matrimonial y una mesita, y convertiste en estudio una habitación contigua a la de Silvio, lo que os permitía la comunicación frecuente, e incluso utilizar tu ordenador para consultas de temas que a tu hijo le interesaban.
También tuviste que remodelar el cuarto de baño que estaba enfrente del dormitorio conyugal y adaptarlo a lo que iban a ser las necesidades de Tere cuando volviese a casa, instalando barandillas, estribos y anclajes de ayuda, una taza de retrete con la tapa alzada, una silla ortopédica de ruedas para la ducha.
Todas aquellas obras asombraban a Silvio, porque cada mueble, la cama eléctrica con el colchón especial, las diferentes almohadas, la silla móvil para la casa y la calle, la del baño, el largo tubo de la ducha colocada tan cerca del suelo, estaba para él lleno de posibilidades maravillosas, sobre las que, además, prevalecía el sentido de las reformas: la seguridad de que su madre iba a volver a casa.
Te llevaste a Tere a celebrar las fiestas navideñas con la familia. Te propusieron que fueses tú mismo quien la transportase en el coche pero no te atreviste, y una ambulancia la trasladó. Silvio había adornado muchos lugares con lazos, campanitas, bolas doradas y, sobre todo, con ciertos dibujos conmemorativos, bastante ininteligibles, que pretendían ilustrar los más memorables cuentos que Tere le había contado: allí estaban Blancaflor, Pulgarcito, Hansel con Gretel, el mago de Oz, Blancanieves con sus enanitos, Frodo Bolsón, Yoda y Chewbacca, y la vuelta de su madre al hogar para que estuviese con vosotros aquellos días lo tenía absorto en un embobamiento que a menudo le impedía oír lo que le decías. Aurora, la profesora del centro especial, te contó que Silvio vivía ese regreso con tal entusiasmo, que había acabado por transmitírselo a sus compañeros.
En Nochebuena celebrasteis una cena alrededor de la mesa del comedor. Tere estaba sentada en la silla de ruedas y Carla asistía por expreso deseo de ella. Silvio se empeñó en darle de comer a su madre. Con paciencia, a la vista de lo gratificante que aquello era para Tere, rodeaste su torso con un gran paño de cocina, para que recibiese los restos de comida que dejaba caer la impericia de Silvio y la defectuosa masticación de Tere.
Rememoras aquella noche y te parece que pertenecía a una comedia grotesca, porque además Carla se emborrachó y cantaba a voz en grito extraños villancicos, aunque fue la única vez, en todo el proceso de la inmovilidad de Tere, en que te pareció advertir en sus ojos una luz que suavizaba la enorme tristeza que continuamente derramaban, un flujo desventurado que les daba aire de mirada muy lejana. En Nochevieja eliminaste el rito de las uvas y se lo explicaste a Silvio:
«Mamá no puede comerlas, de manera que lo de las uvas queda cancelado».
«Pero se las doy yo», objetó él.
«He dicho que nada de uvas», repetiste, tajante, y Silvio, aunque se mantuvo sin hablar durante casi una hora, no volvió a insistir.
El día de Reyes, por idea de Silvio, los zapatos de toda la familia se ordenaron a los pies de la cama de Tere. Le habías dicho a Silvio que escribiese él mismo la carta de todos, y pidió para él unos juegos de ordenador de tema galáctico, para ti una película de risa, lo que te dio una señal de que había detectado la pesadumbre que debía de exhalar tu persona, para mamá un osito de peluche, «porque aunque sea mayor se pasa todo el día en la cama, y un osito le servirá de compañía cuando nosotros no estemos», y para la tía Carla «una de esas cajas con cosas de pintarse, porque es un poco presumida y le vendrá bien». Los Reyes trajeron todo esto, y también unos libros y cómics para él, que recibió con mucha satisfacción.
Tumbada junto al osito de peluche, que habían escogido Carla y Silvio, la figura de Tere ofrecía un patético aire infantil.
A mediados de febrero dieron de alta a Tere y la trasladaron definitivamente a casa. De nuevo te propusieron llevártela tú mismo en el coche, como una especie de práctica más dentro de los aprendizajes del tratamiento que te habías visto obligado a ejecutar, pero también aquella vez preferiste que fuera transportada en una ambulancia, porque además el viejo edificio de la casa de la abuela no estaba preparado todavía para la novedad de las camillas y las sillas de enfermo, pues aunque habías proyectado algunas rampas en el portal y una reforma para hacer más amplias las puertas del ascensor, el edificio tenía determinadas protecciones que hacían muy complicados los trámites administrativos para conseguir la autorización.
La instalación de Tere llevó consigo otras novedades. Además de la vieja Adela, comenzó a visitar con regularidad la casa una auxiliar de enfermería que durante el día se ocupaba de las movilizaciones de su cuerpo y de los demás aspectos terapéuticos, y que le daba de comer. Luego estaba Isa, que llegaba con Silvio a media tarde y se quedaba con él hasta que tú regresabas del trabajo, si no habías llegado antes. Los compañeros de Tere en la facultad te habían manifestado sus deseos de visitarla, pero ella no se mostraba todavía dispuesta a recibirlos.
El reparto de las tareas estaba muy organizado: tú hacías el primer cambio corporal de Tere a las siete de la mañana, recién levantado, y antes de marcharte le dabas de desayunar. La auxiliar, que llegaba al tiempo que Adela, la aseaba y la pasaba a la silla de ruedas, le administraba las diversas terapias, le daba de comer y se iba a eso de las siete y pico, tras la última movilización del día. Al llegar a casa, tú acompañabas un rato a Tere, manteniendo con ella una breve conversación, que raramente trataba de otros asuntos que su estado y el de Silvio, porque Tere había perdido del todo lo que antes era su permanente curiosidad por tantas cosas, los libros, las películas, los estrenos teatrales, que su atadura con Silvio durante tantos años no había logrado borrar. Te pidió que también Carla pudiese visitarla en casa, aunque no se tratase de una festividad importante, como habían sido las navidades, y el día en que esta recogía a Silvio pasaba luego un rato con su hermana, aunque se marchaba en el momento en que tú llegabas, porque le advertiste que no querías coincidir con ella en casa ni un minuto, fuera de las ocasiones obligadas por razón de algún festejo.
En cierta ocasión, llegaste a casa y Carla estaba todavía en la sala, con Tere sentada en su silla. Cuando entraste, pidió que te sentases junto a su hermana:
«Os perdono —musitó—. Ahora, a llevaros bien y a cuidar de Silvio. Daos un beso».
Tú besaste a Carla por cumplir con la petición de tu pobre mujer, pero pensaste que aquel perdón debía de ser una de las maniobras de tu cuñada, que seguramente le habría sugerido a Tere que lo expresase delante de ti.
A veces, la hipocondría que había hecho presa de Tere le hacía quejarse de lo mucho que estaba costando su tratamiento, pues aunque el seguro se había hecho cargo de ciertos aspectos, y su accidente había sido considerado laboral, lo que había mejorado su pensión, una parte importante de los gastos debía correr de vuestra cuenta.
Le dijiste que eso era lo de menos.
«No es lo de menos, es una sangría, y para siempre, porque sabes de sobra que es probable que esto no tenga remedio ninguno».
Le dijiste que tuviese paciencia. Que poco a poco iría mejorando, pero que tan importante era no descuidarse en lo físico como no perder la moral. Que si se deprimía, sería mucho peor. Que en cuanto empezase el buen tiempo y se hiciesen las obras del portal y del ascensor, podrías sacarla de paseo a menudo.
«¿Las obras del portal y del ascensor? ¿Más gastos absurdos?».
Te asustó la profundidad del pesar que manifestaba su mirada.
«¿De verdad crees que debo tener paciencia? No me digas eso, por favor, Daniel, no me digas eso si es solo por hablar, si es solo para darme falsas esperanzas».
Se puso a llorar con desconsuelo, y tú secabas sus lágrimas percibiendo en todo el cuerpo el latido verdadero de la desdicha.
Le dijiste que a muchas personas les había pasado lo mismo y que luchaban contra ello, que lo que no podía hacer era dejarse vencer, desanimarse.
Te miraba por entre las lágrimas y su ademán resultaba todavía más apesadumbrado.
«¿Sabes lo peor de todo esto?», te dijo al fin.
La mirabas sin hablar.
«Lo peor de todo esto es que he pasado yo a ser el centro de atención de la casa, desplazando al pobre Silvio».
Le dijiste que eso no era verdad, que Silvio estaba atendido continuamente, que tú pasabas con él mucho tiempo.
La tristeza de sus ojos llegaba desde un lugar remoto, donde no había consuelo posible.
«Sí, Daniel. He desplazado al pobre Silvio, que tanta ayuda necesita. Estoy hecha un mueble, no puedo ni mover una mano, y he venido a resultar el principal motivo de preocupación de la familia, una carga inútil, absurda».