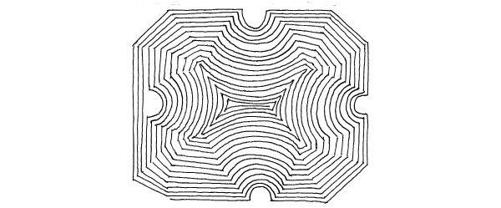
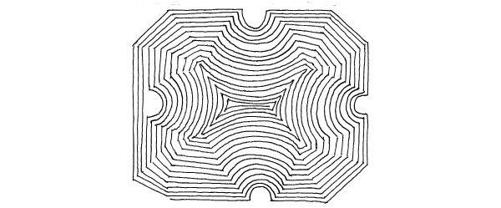
Ya no duermes más, pero te quedas amodorrado en una lasitud donde los pensamientos no acaban de formularse del todo, en una confusión de imágenes inacabadas y superpuestas donde fulguran brevemente el cuerpo de Tere inmovilizado en su cama, Silvio caminando delante de ti con la mochila a las espaldas y los hombros encogidos, el ciclista solitario que surgió de lo alto de la loma, la cascada con su torrente blanco resonando al fondo del cauce, la ciudad de Toledo vista desde el hospital, aquel lago alemán sobre el que navegabas en velero.
De pronto te sorprende un graznido estridente al que de inmediato responden otros similares, roncos, agudos, como un eco múltiple.
—¿Qué pasa? —pregunta la voz sobresaltada de Carla.
—No lo sé, debe de ser algún bicho.
Sales del coche empuñando la linterna, con cuidado de no pisar al perro, pero ya no está allí. El coro de graznidos proviene de la laguna, y te acercas enfocando hacia ella la luz. Entre el aroma húmedo y vegetal, más allá de los espesos cañaverales, encuentras en la orilla un grupo de patos, a los que tu llegada y el foco de la linterna inquietan y hacen batir las alas, y volar brevemente a algunos. Son ellos los causantes del alboroto. Apagas la luz y descubres que la oscuridad ya no es tan densa, que hay un sutil reverbero blanquecino infiltrándose en ella, y que se vierte desde uno de los extremos del cielo, que empieza a decolorar su negrura.
Entras de nuevo en el coche y te tumbas.
—Son patos, hay una bandada de ellos en la laguna —informas a Carla.
—Me había quedado dormida otra vez pero me despertó ese alboroto —dice, con voz soñolienta.
—Pues sigue durmiendo, que todavía queda un rato hasta que sea de día.
Ahora ya los pensamientos se han ordenado en tu cabeza, y recuerdas todo aquel tiempo: tampoco olvidas la primera mirada de Tere, cuando te avisaron de que había despertado y fuiste de inmediato a verla al hospital. Le agarraste una mano, besaste su cara marcada por las cicatrices. En sus ojos había una mezcla de desolación y estupor. Podía hablar, aunque con una voz exhausta, y los médicos te habían pedido que no la cansases.
«¿Y Silvio? —preguntó—. ¿Cómo está Silvio?».
«Está muy bien, echándote de menos, mañana mismo te lo traigo».
«¿Con quién vive?».
«Conmigo, con quién iba a vivir, me he instalado otra vez en casa».
Al día siguiente llevaste a Silvio al hospital para que se encontrase con su madre. Silvio la besó en la cara muchas veces, con ansia, y tuviste que apartarlo. Tere tenía en las manos unas extrañas prótesis, eso que llaman férulas, que les daban un aire de guantes de boxeador, y Silvio agarró una de ellas y la besaba repetidamente, como si estuviese besando la misma piel materna. Repetía cuánto la había echado de menos, le contó que un compañero del campamento se había metido una bolita por la nariz y la había escupido por la boca, que en el país de Isa hubo un pintor que tenía que pintar en sitios muy altos y se mareaba, pero tenía que pintar, y se mareaba, pero tenía que pintar…
En las sucesivas visitas, intentabas saber si los ánimos de Tere mejoraban.
«No tengo tiempo para aburrirme —decía Tere con pacífica tristeza—. Hasta por la noche me entretienen. Pero no está mal, porque así casi no me da tiempo a pensar en lo que me ha pasado».
Tanto durante el día, mañana y tarde, como por la noche, los fisioterapeutas y otros especialistas se dedicaban a tratar su cuerpo con propósito rehabilitador. Mas a lo largo de su estancia en el hospital, y a pesar de los continuos cuidados que le prestaban, quedó de manifiesto lo probable de que Tere nunca recuperase el movimiento de sus piernas y de sus brazos, aunque no había perdido la sensibilidad.
Con su voz desmayada, Tere te había dicho que encontraba muy bien a Silvio.
«Nos hemos hecho muy buenos amigos», respondiste tú.
Pensabas que con ello la consolabas, insinuabas cómo era tu nueva relación con tu hijo, cómo por fin lo habías aceptado plenamente.
«No sabes lo que me alegra que me digas eso», contestó.
Tere también te preguntaba por su situación, quería aclaraciones sobre su futuro, pero tú no te atrevías a transmitirle lo que los médicos te habían contado, hablabas de progresiva mejoría, de darle tiempo al tiempo, aguantando tu congoja.
«No puedo creer que me haya pasado esto, que me encuentre aquí hecha un despojo, sin poder moverme. Es como si estuviese viviendo una pesadilla».
Después de la visita te llevabas a Silvio a recorrer las calles de la vieja ciudad llena de recuerdos antiguos en sus edificios y calles, penetrabais en lugares que él visitaba con admiración y extrañeza. Seguías pensando que aquella ciudad, en su aspecto mítico, era el lugar en que el rey don Rodrigo había perpetrado la primera deslealtad en la historia de traiciones que concluía en esa laguna ahora cercana, pero no le hablaste a Silvio de traiciones ni de venganzas. Si fueras Tere, habrías sabido escoger entre las múltiples leyendas de la ciudad las más apropiadas para tu hijo, pero le contaste al menos lo que se decía de la cueva del tesoro que hay bajo el río, que escondió Hércules y que nadie ha podido encontrar jamás, sabiendo que con ello alimentabas su imaginación y le dabas material para que los compañeros del centro tuviesen un motivo de charla entretenida.
Durante el tiempo que Tere permaneció en el hospital, encontraros con ella los sábados y los domingos era el acontecimiento que Silvio esperaba con ilusión a lo largo de la semana, pero fue una temporada interminable, hasta que supiste que le dejarían pasar las navidades en casa, con vosotros, y que era probable que le dieran el alta en febrero.
Silvio había decidido ir escribiendo en un cuaderno, a modo de diario, los sucesos para él importantes que marcaban cada jornada, para leérselos a su madre en sus visitas, y cada día se aplicaba, sentado en la mesa de trabajo de su habitación, para expresar lo mejor posible aquella ingenua crónica que hablaba, con torpeza caligráfica e impericia gramatical que tú intentabas ayudarle a mejorar, de los pequeños incidentes escolares con los compañeros y los profesores, de las películas, de los juegos, de las lecciones, de los sucesos.
En una de las visitas, Tere volvió a preguntarte por su situación y por su futuro, y nuevamente le hablaste de la necesidad de tener paciencia, de dejar que los médicos y el tiempo ayudasen a que saliese de su estado.
«Si me voy a quedar así para siempre, preferiría morirme», aseguró Tere, con convicción.
«No digas esas cosas».
«Te lo juro, si me voy a quedar así para siempre, no quiero seguir viviendo».
«Lo que tienes que hacer es reponerte, y siempre rehabilitación, mucha rehabilitación».
«Tengo toda la rehabilitación que puedas imaginarte, aquí no nos dejan tranquilos, y además nunca estoy sola, hay voluntarios que nos acompañan, a mí una señora muy simpática viene a leerme poesías».
En otra visita te habló de Carla, que a lo largo de todos aquellos meses había intentado hablar contigo, pero a la que siempre habías rechazado con energía. Al parecer, había acabado por localizar a Tere y la había ido a ver.
«Vino a visitarme mi hermana».
«No quiero saber nada de Carla —respondiste, tajante—, lo que hubo entre ella y yo, que fue poca cosa, terminó aquel mismo día, te lo juro».
«Tienes que dejarle que vea a Silvio, que esté con él, al fin y al cabo es su tía y le quiere mucho, como él a ella».
Contrariando tu actitud, accediste a atender los deseos de Tere y te pusiste en contacto con Carla para comunicarle, con mucha frialdad, que ya que su hermana te lo había pedido, podía recoger a Silvio en el centro y estar con él un rato un día a la semana, poniéndose de acuerdo con Isa.
Los patos no dejan de graznar, la oscuridad es cada vez más lechosa, y la voz de Carla suena de nuevo a tu lado:
—¿Duermes?
Tardas un poco en responder, porque la imagen de esa Carla insistente ha vuelto a suscitar tu antipatía y temes adónde te pueda llevar la charla.
—No, pienso, estaba recordando mis paseos con Silvio por Toledo, ya que esta es una noche toledana —respondes, con humor agrio.
—No sabes qué feliz se sintió Tere al saber lo bien que estabas atendiendo a Silvio.
—¿Hablabas de eso con ella?
—Naturalmente, yo lo sabía de sobra por Aurora, porque iba a ver a Silvio de vez en cuando al centro, procurando no coincidir contigo.
—Él nunca me lo dijo.
—Le pedí que fuese un secreto entre nosotros, a Silvio le encantan los secretos.
Guardas silencio, confirmando un aspecto de la personalidad de Silvio que nunca te hubieras podido imaginar, y otros matices de las capacidades de maniobra de Carla.
—Para Tere, el peor sufrimiento era pensar que iba a quedarse inmovilizada para siempre y que Silvio ya no tendría los cuidados que ella le había dado —dice.
Intentas seguir apartando de tu mente tus resquemores.
—Ahora me horroriza pensar en que no podamos encontrarlo.
—¿Por qué no vamos a encontrarlo? Seguro que no está lejos.
Resulta el colmo de lo contradictorio que recuperar a ese hijo, a quien durante tantos años has considerado un intruso abominable, sea ahora para ti el objetivo más importante. Y en la espera de la llegada del día, estas últimas horas son las peores, parece como si el alba no quisiera abrirse, como si esa negrura borrosa no fuera a aclararse de una vez. El graznido insistente de los patos, como un coro de mal agüero, remarca la sensación de tiempo detenido.
Las visitas al hospital se convirtieron pues en una rutina semanal que para Silvio tenía aire de excursión y de peculiar examen, cuando le leía a su madre su crónica de menudencias, primero escolares, luego vacacionales, y ella lo celebraba con besos y halagos, pero a ti encontrar siempre a Tere en las mismas condiciones te iba descorazonando cada vez más, pues a pesar de la información del médico esperabas una especie de milagro, con ese «pensamiento lleno de deseos» del que te había hablado Gisela en una ocasión.
—¿Y mis voces? ¿No decías antes que cómo es posible que no haya escuchado mis voces?
—Porque si está más allá de este espacio, detrás de cualquiera de esos montes, por cerca que sea, los gritos no le han podido llegar, estamos en una cota muy baja, demasiado cerca del río, que también resuena.
En Tere encontraste también un cambio total. Era como si tras el accidente hubiese sobrevivido solamente otra Tere que antes estaba dentro de ella y que no conocías, triste, huraña, carente de interés por el mundo. A veces le contaba a Silvio alguna de las historias que tanto le gustaban, pero tampoco las recordaba muy bien, y Silvio, a menudo, le enmendaba el discurso, «eso no es así, mamá», decía, y le repetía con exactitud la narración que tantas veces había escuchado antes de sus labios.
De nuevo mantenéis silencio durante un rato, algo amodorrados los dos por ese sopor ligero que suele coincidir con el final de la noche. Te saca de él un suave gemido fuera del auto, miras por la ventanilla y allí está el perro otra vez: su cuerpo se distingue claramente a la luz del alba, que está dominando ya cada vez más a la sombra nocturna.
Piensas que Silvio siempre quiso tener un perro, pero que a ti te parecía demasiado engorrosa la obligación de ocuparte de él, sacarlo a pasear un par de veces al día, buscar a alguien que lo cuidase en tus viajes, pues Tere dijo que ella tenía suficiente entretenimiento con estar pendiente de Silvio durante el tiempo en que no permanecía en la facultad. Silvio aceptó el veredicto con resignación, porque a pesar de ciertas rabietas intermitentes, que lo hacen patalear y mover los brazos frenético, suele ser un chico de buen conformar, bastante dócil, pero aquel día, antes de acostarse, estabais en la sala, ella leyendo, tú mirando el periódico y la tele alternativamente, os dijo:
«Si yo tuviese un perro lo llamaría Bruno, y lo voy a tener cuando sea mayor».
—¿Qué es eso? —pregunta Carla.
Descubres su rostro a la luz imprecisa, como una súbita aparición.
—Es ese perro, que ha vuelto, antes le di unos cachos de pan y parece que me pide más.
Carla se despereza.
—Traje un poco de leche, por si acaso, ¿quieres un vaso, como desayuno?
Sigue sorprendiéndote esta Carla, que parece tan previsora como su hermana.
—¿También trajiste vasos? Yo los tengo en la mochila, pero usados.
—Siempre llevo vasos de plástico en el coche, busca en la guantera.
—Antes voy a hacer otro pis, y a lavarme un poco la cara.
—Y yo.
—¿A qué hora piensas que vendrá la Guardia Civil?
—Dijeron que a primera hora de la mañana.
—Pues vamos a intentar no ponernos nerviosos.
Sin embargo, sientes con creciente desasosiego que esa misma luz que permite ya ver con claridad el perro, la laguna que ha encendido su atónita mirada, los montes que os circundan, puede estar iluminando también a un Silvio desorientado, lleno de pavor, quién sabe si arañado, herido, mordido por alguna alimaña, quién sabe si caído en algún sitio con algún miembro roto, en algún lugar no lejano, que no puedes imaginar, quién sabe si muerto, en el monte o en el río.