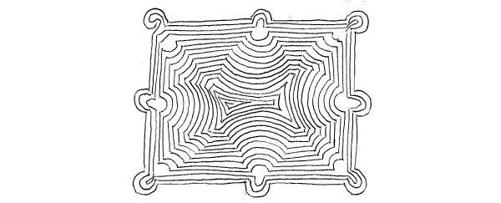
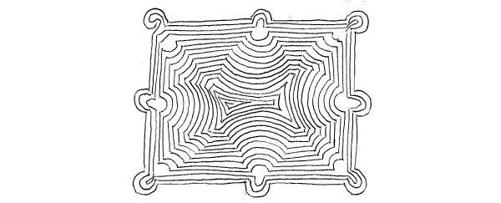
Ese pobre perro perdido o abandonado, que busca compañía en la soledad nocturna de estos parajes silvestres, te trae otra vez a la cabeza la imagen de tu hijo, acaso en este momento acurrucado entre los matorrales de algún lugar del monte cercano, en un punto imposible de adivinar, y seguramente sintiendo miedo, terror, una desorientación que va mucho más allá del indudable desasosiego que te invadió la ocasión en que, a plena luz del día, Tere y tú no erais capaces de encontrar el lugar en que habíais dejado el coche, perdidos en el monte que está al sur del río, no muchos kilómetros lejos de aquí.
Por otro lado, no es noticia rara que a veces desaparezca algún niño o algún chico y nunca vuelva a ser encontrado, piensas, sintiendo mucha congoja ante la idea de poder perderlo, y avergonzándote de todo lo que has pensado sobre él desde su nacimiento, ya que ahora ya no lo ves como esa aberración de las leyes de la especie humana que tanto te apesadumbraba haber puesto en el mundo, sino como un ser similar al resto de los congéneres, con tus sentimientos y tus fantasías y tus inquietudes, pero con la desdicha de una indefensión natural que ninguna ayuda puede subsanar del todo, como en una ocasión te reprochó Gisela.
Ahora recuerdas con claridad los gestos de Silvio, su forma de mirar intensa y directa, los visajes de su rostro cuando hace sus preguntas, a menudo tan sorprendentes, y cuando responde, muchas veces con insólita agudeza, lo recuerdas en sus largas conversaciones con Tere viva, te enternece la imagen de su acarreo fervoroso de la mochila con la sagrada urna, hace pocas horas.
Aquella vez en que se la mostraste, preguntó si se podía ver a esa mamá pequeñita que había dentro.
«Imposible —contestaste, categórico—. La urna tiene que estar herméticamente cerrada hasta que vaya al sitio en que mamá quería descansar».
«¿Qué sitio es ese?», preguntó, asombrado de lo tajante de tus palabras.
Fue entonces cuando le contaste lo de la laguna en medio del monte, lo del tesoro, pero a Silvio lo que le interesaba era que Tere estuviese en la urna, en lo que había sido su habitación, accesible, y desde aquel día, al llegar a casa cada tarde, te ha pedido que lo llevases a tu cuarto, que abrieses el armario, y sentado en la alfombra le ha contado a la urna sus aventuras de cada día, en esa especie de confesión que ha sido tradicional en la relación entre madre e hijo desde que él era muy pequeño, y que continuó mientras Tere estuvo inmovilizada en su cama o en su silla de ruedas, antes de morir.
Hasta que llegó el momento en que te pareció que aquella comunicación de tu hijo con ese objeto mortuorio era demasiado enfermiza, y te dispusiste a asumir tú una parte del papel de la invisible mamá confidente.
«Desde hoy, cuando llegues a casa, vas a hablar un rato conmigo antes de hablar con mamá».
De este modo has recuperado, a lo largo de la última semana, las conversaciones que habían convertido en costumbre, primero la larga hospitalización de Tere y luego los meses también largos de su estancia en casa, y que su muerte hizo casi extinguirse, sobre todo a partir del momento en que conociste las verdaderas causas del fallecimiento, y has vuelto a descubrir que sus narraciones llegan a ser divertidas, que en ellas se desarrolla un mundo un poco fantástico en el que la escuela, los compañeros, los profesores, las lecciones, adquieren una dimensión que recuerda ciertas leyendas en las que tan versada estaba Tere, y los mínimos acontecimientos del recreo pueden tener la consistencia épica de una Ilíada diminuta.
También has descubierto que a Silvio le gusta la famosa Paula, que en su desventurada naturaleza se mueve un corazón no solo capaz de afecto a su madre y a su padre y a la tía Carla y a su seño, sino de esa atracción que es la señal indiscutible de la vida, aunque en él apenas se muestren los primeros signos de la pubertad.
No hace muchos días que, cuando tú lo recogiste en el centro especial, te miró con fijeza y quiso saber si dormirse para siempre era morirse.
«¿Quién te ha contado eso?».
Entonces te habló de la muerte, el día anterior, del abuelo de un compañero del colegio, y de la muerte reciente del tío de otra compañera del centro especial, demostrando que a partir del fallecimiento de Tere había hecho algunas averiguaciones sobre el asunto.
«Pero ellos lo llaman morirse, no dormirse para siempre».
Luego te habló también de la muerte del perro de otra compañera, que estaba mayor y enfermo:
«Y hubo que, ¿cómo se dice?, sacrialgo».
«Sacrificarlo», aclaraste tú.
«Sí, sacrificarlo. ¿Qué es eso?».
«Pues ayudarlo a morirse, quiero decir, ayudarlo a dormir para siempre, seguramente para que no siguiese con dolores».
«Sí, parece que le dolían mucho las patas y no podía andar», murmuró Silvio.
Se quedó largo rato silencioso, sumido en esa abstracción que a veces dura mucho tiempo y cuyo sentido nunca eres capaz de descifrar, pero después te confesó que no sabía lo que era morirse, y que tampoco sabía que morirse era quedarse dormido para siempre, como le había pasado a mamá.
«O sea, que morirse y dormirse para siempre es lo mismo», repetía, con esa obsesión reiterativa que a veces hace girar la misma idea dentro de su cabeza una y otra vez.
Había llegado la hora de trasladar a la laguna las cenizas de Tere y de constituirte tú en el heredero de su más valioso legado. Para preparar el cambio, para explicarle lo que iba a suceder, te llevaste a Silvio el pasado domingo al parque de atracciones. Pasasteis allí el día entero, comisteis en el lugar que Silvio escogió, que no fue precisamente una hamburguesería, porque Silvio ha asimilado con curiosa perspicacia las enseñanzas sobre alimentación que recibe en el centro especial, y a lo largo del día, entre la montaña rusa y el túnel del miedo, entre el viaje por los canales de la selva y el descenso al centro de la Tierra, entre el trayecto en submarino y los coches de choque, le fuiste explicando que tenía que despedirse de mamá, porque había que llevarla al sitio en el que había dicho que quería descansar.
«¿Entonces ya no podré contarle cosas? ¿Ya no podré hablar con ella?», te preguntó.
En su mirada brillaba un inconfundible signo de decepción.
«Me las podrás contar a mí», respondiste.
«¿Y si tengo muchas ganas de hablar con ella?».
Recordaste una historia que la propia Tere te había contado, experiencias que tuvo cuando de adolescente perdió a sus padres en el catastrófico despegue de un avión, y le hablaste con aire muy confidencial:
«Si tienes muchas ganas de contarle algo a ella, espera a acostarte, cierras los ojos y lo cuentas como si ella estuviera a tu lado, porque en ti ha quedado mucho de mamá, del tiempo en que estuvo contigo, de lo que te quiso, ¿no te das cuenta? ¿No puedes sentirla?».
La semana pasada, Silvio, una tarde, tras relatarte muy excitado una anécdota del colegio, un resbalón de una de las camareras que había hecho volar una sopera por el comedor y que había cubierto de fideos a los niños de una mesa, te hizo una confidencia, acercándose mucho a ti:
«Anoche, en la cama, le conté cosas a mamá y me pareció que estaba allí, como si me acariciase la cara, y una mano, y luego me quedé dormido y soñé con ella, había salido de la urna y era muy pequeñita, y me contó el cuento del rey sapo».
«El próximo viernes quiero llevarla a la laguna —le dijiste—, y tú vas a venir conmigo».
«¿Vamos a ir juntos?, ¿de verdad?».
«Va a ser una excursión estupenda, ya lo verás, y la dejaremos allí, que es donde quiere estar».
Escuchas fuera del coche un gemido suave, el esbozo de un aullido, y piensas en ese chucho, que debe de seguir merodeando por los alrededores. La bolsa que trajo Carla con los bocadillos está en la bandeja que se alza tras los asientos traseros, extiendes la mano para buscarla, la recoges y encuentras dentro un par de pedazos de pan. Abres con cuidado la portezuela y sales. La oscuridad es una masa insondable en el nivel en que te encuentras, pero al alzar la cabeza tus ojos tropiezan con el cielo donde brillan las estrellas con un fulgor que pocas veces has tenido ocasión de contemplar, porque para eso hace falta un lugar tan alejado de cualquier núcleo luminoso como es este, donde se encuentra la laguna del tesoro, que circundan solamente pequeñas aldeas alejadas y dispersas.
Cierras la portezuela con cuidado, enciendes la linterna y silbas suavemente, llamando a ese perro perdido, que surge de detrás de unos matorrales y se acerca a ti con ademán sumiso. Le das el pan, comienza a devorarlo con ansia, mueve el rabo en un ademán de gozo que sientes casi dentro de ti.
Acabo de hacer feliz al pobre bicho, piensas, y recuerdas a Tere hablando de la felicidad, de lo fácil que sería, tal como están las posibilidades, paliar el gigantesco volumen de desdicha que sufre el mundo.
Te has acercado a la laguna y el perro te sigue. Observas, con más detenimiento de lo que lo hiciste antes de acostarte, la superficie del agua en la que se refleja perfectamente ese cielo estrellado. El ojo de la Tierra recogiendo en su mirada el universo, ausente de ti, ignorante de ti, alguien que acaba de dar un poco de felicidad a un perro pero que no fue capaz de retener la felicidad propia, y que además causó la infelicidad de la pobre Tere, en nombre de qué, te preguntas, qué traiciones fueron, lo único realmente censurable sería el no haberte advertido de que podía traer al mundo a ese pobre ser que ahora anda perdido en algún lugar de los alrededores, si es que no ha caído al agua y se ha ahogado, pero al que ya no renunciarías de ninguna manera, porque te conmueve pensar en él y quieres tenerlo de nuevo junto a ti para abrazarlo, y que te abrace, y te cuente esas absurdas historias de los extraterrestres que nos rodean, invisibles.
La humedad de la laguna pone en tus mejillas una sensación peculiar, una especie de aparente calidez que de repente se resuelve en una culminación fría como un picotazo. Un calor que es frío.
«Pobre Silvio», murmuras.
Sientes a tu lado, junto a tus piernas, el cuerpo del perro, que luego te sigue mientras regresas al coche y se tumba al pie de la portezuela que abres con cuidado, para no despertar a Carla.
Te echas, te cubres con la manta, cierras la portezuela otra vez, intentas dormir, pero los recuerdos giran sin cesar en tu cabeza, como un remolino que eres incapaz de detener. Recuerdas lo que aquella vez le dijiste a Silvio y piensas que Tere también está en ti, pues a pesar de todo muchas de las mejores cosas que tienes proceden de su impregnación: «Por favor, ayúdame a encontrarlo», murmuras, en una plegaria nada sobrenatural, que tiene como destinatario ese amor que ambos sentisteis vibrar en vosotros cuando este paraje era el Edén vigoroso.