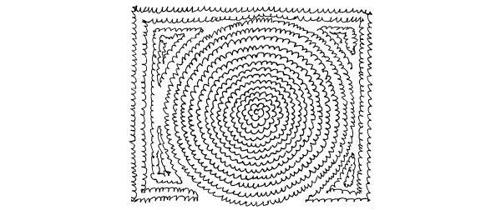
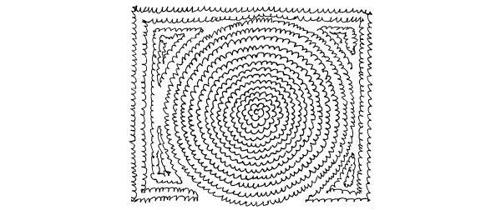
Para poder contemplar los brillos de las estrellas tienes que forzar demasiado la cabeza, pues la trasera del coche está cubierta por los árboles. La noche os rodea ya sin límites precisos, os encierra con firmeza en su densidad oscura. Carla se ha quedado dormida, bien arrebujada en su manta, y escuchas su respiración cercana, acompasada.
Cuando nació Silvio, Carla estaba ya en Los Ángeles con John, y al parecer no les iba mal en sus asuntos cinematográficos. Sabíais muy poco de ellos, aunque a veces Tere recibía alguna noticia, que estaban rodando un documental en el Amazonas, o en el Kazajstán, o en la isla de Pascua, siempre en lugares exóticos, lo que le hacía reír a Tere y comentar que su hermana había conseguido, al fin, andar de un lado para otro por el ancho mundo, sin asentamiento fijo, como había deseado desde niña, y además por los sitios más pintorescos.
Dejasteis de verla durante muchos años, porque desde los Estados Unidos se había trasladado a Australia, nada menos, y había temporadas muy largas en las que ni siquiera os llegaban noticias de ella. Pero un día se presentó de repente en vuestra casa, tan poco convencional en sus actitudes como meticulosamente maquillada. Al parecer, había dejado su relación con John y estaba a punto de intervenir en un rodaje en Marruecos, pero dijo que quería conocer a su sobrino y pasar unos días con vosotros. Seguía siendo tan esbelta y vistosa como cuando la conociste. La casa era lo suficientemente grande, y Tere le adjudicó una habitación.
Entonces Silvio debía de cumplir los siete años y Carla, que conocía el problema del niño, lo abrazó con muchas fiestas y arrumacos, aunque no dejó de mostraros condolencia por su condición. Carla no paraba mucho en casa, dedicada a la entusiasta recuperación de las relaciones con sus antiguos compañeros noctámbulos, pero por las tardes solía quedarse para hacer compañía a Tere y a Silvio antes de que el niño se fuese a la cama, y le gustaba mucho charlar y jugar con él, enseñarle fotos de los lugares raros que había conocido, contarle cuentos de animales extraños o seres fabulosos.
Una de esas tardes, Tere tuvo que retrasar su regreso a casa y te quedaste hablando con tu cuñada, cosa que no solías hacer, ya que su conversación te aturdía un poco, por esa manía suya de provocar constantemente la confrontación y de empecinarse en mostrar una actitud disidente, despectiva de todo convencionalismo.
Silvio manejaba con bastante destreza los mandos en los juegos de ordenador, y él y Carla estuvieron absortos largo tiempo, empeñados en una batalla galáctica muy aparatosa. Cuando terminaron, Carla dio de cenar al niño, y luego lo llevó a acostarse y regresó contigo.
«Ahora el niño es una ricura, a pesar de todo, y nos daría mucha pena perderlo, pero fue una lástima que los análisis no hubiesen señalado lo suyo», dijo.
Sus palabras te sorprendieron, pero no levantaste la cabeza del periódico.
«¿De qué análisis hablas?», preguntaste, tras un rato de rumiar el asunto.
Carla te miró con naturalidad, como si se refiriese a algo de sobra sabido.
«Las pruebas para detectar el síndrome, hombre», aclaró.
La observabas sin decir nada, tus ojos fijos en los suyos, en un ademán claro de que esperabas más explicaciones.
«Cuando Tere me contó que estaba embarazada, le aconsejé que no dejase de hacérselas, y me dijo que no me preocupase, que claro que se las haría, pero debió de haber algún error en el laboratorio, ¿no es cierto?».
No comprendías nada de lo que Carla estaba contando.
«Ya no recuerdo qué análisis ni qué pruebas eran esas, ni por qué tenía que habérselas hecho», dijiste.
En la actitud de Carla descubriste entonces un gesto suspicaz, como si de pronto fuese consciente de que podía haber sido inoportuna o indiscreta.
«Tampoco la cosa tiene importancia ya —respondió—, vamos a dejarlo, lo que está está y en paz, las cosas resultaron así, y además el niño es muy cariñoso y cada día más listo».
Pero en ti había despertado una curiosidad exigente, que se conectaba con la actitud de Tere cuando el niño nació, cierta falta de sorpresa en su aceptación apesadumbrada del caso, que había quedado incrustada en tu memoria.
«Nada de que vamos a dejarlo, haz el favor de explicarte, no me hagas esperar a que Tere venga para preguntárselo».
La actitud suspicaz de Carla se había hecho ya evidente.
«¿Es que ella nunca te lo dijo?», preguntó.
«¿Se puede saber qué tenía que decirme?».
«Lo de los análisis, lo de las pruebas».
Empezabas a perder la calma.
«¿Me estás tomando el pelo? ¿Quieres explicarme de una vez de qué análisis hablas, de qué dichosas pruebas?».
Entonces surgió la Carla para quien la cautela y la diplomacia pertenecen sin duda a un mundo de comportamientos hipócritas.
«¿Es que no sabes que Tere y yo tenemos un primo en Barcelona con el mismo problema?, ¿es posible que Tere no te lo haya dicho? ¡Y, además, con eso que llaman “traslocación”!».
Claro que no lo sabías, pero la información te pareció tan grave que no quisiste que Carla se diese cuenta de ello. Con esa familia de Tere y de Carla que vivía en Barcelona apenas teníais otra relación que las felicitaciones de Navidad, ninguno de los miembros que asistió a vuestra boda mostraba los signos de la deficiencia que presentaba Silvio, y nunca Tere te había hablado de la existencia de un primo discapacitado de nacimiento.
«Ah, era eso —exclamó el Daniel precavido, el maligno, a pesar de la honda conmoción que la noticia te había producido—, ya ni siquiera lo recordaba, después de tanto tiempo».
Cogiste otra vez el periódico, para aparentar que ibas a seguir leyéndolo.
«Tienes razón —dijiste—, debió de haber algún error, pero es agua pasada, y las cosas están como están, como bien has dicho».
Sin embargo, esa rabia que a veces oscurece tu razón, que te encrespa el ánimo con tanta furia, estuvo encendida hasta que Tere llegó, cuando ya Carla se había marchado para encontrarse con sus amigos. Tere fue a ver a Silvio dormido en su cuarto y luego vino a la sala y te preguntó si querías cenar.
Aquel momento queda en tu memoria como una despedida de la Tere que tanto amaste, porque a tus ojos su comportamiento representaba una traición definitiva, que no podía tener excusa. El peor Daniel te ocupaba entero, lleno de rencor.
«No tengo ninguna gana de cenar, ya tu hermana me ha dado suficiente cena al contarme lo de tus análisis, cuando el embarazo de Silvio».
«¿Qué análisis?», preguntó Tere, sin caer en la cuenta.
«Esos que al parecer te hiciste para saber si el niño que estabas esperando iba a salir mongólico, como ese primo carnal tuyo del que nunca me has hablado».
Estabas tan impregnado de rencor que ni siquiera levantabas la voz, porque la propia fuerza de tu ira vibraba en todo tu cuerpo desde lo más recóndito a lo más superficial, y no necesitaba convulsión alguna para expresarse. Era una sensación gratificante dentro de lo doloroso, una emoción llena de horrenda plenitud.
Tere se quedó inmóvil delante de ti, mirándote con la boca abierta, incapaz de contestar.
«¿O es que no te hiciste ningún análisis, y fue una invención para quitarte a tu hermana de encima?».
Si no hubieses estado tan cargado de ira y de odio, Tere te habría dado lástima, porque en todos sus ademanes se transparentaba la indefensión y la vergüenza. Se dejó caer en un sillón y se puso a llorar con una desesperación que hubiera conmovido a cualquiera que no fueses tú, el Daniel rebosante de rencorosa amargura.
La dejabas llorar sin decir nada, impávido. Las lágrimas resbalaban por su rostro, por sus manos.
«Ni se me pasó por la imaginación que el niño fuese a salir como él, te lo juro, Daniel, esto no tiene por qué ser hereditario».
«Pero si hasta tu hermana te advirtió de lo que tenías que hacer, si hasta tu hermana sabía el riesgo que corrías».
Las lágrimas seguían manando de sus ojos enrojecidos, y de su nariz pingaba ese moco que suele acompañar al violento lloro, pero tales muestras de fragilidad y de pena no despertaban en ti compasión alguna, sino una antipatía aún mayor.
«Yo estaba convencida de que sería un niño normal, como el resto de mis primos, en total son siete y solo uno salió así, estaba segura, pensaba que a mí no me iba a tocar esa mala suerte».
Esta misma tarde tú también estabas seguro de que, al tomar el camino que precede a la cascada para subir hasta el emplazamiento de la laguna, encontrarías a Silvio en los alrededores, piensas ahora, entendiendo ese proceso que puede llegar a obnubilar nuestra razón cuando tememos en lo más hondo que algo malo nos suceda.
Ahora podrías juzgar a Tere con justicia: aquella Tere animosa, buena organizadora, la que todo lo tenía previsto, había dejado al descubierto su flanco débil, el del temor profundo, irracional, que seguramente había estado incubándose en ella a lo largo de muchos años, en su relación con ese infeliz primo que señalaba una de las más desgraciadas herencias de su familia. Mas entonces la contemplabas sin piedad alguna, con desprecio, y tu rabia restallaba en cada una de tus palabras.
«Eso es una estupidez, no tiene ningún sentido, es algo grotesco: por pocas que fueran, tenías probabilidades de que las cosas resultasen así, de que la criatura naciese tarada, como ese otro miembro de tu gente».
Se agachó delante de ti, muy cerca, los ojos rojos, la nariz roja, los mocos colgándole sobre el labio, pero no dejaste que se apoyase en tus rodillas.
«Te juro que estaba convencida de que no ocurriría, Daniel, tú estás sano, yo estoy sana, por qué la criatura no iba a estar tan sana como tú y como yo, me cegó esa confianza, esa esperanza».
A pesar de verla tan destrozada, te regodeabas en tu frialdad.
«Lo que me has hecho no tiene nombre, primero te quedaste preñada de él sin contar conmigo, y encima, conociendo el riesgo que corrías de que saliese mal, no te hiciste las pruebas médicas».
Tere sollozaba, con la cabeza inclinada, como si rezase.
«Ni siquiera me contaste que tenías un primo en esas condiciones, me ocultaste la basura de la familia».
Levantó una mirada que era la imagen misma de la desolación, que encarnaba la pena más pura.
«No quise ocultarte nada, pero es algo en lo que no quería ni pensar, Daniel, tienes que comprenderlo y perdonarme».
Entonces le recordaste algo que ella misma te había dicho muchos años antes, cuando intentabas reconciliarte con ella, alcanzar su perdón, después de la historia americana:
«Una vez me dijiste que qué perdón ni perdón, que hay acciones que, aunque pudieran tener perdón, no tienen remedio, y esta es una que no tiene ni remedio ni perdón».
Volvió a llorar con fuerza, se secaba con la falda, pero tú no querías mirarle las piernas, para que tu rencor no se viese afectado por otros sentimientos.
«Ya son demasiadas deslealtades seguidas, ya estoy harto, has dispuesto cosas importantes de mi vida sin contar conmigo, me has ocultado asuntos gravísimos que yo tenía que conocer, has actuado con toda irresponsabilidad al no prever el tipo de hijo que trajiste al mundo».
Gimoteaba, se retorcía las manos.
«No lo pensé, te lo juro, no lo pensé, estaba segura de que sería un niño normal, como el resto de los primos normales. Además, me daba miedo pensar que no lo fuese, no sabía si me atrevería a eliminarlo».
Fuiste a vuestra habitación, metiste en un maletín el pijama, el estuche con las cosas de aseo, te marchaste a pasar la noche en un hotel, pero no eras capaz de dormir, dándole vueltas en tu pensamiento a esa historia que te parecía tan afrentosa, borrando de tu imaginación a la Tere tierna, cariñosa, solícita, para construir la imagen de una siniestra manipuladora.
Hasta tus antiguos celos reverdecieron, para convencerte de que la vieja historia de Larry había sido verdad, de que sus declaraciones de amor epistolares eran pura comedia, de que se había unido a ti, sobre todo, porque te manejaba a su antojo, como a un pelele, aunque en el caso de Silvio se hubiese pasado de lista.