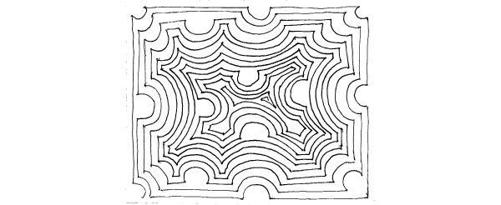
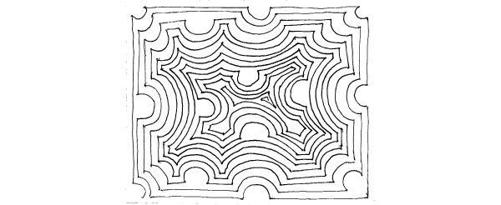
Echas a correr otra vez buscando el camino del desaguadero, voceando el nombre de tu hijo, y cuando llegas al sotillo la soledad del lugar te parece aún más sólida, acotada ahora por los primeros atisbos del atardecer, que hacen espesarse la sombra debajo de los árboles y ponen cierto resplandor pálido en los montes. Carla te alcanza enseguida.
—Tenemos que buscar ayuda, Daniel —propone.
La miras, desconcertado.
—Nosotros solos no vamos a ser capaces de encontrarlo, hay que avisar a la Guardia Civil, tendrá que venir más gente a rastrear la zona —insiste ella.
Buscas con el teléfono móvil la forma de localizar esa ayuda necesaria, pero al cabo decides que es mejor la presencia física:
—Hay que denunciarlo personalmente, vete al cuartelillo más próximo a explicar el caso —le pides a Carla—. Yo me quedo aquí, seguiré dando vueltas, buscándolo, me llamas con lo que sea.
Mientras ella vuelve a remontar la cuesta para alcanzar el coche, te internas otra vez por la orilla del río, intentando encontrar huellas, quebraduras en el farallón, escondrijos, hoyas, a la luz cada vez más escasa del día que se apaga. Antes de que se vaya del todo la luz regresas al desaguadero y subes de nuevo la rampa para esperar noticias junto a la laguna. En el cielo que va perdiendo el azul comienzan a aparecer poco a poco las estrellas, y aunque a mediodía hizo calor ahora la temperatura se está volviendo cada vez más fresca. Te pones el jersey que trajiste en la mochila, con otro para Silvio, vuelves a colocarte la cazadora, y piensas en tu hijo pasando frío en algún lugar no muy lejano, pero imposible de localizar, acaso errante por las vaguadas que rodean la laguna, donde puede haberse perdido en su desorientado caminar.
Otra vez quieres ser optimista, imaginar que esta desaparición obedece a un azar no necesariamente luctuoso, sin duda ese chico de pocas luces ha tomado el rumbo más inverosímil pero está sano y salvo, la culpa fue tuya por dejarlo bajar solo.
Casi una hora más tarde, cuando ya te rodea la oscuridad, te sobresalta una llamada telefónica: Carla ha localizado por fin el cuartelillo que controla esta demarcación, pero le dicen que ya no se puede hacer nada, que vendrán mañana a primera hora. No sabes qué contestar.
—Yo vuelvo ahora mismo para allá —añade Carla.
Llega otra hora más tarde, y la progresiva cercanía del resplandor de los faros de su coche pone en el paraje brillos y sombras muy apropiados a esta pesadilla real que estás viviendo. Carla te pregunta si quieres volver a dormir al pueblo, para descansar un rato, pues mañana el día va a estar muy agitado, pero respondes que no piensas moverte de aquí.
—Eso me había figurado —exclama ella—. He traído unos bocadillos, unas cervezas, agua, yogures, manzanas, papel higiénico.
Tú le dices que no puedes comer, pero ella aduce que hay que tomar algo por lo menos, tener el estómago satisfecho, también ha traído un par de mantas que consiguió prestadas en una de las fondas del pueblo.
—La noche va a ser incómoda —añade—, pero al menos no pasaremos frío.
De repente se te ocurre que la caótica Carla se muestra tan previsora como Tere y no replicas, mordisqueas en silencio un bocadillo, bebes una cerveza sintiendo su sabor con extrañeza, como si no fuese tu cuerpo quien la engulle, como si tu desolación hubiese arrancado de él a los dos Danieles, y los hubiese convertido en espíritus desplomados fuera del coche donde estáis sentados Carla y tú, bajo la noche que hace multiplicarse en su cerrada oscuridad el brillo de tantas estrellas, y ese cuerpo tuyo sentado en un asiento del coche junto al del conductor fuese un cuerpo ajeno, con diferentes sentidos de lo habitual, con un paladar al que la cerveza desagrada, y una dentadura que se resiente masticando, y un cerebro donde los pensamientos y los sentimientos se enredan en un confuso galimatías.
Acabáis el refrigerio y Carla intenta tranquilizarte:
—Los guardias civiles estuvieron muy amables conmigo, encontré razonable lo que me dijeron, de noche la búsqueda no puede hacerse con unos mínimos de garantía, pero me aseguraron que a primera hora de la mañana estarán aquí con un par de perros de rastro.
Ahora te mira con un gesto más compungido:
—Dicen que también vendrá un buceador, para echarle un vistazo al río.
Hay en ella una especial disposición cordial, descubres que Silvio le interesa, dentro de ti se justifica la sorpresa ante la alegría de tu hijo cuando la vio llegar, esos besos en el encuentro, pero no le agradeces sus gestiones, su esfuerzo, porque aunque tu ira se haya aplacado quieres sentirte distante de ella, impedir que este episodio establezca entre vosotros algún nuevo lazo, y por eso al advertir que ella desea continuar charlando le dices que prefieres no hablar, que estás muy cansado, que tienes la cabeza un poco ida.
Carla, que ha rellenado el depósito del auto en su desplazamiento, mantiene encendido el motor durante un rato, para que la calefacción caldee el interior, con las luces exteriores encendidas, por si sirven de faro para los posibles merodeos del chico perdido. Ha puesto música en la radio, un cuarteto que resuena dulcemente sobre el zumbido del motor, como otro de los matices extraños de la pesadilla.
Permanecéis silenciosos durante largo rato, y luego tú sales del coche con la linterna, para dar una última vuelta.
—Daniel, déjalo ya, a estas horas no vas a encontrarlo —dice Carla.
No le contestas, merodeas por la orilla, contemplas las estrellas nacientes que reflejan su brillo en la superficie del agua, te acercas por fin a unos matorrales, orinas, miras ese cielo que la oscuridad de estos inmensos parajes solitarios hace tan refulgente a pesar de la negrura.
Los respaldos de los asientos delanteros pueden reclinarse mucho hacia atrás, de modo que entre ellos y los traseros es posible formar una especie de cama irregular. Carla apaga el motor del coche, coloca su bolsa de viaje a modo de almohada y tú la mochila, os tumbáis en esa cama improvisada, cubiertos por las mantas, y dejas la linterna en el espacio que sirve de cabecera.
El recuerdo de la última vez que Carla y tú compartisteis un lecho te desazona, porque es uno de los episodios decisivos en lo que ha motivado tu viaje de hoy, otro trazo que hizo cambiar su sentido al garabato de tu vida y que ha venido a traer su huella a este coche detenido entre la noche, en un monte solitario.
Ahora es inevitable que recapitules lo que sucedió esta tarde, y que vuelvas a sentir remordimiento. La presencia de Carla te ofuscó tanto que no reparaste en que Silvio tenía que recorrer un trecho fuera de tu vista bastante considerable para él. El trayecto entre el lugar en que os encontrabais, a media ladera, y el pequeño soto, no es muy largo, apenas unos minutos andando, pero resulta evidente que el pobre Silvio se despistó.
Se perdió como consecuencia de tu decisión de dejarlo bajar solo, por tu falta de previsión, de protección, de cuidado. Como si tu actitud frente a él fuese la misma que has mantenido durante tantos años, antes del accidente de Tere. Como si no te importase nada, como si prefirieses que, en efecto, se perdiese, desapareciese de una vez para siempre, piensas. Pues lo que ha pasado ahora, a un mes de la muerte de Tere, es una prueba flagrante de ello. Ha muerto Tere y a las cuatro semanas has perdido a Silvio, como si hubiese dentro de ti un propósito de que eso sucediese.
Desde que, en el momento de su nacimiento, conocisteis su problema, tú escrutabas sus avances muy descorazonado, porque no veías los progresos que Tere consideraba patentes, continuos.
«Da gusto ver cómo mejora —te decía con frecuencia—, todo es cuestión de educación, de estar pendiente de él, de ayudarlo, de estimularlo».
No obstante para ti el niño, en quien su pequeño cráneo y sus rasgos faciales mostraban sin remedio los signos de su condición, hablaba ininteligiblemente, se movía sin gracia y hasta con dificultad, y no eras capaz de apreciar ninguno de los milagrosos avances que Tere pregonaba en vuestras conversaciones, muchas veces en la cama.
En aquel tiempo, todavía entre Tere y tú se mantenía la comunicación carnal, aunque mucho menos intensa de lo que antes lo había sido, porque Silvio absorbía la atención de ella de forma desmesurada, era como si parte de la energía que antes consumía en vuestros ardorosos abrazos la hubiese transferido a la atención permanente de quien a tus ojos era solamente «el pobre bobo», una expresión que nunca te atreviste a decir en voz alta.
Una noche, Tere te dijo que uno de los especialistas le había recomendado que aumentaseis la familia.
«Dice que para la mejor evolución de Silvio le vendría muy bien un hermanito, ¿qué te parece?».
Respondiste que precisamente en aquel momento no te sentías animado a ello, que lo pensarías más adelante, pero ya sabías de modo claro que no estabas dispuesto a acceder a la sugerencia, porque la llegada a tu vida de aquel discapacitado había destruido cualquier ilusión de nueva paternidad que hubieras podido tener alguna vez. A partir de entonces, procuraste poner cautelas en vuestros encuentros amorosos, y como Tere continuaba insistiendo en la conveniencia de darle a Silvio un hermano, y no podías confiar en que ella no aprovechase cualquier circunstancia fortuita para conseguir sus propósitos, decidiste acudir, sin decirle nada, al procedimiento quirúrgico más usual para impedir que, por tu parte, se produjese esa concepción tan deseada por ella, y en poco tiempo copulabais sin tomar precauciones. Tere se sintió bastante decepcionada ante su esterilidad, pero las exigencias de Silvio no le permitieron que esa decepción se convirtiese en una frustración seria.
En cuanto a ti, también la presencia de ese hijo tan fuera de tus gustos era un elemento perturbador de los deseos hacia Tere, y de aquellos abrazos edénicos, apasionados, de los inicios de vuestro amor, tan solo quedaba la puntual satisfacción del deseo, de manera que también tu mirada amorosa, centrada de modo tan exclusivo en Tere desde vuestra reconciliación, comenzó a hacerse menos excitable.
Con la llegada de Silvio, los antiguos hábitos que os llevaban al cine, al teatro o a algún concierto casi todas las semanas se hicieron mucho menos frecuentes, aunque Tere había encontrado una mujer, experta en el trato de este tipo de niños, que se ocupaba de él durante el tiempo en que salíais, pero cesaron del todo los viajes que al principio de vuestra reconciliación programaba con tan minucioso cuidado.
La presencia de Silvio convirtió casi todas las veladas en caseras, primero con la cuna y luego con el corralito al lado vuestro, por fin con el niño pintando, o jugando con la maquinita, o viendo algún cuento, o la tele, de continuo muy cerca de vosotros.
Tere, que desde el nacimiento del niño había acudido a todos los recursos para estimular sus cinco sentidos —colores y formas; aromas y olores domésticos o florales; músicas y sonidos diversos; sabores de todo tipo; caricias y manoseos con paños y materias de distintas texturas—, tenía el propósito de estimular también su imaginación, y le empezó a contar cuentos antes incluso de que el niño mostrase alguna capacidad de comprensión.
Conforme Silvio fue haciéndose mayor, Tere, que había organizado sus jornadas de forma que pudiese dedicar a su hijo el mayor tiempo posible, empezaba a leerle y contarle muchos cuentos e historias. Mientras tanto, tú releías aquellas novelas de ficción científica que tanto te habían interesado en tu primera juventud, o descubrías los primeros ejemplos de ese género biográfico al que has acabado siendo tan aficionado, porque la historia de una persona suele mostrarnos siempre el azar de lo que somos, cómo resulta imposible prever de qué manera se va a desarrollar nuestra existencia, cuántos factores que no se pueden imaginar suelen intervenir para que la línea de la vida se quiebre y cambie su sentido, o cómo a veces a la repetición pura de las rutinas puede sin embargo superponerse una extraña sombra de lo cotidiano que lo distorsiona para darle un aire misterioso, de insólita aventura.
Y ahora estás aquí, entre la noche que va cuajando cada vez más, bajo esas innumerables estrellas parpadeantes que te hablan el lenguaje sin tiempo que nos muestra lo pasajero de nuestra condición. Una parte sustantiva de ese tiempo mínimo, insignificante, que te había tocado vivir, lo has derrochado en miserables deslealtades, echaste por tierra aquella felicidad tan difícil de conseguir de la que un día te hablaba Tere, y tu fracaso estuvo en no comprender que dentro de esa felicidad estaba incluido Silvio, como estaba incluido el viaje de Tere a los Estados Unidos y aquella separación a la que te enfrentaste con tanta malevolencia.
Habías creído que la felicidad solo se compone de cosas buenas, bellas, perfectas, magníficas, qué imbécil; habías creído en una felicidad de cuento de hadas o de estúpida comedia televisiva, en una felicidad pueril, a la medida de las mentes simples, de las inteligencias incapaces de comprender la contradictoria complejidad de la realidad; pues la felicidad verdadera está hecha de una mezcla de elementos entre los que predomina lo grato, pero sin que se pueda excluir en ningún caso lo desagradable, e incluso lo doloroso, y además para mantenerla hay que esforzarse, imbécil, hay que esforzarse continuamente, hay que sacrificarse.
Nada bueno es gratis, y menos la felicidad, imbécil.