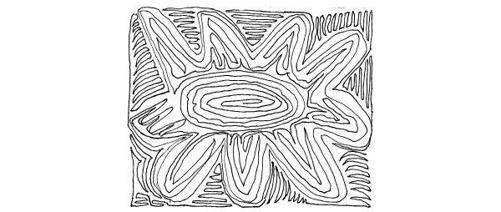
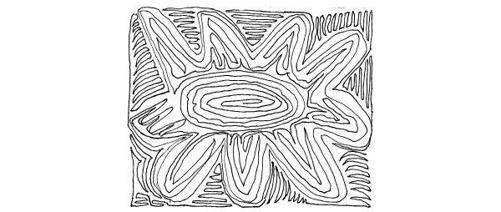
Con su sentido del orden, con su actitud previsora ante las cosas, Tere ya tenía preparado todo lo que debía llevar al hospital, de modo que fue a cambiarse de ropa mientras tú buscabas el coche, y cuando llegaste ante el portal ya estaba esperando con la pequeña maleta a los pies.
Asististe al parto y viste aparecer aquel paquete sanguinolento que era la cabeza de tu hijo. El médico lo agarró al fin por los pies, le dio una palmada en el culo, exclamó «¡niño!», la criatura rompió a llorar con un llanto menudo y se la puso a Tere en el regazo. Un poco después, se llevaron a Tere a la habitación y tú fuiste en su compañía. El niño quedó en el paritorio para que lo trasladasen al nido y lo examinase el pediatra. Tere estaba amodorrada, y tú te encontrabas ya relajado y tenías muchas ganas de acostarte. Te sentaste en el sillón y, aunque era incómodo, te quedaste dormido durante un rato, hasta que te despertó cierto movimiento en la habitación. El paquete de carne estaba otra vez sobre el pecho de Tere, y al parecer ella intentaba darle de mamar, pero el niño tenía algún problema para absorber la leche, como si la lengua se le trabase.
«Llama a la enfermera —dijo Tere—, al niño le pasa algo, no soy capaz de darle de mamar».
Cuando la enfermera llegó, la encontraste muy circunspecta. Parecía no dar demasiada importancia a las dificultades de la succión. Dio a Tere instrucciones sobre el uso de la mano, la postura de la teta y del niño. Estabas tan cansado que todo aquello te pareció pertenecer a las simples rutinas natales. Ya era muy tarde y te despediste de Tere con un beso en la mejilla, y del paquete de carne con una caricia.
«Vendré mañana a primera hora», dijiste.
Ahora recuerdas que al día siguiente, al poco de llegar, mientras Tere mantenía de nuevo sobre su pecho a aquel torpe mamador, entró una médica en la habitación y la enfermera, que estaba presente, se fue. En la actitud de la médica había una mezcla de gravedad y cercanía, y antes de que hablase sospechaste que no iba a comunicaros nada grato.
«Tengo que explicarles algo a propósito del niño».
Cuando contó lo que le pasaba al niño, entraste en un nivel que tenía que ver más con la alucinación que con la realidad.
La médica os dijo que no debíais desesperaros, que empezarían a estudiarlo con todo detenimiento, que al parecer el niño estaba físicamente sano, lo que era decisivo, que este asunto ahora estaba ya en la conciencia de la sociedad, que en muchos casos las limitaciones de estos niños podían paliarse con éxito, mediante una estimulación temprana y continua, y que para darle la mejor ayuda, lo importante era que fueseis conscientes de la necesidad de mantener una sólida unión entre vosotros, pues el apoyo familiar era el fundamento mismo de cualquier mejoría.
Cuando la médica se fue, te acercaste a la cama y cogiste una mano de Tere, que lloraba y te miraba con horror, pero también como si hubiese recibido una dolorosa iluminación. Tú percibiste de repente al niño, y comprendiste que hasta ese momento no habías sido consciente de su aspecto, de su cuerpo esmirriado, de la forma de su pequeña cabeza, de sus ojos, de sus manos. Llegó la enfermera y habló con naturalidad, insistió en que el niño estaba sano, que en lo demás ya se iría viendo mientras crecía, que os pondrían en contacto con una institución que os asesoraría de continuo.
Tere te pidió que te marchases a la oficina, pero te quedaste allí durante toda la mañana, mientras las enfermeras os aconsejaban paciencia, paciencia, primero para que la mala disposición bucal del niño fuese resolviendo poco a poco sus problemas de deglución.
«Muchos de estos niños acaban siendo listísimos, cada uno de ellos es un mundo», dijo una enfermera, y te pareció una burla.
Tú seguías en un paradójico estado de sonambúlica lucidez, y al mediodía te fuiste a casa, te duchaste, marchaste al trabajo sin comer ni ser muy consciente de las dimensiones exactas de la realidad, y estuviste en el trabajo también ausente, pero por la tarde volviste a casa, picaste alguna cosa del frigorífico y a última hora te encontrabas de nuevo en el hospital.
El niño estaba otra vez con Tere, había empezado a superar sus problemas para mamar, y ella mostraba una satisfacción que te pareció inoportuna.
«Te veo muy contenta con ese niño», dijiste, con intención torcida.
Tere te miró con mucha seriedad:
«Sea como sea es mi hijo, y lo criaré lo mejor que pueda».
«Pues yo no estoy como para echar cohetes», respondiste.
Mirabas a esa criatura desvalida que enredaba con esfuerzo una lengua enorme en torno al pezón materno, y sentías que tu vida feliz se estaba desvaneciendo entre los rechupeteos anormales de aquella criatura, la misma que acaba de comer ahora a tu lado el segundo bocadillo, tan vorazmente como el primero.
—¿Te supieron bien? —le preguntas.
—Muy bien —dice—. ¿Hay fruta?
—¿No quieres otro?
—No. ¿Me pelas esta naranja?
Sacas tu navaja y mondas la fruta cuidadosamente, y tras dársela a Silvio observas el cuidado que pone en separar los gajos, uno tras otro, antes de comérselos.
—Me gusta mucho ver cómo pelas las naranjas —te dice, manifestando una admiración ingenua.
—Cuando termines vamos a hacer una excursión —le respondes.
—¿Y mamá? —pregunta, mostrando que no se ha olvidado del motivo de vuestro viaje.
—Luego la dejaremos en la laguna, ahora vamos a recorrer algunos sitios en los que ella y yo estuvimos, mucho antes de que tú nacieses.
—¿Y cómo la vamos a dejar allí? ¿Vamos a tirarla al agua?
La pregunta te desconcierta, porque Silvio ignora que la urna está llena de las cenizas del cuerpo materno, no te has atrevido a contárselo ni quieres hacerlo, y además comprendes que no habías previsto ese acto concreto de arrojar las cenizas al agua en presencia de Silvio. Acaso lo mejor será decirle, cuando llegue el momento, que solo tú puedes meter a mamá en la laguna, que se despida de ella, que bese la urna, y apartarte de él unos momentos, ir a donde no te vea, mientras vacías en el agua el contenido del objeto.
—Solo yo puedo hacerlo, en secreto, ya te lo explicaré —le dices, y te mira maravillado—. Ahora, la excursión —añades, con aire decidido.
Te incorporas y te colocas la mochila, porque no debéis dejarlas aquí, los tiempos no son ya aquellos en los que la soledad invitaba a la confianza.
—Vamos a ir primero río abajo, para que veas lo bonito que es, y luego regresaremos y nos acercaremos a la cascada.
—¿Hay que andar mucho? —pregunta Silvio, sin moverse.
Sin duda está harto del largo paseo matinal, y piensas con lástima que todavía le queda toda la vuelta, pero tú deseas recorrer esos lugares, con una curiosidad marcada por el sentimiento de un regreso que es al tiempo la constatación de una pérdida, y además no es un trecho demasiado largo.
Miras a Silvio intentando ser convincente:
—Todo está bastante cerca, no creas que nos vamos a dar la caminata de antes, pero es que me apetece volver a verlo —respondes.
Entonces se te ocurre una idea.
—Además, quiero que mamá vuelva a recorrer esos sitios otra vez —añades.
Silvio se pone de pie enseguida, aceptando ya sin objeciones la propuesta.
Río abajo, la ribera sigue transitable durante el trecho que conocías, y vuelves a contemplar los recodos y las pozas, algunas al pie de peñascos formidables que parecen hincados en el agua, ofreciendo un aspecto aún más sólido y permanente. Le enseñas a Silvio cada sitio en el que te bañaste con Tere en aquellas lejanas jornadas, y le hablas del calor del verano que ya está tan lejos, de los días largos, del gusto del agua en la piel. Te viene al recuerdo aquella idea del Edén que tanto enriqueció vuestras jornadas, pero prefieres no confundir la sencillez de su mente, le dices que no puede imaginarse lo bien que lo pasasteis.
—Nosotros dos solos todo el día, aquí no había nadie, solo los pájaros, las ardillas, los ciervos.
—¿Y no os daba miedo?
—¿Y por qué nos lo iba a dar?
Se encoge de hombros sin decir nada.
Esperabas encontrártelo todo igual, pero te turba tanta inmutabilidad, en lugar de regocijarte aumenta tu amargura que el paraje continúe como si para él no hubiese existido ese tiempo que ha sido tan inclemente para vosotros. Acaso si Tere estuviese presente, viva, no sentirías de modo tan claro ese tiempo perdido, que para el río no significa nada.
—¿Y los extraterrestres? —pregunta al fin Silvio—. ¿No sentisteis a los extraterrestres?
Te encuentras muy melancólico, pero le contestas sin perder la calma:
—Entonces aún no habían aparecido por aquí, solo vimos eso que te digo, y patos, conejos, una vez mamá cogió un gamo pequeño, luego lo dejamos para que volviese con su madre.
Al final de la estrecha plataforma que serpentea junto al río, llegáis al punto en que ya no es posible continuar, porque interrumpe la exigua ribera el murallón rocoso. El extremo de la breve orilla está cubierto completamente de vegetación enmarañada y de numerosas plantas, con mucha mayor profusión que en aquellos tiempos recordados, y enfrente se encuentra una gran peña plana desde la que Tere y tú os tirabais al agua, porque en este lugar el río se remansa en un amplio tramo quieto y profundo.
—Desde esa peña nos tirábamos al agua de cabeza mamá y yo —le indicas a Silvio.
—¡Qué valientes! ¡Qué valiente, mamá!
Te quedas contemplando el lugar durante un rato, y luego le dices a Silvio que debéis regresar. Al reencontrar el soto donde habéis comido, donde Tere y tú montasteis el campamento, le preguntas si recuerda el lugar, pero por su gesto te parece que no.
—¿No ves ahí detrás la playita? Aquí es donde comimos, hombre, siguiendo ese cauce seco se sube hasta la laguna, pero ahora te voy a enseñar una cosa que te va a gustar.
Continuáis caminando, esta vez río arriba, en ese paseo que no va a pasar de los trescientos metros. También la estrecha orilla está muy cargada de vegetación, pero el cauce mantiene sus formas inmutables, aunque descubres la huella de la gran afluencia de visitantes que el lugar debe de sufrir en verano, pues uno de los accesos que utilizabais en determinado punto para ascender hasta las proximidades de la laguna, despejado de árboles, está ahora convertido en una senda clara, muy hollada.
—Por este camino también se puede subir hasta la laguna —le dices a Silvio, que lo mira con interés—, aunque no sale enfrente de ella.
Cien metros más lejos se vislumbra el blancor de la cascada, y ya desde aquí se escucha el eco del agua desplomándose. Os acercáis al lugar y a Silvio parece fascinarlo ese súbito y ancho salto espumoso que brilla y retumba en el bosque, pero ahí termina también la excursión, porque la parte seca de la orilla se hace de repente muy abrupta, manteniendo el mismo desnivel de la cascada, y no quieres continuar.
—¿Qué hay ahí arriba? —pregunta Silvio, y le respondes que sigue la orilla, aunque a otra altura—. ¿Podemos subir? ¡Me apetece ver lo que hay arriba!
—Podríamos subir, pero es un poco difícil, y además después de dejar a mamá en la laguna quiero que nos quedemos tranquilos un rato, antes de regresar a donde el coche, que es otro buen paseo, así que mejor volvemos.
Su rostro expresa la desilusión con la nitidez que siempre muestra sus sentimientos.
—El mes que viene vendremos otra vez aquí para saludar a mamá, y te prometo que treparemos por ahí, hasta la parte de arriba de la cascada —le dices, y se conforma.
Regresáis despacio al soto, para verlo por última vez antes de enlazar con el sendero habitual de la laguna, pero Silvio dice que está cansado y os sentáis un rato.
—¿Te lo has pasado bien, mamá? —pregunta—. Papá quería dar este paseo antes de que te dejemos allí, en el agua redonda, tan sola.