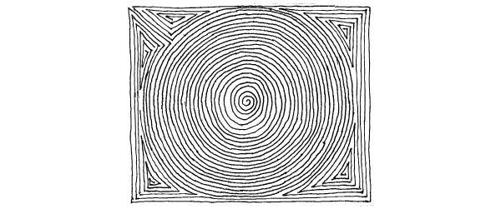
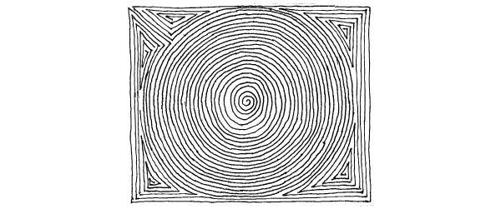
—¿Había nacido yo? —pregunta Silvio.
—¿Qué quieres decir?
—Que si había nacido yo cuando os queríais tanto —expone, con su turbadora penetración, y no eres capaz de responder al instante.
—Siempre nos quisimos, Silvio, siempre —dices por fin, consciente de tu mentira.
Sin embargo, en los primeros tiempos eso era cierto, seguíais viviendo en la dulzura de un enamoramiento que no parecía poder extinguirse, que nada podía siquiera erosionar, y además las cosas os iban cada vez mejor en lo profesional, Tere estaba a punto de conseguir ser profesora titular y tú seguías tan valorado en la empresa, que te habían ofrecido un puesto en la central alemana, aunque declinaste la propuesta por las dificultades familiares que acarrearía aceptarlo.
Fue un tiempo luminoso, Tere ya no estaba agobiada por los esfuerzos de la tesis, habíais conseguido integraros en un grupo de amigos alegres, lo que no coartaba vuestra independencia, de vez en cuando hacíais planes para el futuro, con viajes a ciertos lugares cargados de fascinación, el Cuerno de Oro, las Pirámides, Oaxaca…, pero sobre todo os sentíais muy a gusto el uno junto al otro, charlando o abrazándoos en vuestra casa, o buscando las famosas setas en algún lugar de los alrededores serranos, o cumpliendo aquellos ritos, ya obligados, de visitar exposiciones, ver películas, asistir al teatro, a la ópera o a los conciertos.
Una noche, debía de ser viernes o sábado y no habíais salido de casa, Tere te sorprendió con una cena especial, a la luz de unas velas que había encendido en la mesa del comedor y que le daban a la escena un aire más fantasmal que festivo: creíste que quería conmemorar el aniversario de vuestra boda, que había sido más o menos por aquellas fechas, aunque para tu desazón lo hubieses olvidado, pero era al parecer el de aquella especie de verbena universitaria en la que os habíais conocido.
«Es que no te acuerdas de nada —te dijo Tere, reprochándote tu mala memoria—, fuiste a la fiesta con un amigo tuyo que se llamaba Arturo».
«Cómo no me voy a acordar de aquello, estabas guapísima contando la leyenda de la calle del Tesoro, me enamoré de ti solo viéndote hablar con los ojos resplandecientes. ¿Pero por qué precisamente celebrarlo este año?».
«Tengo mis razones», dijo, como quien oculta un secreto cargado de promesas dichosas.
Seguisteis evocando el tiempo pasado, vuestros primeros años de estudiantes, sin un duro casi ni para poder tomar un par de cañas en algún bar, el viaje de Tere a los Estados Unidos.
«Nunca olvidaré que me ocultaste la información, que te largaste sin contar conmigo», dijiste, ya sin ninguna acritud.
Pero Tere tampoco había olvidado:
«Yo también recuerdo el buen concepto que tenías de mí, la dichosa historia del pobre Larry, cómo me dejaste plantada», respondió jovialmente.
Evocasteis la reconciliación y tú volviste a recitar esos versos que ya nunca olvidarás de La dama duende, y vuestra mejoría económica, el restaurante donde comenzasteis a reuniros los sábados, vuestros primeros viajes al extranjero, la tesis de Tere, pero sobre todo recordasteis vuestra primera excursión por estos mismos parajes, el hallazgo de su soledad virginal, el descubrimiento de la laguna, los baños en las aguas esmeralda, la cópula continua, sobre la arena, entre los juncos, en la tienda, en el bosque.
«¡Nunca en la vida he estado más cachondo!», exclamaste tú, riéndote.
Tere respondió, con lo que ahora recuerdas como una incongruencia macabra:
«No olvides que, cuando me muera, quiero que mandes incinerar mi cuerpo y echar las cenizas en esa laguna».
Comprendías que aquellos años conformaban un espacio respetable de tiempo, pero que si hubiese que representar su transcurso con uno de esos dibujos que a Tere le gustaba tanto hacer para abstraerse, uno de sus peculiares mandalas, sin duda debería ser el de una espiral, esa línea que se aleja del centro sin dejar de dar vueltas alrededor de él, y ese centro sería la fuerza de vuestro amor, en torno al que seguíais girando con seguridad.
Aquella misma noche tuvisteis otro de esos encuentros carnales ardorosos, repetidos, que reproducían los del Edén recordado, y dos meses después Tere te comunicó que se había hecho la prueba del embarazo y que había resultado positiva. Al principio no podías comprenderlo:
«¿Entonces es que te ha fallado el diu?», le preguntaste.
«Vamos, Daniel, querido, ¿no te parece que después de tantos años de relaciones, casi todos felices salvo aquel nubarrón del dichoso Larry y tu comedura de coco, con tres años viviendo juntos y matrimonio de por medio, ya iba siendo hora de pensar en tener descendencia?».
«¿Y qué pasó con el diu?», insististe.
«Me lo quité antes de celebrar el aniversario de nuestro primer encuentro».
Te sentiste tan contrariado como la vez en que te comunicó de sopetón lo del viaje a los Estados Unidos, y reaccionaste, molesto, con parecido rechazo:
«¿Y no te parece que yo tenía algo que opinar sobre ello? ¿Es que lo que venga va a ser solo cosa tuya?».
Tere no parecía advertir la seriedad de tu enfado, y te enlazó con los brazos, zalamera:
«Vamos, Daniel, mi vida, lo del embarazo es asunto femenino, aunque necesite de vuestra colaboración, pero sobre todo no me atrevía a decírtelo por si creaba falsas esperanzas».
«¿Me estás hablando en serio?».
«Además, nunca me habías dicho que no te apeteciese tener hijos, cuando vinimos a vivir a esta casa hasta comentaste que era lo suficientemente grande como para criar unos cuantos niños, familia numerosa, dijiste».
Te la quitaste de encima sin demasiada amabilidad.
«No es cuestión de que me apeteciese tener hijos, es que estas cosas no se pueden hacer así, a traición, sin contar con el otro, conmigo, como si yo solo fuese una máquina fecundadora».
Tere parecía consternada.
«Pero no te pongas así, Daniel, por favor, es que no se me ocurrió que te lo fueses a tomar tan mal, yo solo quería darte una sorpresa agradable».
La sorpresa no era agradable, piensas, por lo que te parecía una nueva ruptura de Tere de lo que deberían ser las reglas de juego en una pareja, pero tampoco era desagradable encontrarte con que ibais a tener un hijo, pues aunque todavía no se lo habías planteado a ella, a veces te fijabas en los objetos de las jugueterías, o en los libros de cuentos en la sección infantil de las librerías, o mirabas a los niños pequeños en las calles y en los parques, pensando que pronto deberíais pensar en formar una familia. Sin embargo, la actuación de Tere, el tomar la decisión por su cuenta, te hirió como una especie de deslealtad, y estuviste muy frío con ella durante una temporada.
Ahora conoces con pesadumbre que toda traición se teje en una trama de traiciones, que toda traición es una respuesta, una forma de venganza. Aquella deslealtad de Tere cuando se fue a los Estados Unidos sin consultarte acaso respondía a tu manera absorbente de tratarla, a tu deseo de ser para ella lo más importante del mundo, tal vez era su negativa a encerrarse contigo en una especie de cápsula aislada de la realidad circundante, como tu deslealtad hacia ella con Gisela y con Leni fue la respuesta a su imaginaria relación con Larry, y tal vez esta decisión solitaria, autónoma, de tener un hijo contigo sin consultarte, era una respuesta a aquel lejano agravio que le hiciste al romper con ella y marcharte a Alemania sin la menor explicación.
Pero tu frialdad se vio obligada a desaparecer, o al menos a retirarse a algún lugar secreto, porque una mañana Tere se levantó sintiendo en su olfato un olor apestoso que al parecer procedía del cubo de la basura, para ti imposible de advertir, y el olor le hizo tener arcadas y vómitos, y durante una larga temporada la relación olfativa de Tere con el entorno doméstico fue cada vez más compleja, de manera que mientras permanecías en casa tenías que estar pendiente de ella, y la obligada comunicación aplacó del todo tu resquemor: ya solo te preocupaba que el embarazo se desarrollase bien, un poco inquieto ante la actitud de Tere frente al médico, pues te parecía que no iba a visitarlo todo lo debido, hasta el punto de que ni siquiera le interesó conocer el sexo de vuestro futuro retoño, a pesar de lo que insistía tu madre en saberlo, y tú respetaste su decisión.
«¿Pero qué nos importa que sea niño o niña? —decía Tere—, ¿es que lo vamos a querer menos porque tenga un sexo u otro? ¡Además, no me apetece que sufra ninguna radiación, si no es necesario!».
El tiempo del embarazo coincidió con la visita de Kathleen, que ya era profesora en una universidad norteamericana que tenía en España una especie de sucursal. Tere la invitó a permanecer en casa durante el tiempo de su estancia en Madrid, y a pesar de que ya estaba de muchos meses, la visita fue para ella muy benéfica, pues por la tarde se pasaban horas ensimismadas en una conversación salpicada de risas donde se mezclaban el inglés y el español, y a partir de aquellas charlas supiste que Larry, cuya comunicación epistolar Tere echaba de menos, no había seguido la carrera de profesor universitario, había empezado a colaborar en una modesta editorial y las cosas no debían de irle demasiado bien, lo que justificaba su silencio. Al parecer, había intentado que Kathleen acogiese su disposición amorosa, pero ella no podía verlo sino como un amigo. Además, en estos momentos Kathleen vivía con otra amiga, Sandra, de la que hablaba con tanta devoción y entusiasmo que llegaste a pensar que entre las dos había más que amistad, pero no le comentaste nada a Tere.
Quince días después de que Kathleen regresase a los Estados Unidos, Tere salió de cuentas, y estabas tú mucho más nervioso que ella pensando en el momento en que se podía producir el parto, porque Tere aseguraba encontrarse tan bien que seguía yendo a la facultad al volante de su coche, aunque todos los días le rogabas que fuese menos deprisa de lo acostumbrado, porque a ella siempre le gustó demasiado apretar el acelerador, piensas ahora, mientras se escucha en lo alto de la loma, en la parte de la laguna, el sonido del motor de un coche. Y por fin llegó un anochecer en el que Tere te miró con seriedad.
«Vámonos al hospital, que creo que ha llegado el momento», dijo.
Pasas una mano por la cabeza de Silvio:
—Nos queríamos antes de que tú nacieses, mucho antes, y seguimos queriéndonos siempre, siempre, como los príncipes y las princesas de los cuentos.