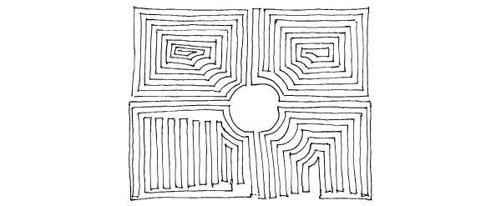
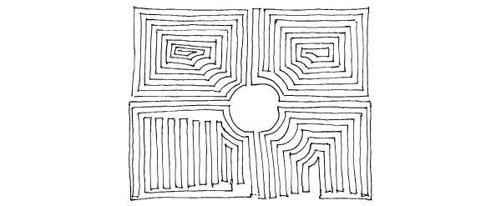
Aquella fue la primera vez que Tere te habló de que a su muerte quería ser incinerada y que vertieses sus cenizas en la laguna que es ahora el destino de vuestra caminata. Acaso la imagen de aquel edén que habíais vivido juntos con tanta intensidad y fascinación, y la idea quimérica que tú planteaste en vuestro primer viaje, permanecía en ella por debajo de sus racionales argumentos en defensa de la comunidad urbana.
En el fondo de la senda, bruscamente, han aparecido un par de bultos que enseguida identificas como dos jinetes sobre sus monturas, que marchan al paso.
—¡Van a caballo! —exclama Silvio, maravillado del encuentro.
Se queda pasmado unos instantes, como buscando una identificación de aquellas figuras, y por fin añade:
—¡Como don Quijote y Sancho Panza!
—Sancho Panza iba en burro, hombre.
—Es verdad.
Tú confirmas tu descubrimiento de que este escenario, que conociste cuando era virginal, se ha convertido en un foco de atención para toda clase de excursionistas: caminantes, ciclistas, automovilistas, jinetes, e imaginas lo concurrido que debe de estar en los períodos cálidos.
Cuando los caballistas se acercan, resultan ser un hombre y un muchacho de la edad de Silvio, que pasan a vuestro lado sin miraros, con aire ausente. Es tan perceptible el encogimiento de Silvio, la repentina frustración que lo invade ante la vista de aquel chico que no tiene sus restricciones y hasta monta a caballo con naturalidad, que enseguida lo agarras de un brazo y le hablas con firmeza.
—El verano próximo iremos a una playa donde podrás montar a caballo —le dices.
—¿De veras? —te pregunta, excitado, saltando desde su triste pasmo a un súbito regocijo.
Lo confirmas con voz solemne.
—Te lo prometo. Ya lo verás cuando lleguen las vacaciones.
Inmediatamente, Silvio se lo cuenta a la mamá urna, describiendo con toda precisión el caballo del joven jinete, como si esa fuese a ser la montura que le has prometido cuando vayáis a la playa.
Sin embargo, Tere tardó mucho en recordarte su petición de ser incinerada. Mientras tanto, fue pasando el tiempo, dos años en que se reprodujeron los amores estudiantiles con el tono que había interrumpido su estancia en los Estados Unidos, aunque en mejores condiciones económicas. Vuestra relación se mantenía en una placidez sin sobresaltos, ajustada a los hábitos placenteros que tanto le gustaban a ella, alternando el respeto inalterable a su agenda universitaria con un ocio bien medido, dedicado a visitar exposiciones, asistir a conciertos, ver películas y espectáculos, y con ciertos viajes ocasionales a ciudades del extranjero, Ratisbona, Lyon, Bath…, que Tere elegía en lugar de las capitales de mayor renombre.
Ella continuaba trabajando en su tesis con entusiasmo, y a ti te ascendieron en el laboratorio, encomendándote nuevas responsabilidades que te obligaban a viajar a Alemania con cierta frecuencia. La primera vez que fuiste te preocupaba el reencuentro con Leni, pues estabas dispuesto a abandonar aquella intermitente relación carnal que os había ido uniendo a lo largo de tus viajes, cuando el eclipse de Tere, y te sorprendió que Leni no te buscase desde el primer día. Al parecer, había sido trasladada a otra sede de la misma ciudad, pero en lugar de quedarte tranquilo, ya que esa separación establecía una inicial distancia favorecedora de tus propósitos de alejamiento, buscaste su contacto y la invitaste a comer para comunicarle tu decisión, le dirías que tenías una compañera fija a quien amabas y no querías traicionar, en un empeño que ahora te parece bastante perverso, como si más allá de informarle de tu sólido compromiso sentimental y de anunciarle el fin de vuestros encuentros eróticos, pretendieses probar la fortaleza de tu lealtad hacia Tere, e incluso ser testigo de la decepción que esperabas encontrar en Leni, una mujer más bien tímida, callada.
Al reencontraros en aquel café del parque que habíais frecuentado muchas otras veces, Leni ofrecía una actitud aún más reservada de lo habitual, que te extrañó. Mostraba mucho interés en hablar de veleros, un último modelo que había llegado a la ciudad y que era ideal para servirse de los vientos siempre revoltosos en el pequeño lago, obligados a remolinos y súbitos cambios por la masa cercana de las edificaciones de la ciudad.
Aprovechando una pausa, intentaste desviar la conversación hacia el motivo verdadero de tu cita.
«Leni —dijiste, con entonación seria—, quería hablarte de nosotros dos, de nuestra relación».
Estabas dispuesto a disculparte, a justificar tu decisión en una historia que se remontaba a unos tiempos en los que no os conocíais, pero ella interpretó equivocadamente el sentido de tus palabras iniciales, te miró a los ojos con fijeza y te dijo, con su español que acentuaba las erres de modo tan peculiar:
«Daniel, lo siento mucho, pero lo nuestro ha terminado, ya no podemos estar como antes».
Te quedaste tan sorprendido que no fuiste capaz de responder. Interpretando tu silencio como una señal de pesar, Leni añadió:
«Ahora tengo un compañero formal, Daniel, y debo serle fiel».
El asunto no podía ser más oportuno para tus propósitos, y además te ahorraba a ti explicar el motivo que te había llevado a concertar aquella cita.
«¿Quién es él?».
Respondió que no lo conocías:
«Un chico berlinés oriental a quien había conocido en un simposio cuando la caída del Muro, también le gusta mucho navegar, y el próximo verano vamos a recorrer juntos la costa atlántica, hasta Gibraltar».
Ahora sabes que la confesión de Leni molestó tu orgullo masculino, de tal manera que estuviste a punto de intentar reconquistarla, pero te contuvo el recuerdo de Tere, con tus propósitos de fidelidad, mientras en el parque que se extendía delante del café en que os habíais reunido las hojas del otoño se derramaban en sucesivos vuelcos amarillentos y rojizos, en un signo melancólico que parecía marcar el final de una etapa.
También con Gisela tuviste entonces un ajuste de cuentas, y fue en la primera Navidad posterior a tu reconciliación con Tere. Era la última hora de la tarde, en el laboratorio se había organizado la copa festiva tradicional, y entre los compañeros se multiplicaban esas risas y chanzas que pretenden descargar las tensiones acumuladas a lo largo del año. Cuando la copa concluía, fuiste a tu despacho para recoger el abrigo, pero sin que lo advirtieses Gisela entró detrás de ti. Percibiste su presencia al escuchar el bloqueo de la manija, y te volviste para encontrártela muy cerca, con los ojos brillantes, una sonrisa provocadora y el aspecto de haber bebido demasiado.
«Hace mucho que no hablamos en privado», dijo, mientras se desabotonaba la camisa y se bajaba bruscamente el sujetador, para mostrarte sus senos exuberantes. «¿No quieres un regalo de Navidad?», te preguntó después, ofreciéndote con ellos una caricia que a ti te complacía mucho en vuestros encuentros.
Por un momento estuviste a punto de sucumbir, y tu titubeo le dio tiempo suficiente para que su mano agarrase la delantera de tu pantalón, pero al fin venció tu propósito de fidelidad:
«Vamos, Gisela —le dijiste bromeando, mientras esquivabas su acometida—, ¿es que ya has olvidado que no formo parte de tu harén?».
Se quedó mirándote algo confusa, los riñones apoyados en tu mesa, los brazos de repente cruzados.
«¿Hablas en serio? —preguntó—, ¿es posible que no te apetezca?».
«¿Cómo no me va a apetecer? —respondiste tú, jovial, sintiendo en tu interior una frustración desagradable—, pero ya sabes que tengo novia y me he propuesto no meterme en enredos que puedan estropear mi relación con ella».
Gisela volvió a ocultar aquellos senos que tanto te ofuscaban, que tanto gusto te habían dado en el pasado, y sentiste otra vez la mordedura de la pérdida y cierto sabor melancólico, como había sucedido tras tu charla con Leni.
—Una vez la tía Carla hizo que me montasen en un caballo —dice ahora Silvio, que se ha mantenido inmóvil, contemplando la pareja de jinetes mientras se aleja camino abajo.
—¿En un caballo de verdad? —preguntas, por seguirle la corriente, y echas a andar otra vez.
—Pues claro, fue en las carreras, ella conocía al jinete que había ganado, fuimos a decirle felicidades y ella le pidió que me montase en el caballo, para que yo supiese lo que era eso.
—¿Y qué te pareció?
—No lo sé, había que abrir mucho las piernas, pero parecía emocionante.
—¿Pero el caballo se movió, anduvo, qué hizo?
—Se estuvo quieto.
—Eso no es montar a caballo, ya verás. Te darán un caballo en el que vayas cómodo, otro a mí, e iremos a pasear cerca del mar, por unos sitios preciosos. Te encantará.
Tu promesa lo ha satisfecho tanto que, como si quisiese retribuirla, te hace una confidencia que recibes muy sorprendido:
—Yo quiero que Paula sea mi novia pero ella no quiere, dice que amigos sí, pero novios no. A lo mejor quiere, cuando le diga que voy a montar en un caballo, a montar de verdad, no como aquella vez con la tía Carla.
Carla, la hermana pequeña de Tere. Recuerdas que esa fue la tercera tentación entonces vencida. Tardaste mucho en conocerla en persona, pero las noticias que te llegaban de ella a través de su hermana solían estar cargadas de rasgos inquietantes, que Tere resaltaba para manifestar su preocupación. La primera vez que te habló de sus peculiaridades fue tras regresar de aquel viaje edénico que os había hecho tan felices por estos mismos parajes.
La tal Carla no era muy estudiosa, llegaba a casa a las tantas, a veces un poco soplada, se iba fuera muchos fines de semana sin avisar a la abuela ni a ella, y esta vez alguno de sus amigos estaba metido en asuntos turbios, acaso relacionados con el mundo de la droga, y alguien con autoridad había venido a casa para hablar con la abuela, que no paraba de tener disgustos a causa de aquella nieta tan rebelde.
Primero conociste su voz, cuando llamabas a Tere para intentar reconciliarte, tras el alejamiento que hubo entre vosotros como consecuencia de su estancia en los Estados Unidos y todo lo que sucedió después. Era una voz armoniosa pero cortante, provocativa, que después de tantas llamadas inútiles se fue haciendo burlona y hasta hiriente:
«¿Otra vez el mismo pelma? ¿Pero es posible que no tengas claro que mi hermana no quiere hablar contigo, capullo?».
La conociste en persona después de que Tere y tú os reconciliaseis, al pasar en cierta ocasión por la casa de su abuela para recoger las entradas de una obra de teatro. Era una muchacha menos alta que Tere y más delgada, pero también de hermosa figura, con grandes ojos claros, a quien le gustaba maquillarse.
«Así que tú eres ese pesado que no paraba de llamar a mi hermana», te dijo cuando Tere os presentó.
Te miraba con una sonrisa que te resultó irritante, y luego añadió:
«Pues ya ves que el que la sigue la consigue».
En el tiempo en que vuestra vida entró en aquella rutina deleitosa, volviste a ver a Carla cada vez más. Intentaba por entonces ser actriz, como luego se hizo pintora, aunque su principal fuente de ingresos provenga desde hace años de su participación en una empresa productora de documentales. Lo suyo, según ella, es la vida caótica, sin sentido ni destino concreto:
«Lo mío es andar de aquí para allá, sin atarme a nada fijo».
Durante aquel tiempo en que Tere y tú habíais reanudado vuestra relación pero vivíais todavía separados, hubo un momento en que la abuela de ambas se puso bastante enferma, y te acostumbraste a ir a cenar a su casa, una cena frugal que os cocinaba Adela, la vieja asistenta de la abuela que luego sería de Tere y tuya. Entonces Carla se había hecho más casera, según decía Tere con sorpresa, más familiar, y tuviste muchas ocasiones de hablar con ella, sobre todo antes de la cena en cierta época en que Tere continuaba trabajando en su tesis, encerrada en su cuarto.
Carla se declaraba silvestre, salvaje:
«Mi hermana no puede imaginarse una vida sin orden, sin hábitos rígidos, y a mí me parece lo más aburrido del mundo, y si fuese un hombre con algo de imaginación no podría soportarla», te dijo una vez.
A menudo Tere era objeto de sus críticas, decía que desde niña había intentado ahormarla a su estrechez de horizontes, a su vida de nimias rutinas. Tú defendías a Tere, rechazando aquella visión, aunque en el fondo reconocías en ella algo de cierto, pues Tere era incapaz de improvisar, aborrecía salir de los meticulosos esquemas que ordenaban su vida, tenía una complacencia natural en ordenar las cosas según pautas bien establecidas.
A lo largo de aquellos meses, acabaste comprendiendo que Carla coqueteaba contigo, aunque a través de un juego burlón:
«Tengo que reconocer que me pareció admirable tu devoción amorosa, tu fidelidad —decía—, tenía también algo de empeño rutinario, y creo que eso fue lo que convenció por fin a mi hermana».
Aquella afirmación de independencia, de libertad, de falta de normas, te resultaba a la vez atractiva y repelente. Una noche, a la hora de regresar a tu casa, Carla decidió acompañarte un rato, y al despedirse te dio un repentino y abrasador beso en la boca. Ya no volviste a cenar a casa de Tere, pretextando algunas tareas, pero sentiste, con frustración, que por fidelidad a ella renunciabas a otra ocasión de aventura.