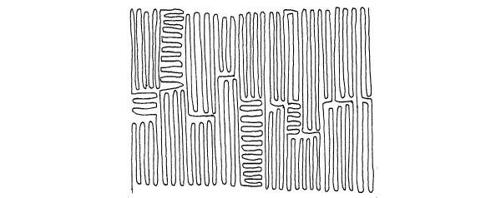
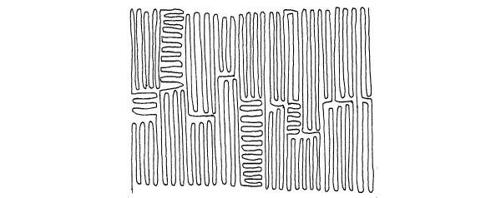
Querías celebrar la reconciliación con un nuevo viaje conmemorativo a estos lugares, el alto cauce del río de aguas de color esmeralda y jade, la laguna del tesoro, se lo propusiste a Tere, que lo aceptó con entusiasmo, y lo preparaste para llevarlo a cabo inmediatamente después de que ella terminase los exámenes y las correcciones, cuando el verano comenzaba a afirmarse pero todavía no era ni excesivamente caluroso ni demasiado polvoriento, una temporada con pocos excursionistas, pues desde vuestra primera visita, cinco años antes, estos espacios se habían popularizado, aunque no tanto como hoy.
Esta vez no ibais a andar de autobús en autobús ni a llevar a la espalda las mochilas, sino que viajaríais en tu coche, ni tampoco dormiríais en tienda de campaña, sino en alguna de las habitaciones que se alquilaban en los pueblos cercanos. Tere te dijo, entre bromas, que te habías hecho muy señorito, pero tú replicabas que este era un segundo viaje de novios, y que no querías repetir exactamente aquel.
«Nuevas experiencias, nuevas sensaciones. ¿O quieres meterte otra vez aquellas caminatas con la mochilona a la espalda bajo un sol de justicia?», dijiste.
«Entonces nos parecía lo más natural», respondió Tere, festiva.
Llegasteis a última hora de la tarde y dormisteis en una hospedería del pueblo. Desde la ventana de la habitación, más allá del arbolado que se ciñe alrededor del caserío, podíais divisar los farallones que resplandecían dorados a la luz del poniente. La cama no era muy grande, y le preguntaste a Tere si echaba de menos aquellas colchonetas inflables.
«Aquel cobijo del Edén no puede compararse con nada», dijo.
«Me alegro de que lo reconozcas».
En la mañana del día siguiente dejaste el coche donde lo has dejado hoy y continuasteis el camino a pie. El recorrido te llenó de una agridulce melancolía, pues después de tantos incidentes en vuestra relación, tras la conciencia de los Danieles que se enfrentan dentro de ti, ya no podías contemplar las cosas con la misma inocencia.
Sin embargo, pronto el paraje impuso su fuerza. Os deteníais, echabais una ojeada a espacios rememorados, os volvían a subyugar los enormes peñascos, las hondas pozas al pie del barranco, el súbito arbolado, y cuando llegasteis a la laguna, esta vez también solitaria, tu turbación se había apaciguado y recuperabas gran parte de la serenidad que te había impregnado en vuestra primera visita.
«Fíjate, lo veo todo como si ya lo conociese, y al mismo tiempo como si nunca lo hubiese visto», dijo Tere.
La laguna estaba también solitaria, el cañaveral más verde que la primera vez que lo contemplasteis, y volviste a sentir aquella extrañeza inaugural ante la impasibilidad del espacio, tan separado de todo lo humano, tan indiferente a vuestro enfrentamiento y a vuestra reconciliación. Otra vez recorristeis la orilla de la laguna, buscando huellas, como la del pequeño pie que os había hecho pensar en los habitantes mágicos del lugar, y encontrasteis una pelota de goma que alguien había olvidado, insólita sobre el barro de la orilla, en la que también había huellas de patos.
De nuevo bajasteis al lugar donde habíais acampado la primera vez, que permanecía tan solitario y silencioso como si ni vosotros ni nadie más hubiera pasado nunca por allí. Y otra vez pudisteis desnudaros y bañaros en aquellas aguas que recordaban un recodo marino, que estaban todavía frías, «tónicas», decía Tere asumiendo con gusto el contraste de temperaturas, y otra vez os amasteis sobre la playa minúscula.
Habíais proyectado hacer una comida campestre, y mientras disfrutabais del almuerzo recordasteis aquellas jornadas felices que allí mismo habíais vivido un lustro antes, las noches de cielo estrellado, los días de sol restallante, las caminatas al pie de los farallones, entre las encinas y los pinos, el cinturón roñoso del conde don Julián, el esqueleto del caballo, el bambi indefenso, y lo que en ti quedaba de borrosa amargura acabó disipándose.
Tras la comida disteis otro largo paseo por los senderos que llevaban a la muela, pero esta vez no encontrasteis ningún animal, salvo las aves de distintas clases que a veces graznaban o sobrevolaban el arbolado. Al regresar os bañasteis de nuevo, y todo continuaba tan solitario como la primera vez que habíais estado allí.
Regresasteis al pueblo para dormir en la pequeña habitación de toscos muebles, dejando que por la ventana abierta entrase la luz poderosa de la luna, que marcaba también en el horizonte los peñascos como moles plateadas.
El día siguiente, sábado, atrajo un gentío a los lugares familiares, una muchedumbre que se dispersaba por los alrededores de la laguna y por todos los puntos que visitabais, y para encontrar un lugar solitario para vuestro baño debisteis subir río arriba, remontar la orilla de la cascada y buscar una poza que recordabais, bastante alejada, entre un roquedal intrincado. Ese mismo día estuvisteis a punto de regresar, abandonando vuestra excursión, pero descubriste en el viejo mapa, unos kilómetros alejado de aquellos ámbitos ya tan familiares para vosotros, un extenso territorio al sur del río, donde solamente se apuntaban algunas pistas forestales, los llamados bosques de Mormejar, le propusiste a Tere visitarlo, y a ella le atrajo la idea.
Dejasteis el pueblo el domingo muy temprano y buscasteis uno de aquellos caminos, que al principio os conducían cerca de modestas construcciones dispersas. Acaso porque en los alrededores no había ninguna otra corriente que la del río encajado a lo lejos, toda aquella zona estaba solitaria, sin coches ni gente, y fuisteis internándoos en el monte, hasta que en una bifurcación elegiste un ramal que penetraba en su parte más espesa, y avanzasteis durante largo rato entre un nutrido encinar, hasta dejar atrás por fin la pista y continuar sobre el terreno desnudo, que seguía tolerando el rodar del auto.
De pronto el suelo se hizo muy escabroso y detuviste el coche cerca de las ruinas de lo que mucho tiempo antes había conformado alguna construcción rural. Estabais en un alto, pues a vuestros pies se iba alejando una ondulada rampa abigarrada de espesura, y en el horizonte lejano se podían distinguir las escarpaduras calizas de lo que debía de ser la hoz del río.
A la luz de la mañana el monte resplandecía con limpidez, sin rumores, en total inmovilidad. Echasteis a andar siguiendo la vaguada, internándoos cada vez más en aquel bosque espeso, donde los árboles y los peñascos se alternaban. Vuestro andar era silencioso, y os encontrasteis de repente con un pequeño grupo de ciervos, que se deshizo con rapidez al percibir vuestra proximidad. Habíais llegado a una zona en la que ya no era posible divisar el horizonte blanquecino del cauce del río, pero estabais hechizados por aquel monte tan movido, con tantos cambios de nivel, una superficie ondulada, donde las alturas y las vaguadas se sucedían en una pendiente interminable.
«Es otra especie de edén», dijo Tere.
«En verdad en verdad te digo que si confías en mí siempre te llevaré a un paraíso», respondiste tú.
Os habíais sentado a descansar porque ya era la hora de comer, pero habíais iniciado automáticamente la caminata, con una espontaneidad irreflexiva, y descubristeis que habíais dejado los alimentos en el coche, de modo que iniciasteis el regreso apretando el paso, entre bromas sobre vuestro despiste, porque llevabais andando casi dos horas.
Mas poco a poco fuisteis comprendiendo que estabais desorientados, que no sabíais cómo regresar al punto en el que habíais dejado el coche, porque los posibles peñascos, los accidentes del terreno que hubieran podido encaminaros a él, se parecían mucho unos a otros, era como repetir continuamente el paso por el mismo lugar.
«Vamos a fijarnos un poco en lo que hacemos, porque creo que esa peña, esa cabeza de mono, es la segunda vez que nos la encontramos», advirtió Tere.
«Tienes razón, vamos a fiarnos del sol y no de los falsos senderos».
A partir de entonces intentasteis que el sol os ayudase a no perder del todo la orientación, pero pasaron otras dos horas, estabais sedientos y cansados, y no conseguíais encontrar el lugar desde el que habíais iniciado vuestra caminata. Luego os contaríais vuestras impresiones, el temor a que la sed os acuciase cada vez más, a que llegase la noche, a que no fueseis capaces de salir de allí, pero en aquellos momentos no hablabais, pendientes solamente de hallar una pista, un punto de referencia.
Por fin el terreno comenzó a subir ligeramente y os encontrasteis en lo alto de lo que os pareció la loma originaria, desde donde podíais vislumbrar las lejanas cortadas que acompañaban al río.
«Deberíamos separarnos para intentar encontrar las ruinas junto a las que hemos dejado el coche», propusiste.
«No me parece buena idea, Daniel —dijo Tere—, podemos perdernos cada uno por nuestro lado».
«Pero nos llamaríamos de vez en cuando, para no dejar de estar localizados».
«Prefiero que sigamos juntos. Ahora los días son largos, y tenemos toda la tarde por delante para buscar el dichoso coche».
Otra hora más tarde, ya eran las seis, os sentasteis a la sombra de unos árboles para descansar, muy desanimados. Después de la aventura, Tere te confesó que llegó a creer que ibais a perderos en aquel monte para siempre, que ibais a morir allí de hambre y de sed. Sin embargo, estabais a pocos metros de los carcomidos muros, y lo comprendisteis cuando un rayo de sol relumbró en alguna parte de la carrocería: unas piedras confusas adquirieron su aspecto de tapial derruido, y descubristeis que por fin habíais encontrado el coche y salido del apuro.
Cuando regresabais a casa, tras beber con ansia y comer con apetito, pasasteis por el espacio de la laguna y os detuvisteis a contemplarla otra vez a la luz poniente. Tere volvió a evocar su angustia de poco tiempo antes, cuando pensó que ibais a morir perdidos en aquel bosque solitario:
«Me acordaba de esta laguna, solo de la laguna, de lo felices que habíamos sido junto a ella, ¿y sabes lo que acabo de pensar?, que si muero antes que tú, quiero que me hagas incinerar y que eches mis cenizas aquí».
Entre risas, le contestaste que la excursión, tan azarosa, la había puesto muy tétrica.
«Si me muero antes que tú, me incineras y traes mis cenizas aquí. Prométemelo».
«Prometido —respondiste—, pero vamos a cambiar de tema, por favor, vamos a intentar animarnos un poco».
No podías imaginar que un día deberías cumplir tu promesa, y además acompañado por un hijo de los dos.