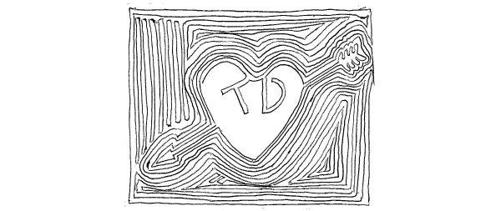
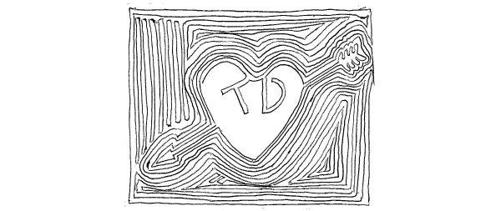
Tu campaña de reconquista continuó con éxito. Encontraste en la Cuesta de Moyano un libro de leyendas españolas, te pareció que podría interesar a Tere, y se lo dejaste en la portería de su casa con una tarjeta en la que habías dibujado, con una línea seguida, al estilo de sus laberintos, un corazón con las iniciales T y D atravesado por una flecha. Cuando la llamaste por teléfono, un par de días más tarde, te dijo que el libro era estupendo y que no lo conocía.
«¡Veo que has descubierto el mundo del mandala!», exclamó, con voz risueña.
«Sí, pero no es para abstraerme, sino para no dejar de pensar en ti», contestaste.
En esta ocasión la invitaste a un concierto de música de cámara en el auditorio de la calle Príncipe de Vergara, aceptó, y ambos salisteis del concierto muy satisfechos. Estabais más lejos de vuestro barrio que en otras ocasiones, pero tras decidir que tomaríais algún medio de transporte donde os obligase el cansancio, echasteis a andar y seguisteis la caminata casi hasta el final, enredados en una conversación que empezó tratando de música, en la que recordasteis el primer concierto al que habíais asistido juntos, y otras ocasiones de entretenimiento musical, pero que acabó derivando hacia la crisis de vuestra relación.
Intentabas ser prudente, pero estabas deseando explicarle a Tere tu conducta, justificarla, sobre todo para justificarte ante ti mismo, para seguir intentando armonizar esos dos Danieles tan a menudo enfrentados dentro de ti.
Hablaste de los celos:
«Tú has leído mucha literatura y sabes que es un tema importante, los celos, los cuernos, yo tampoco pensaba que iba a reaccionar así, que iba a perder los nervios de ese modo», explicaste.
«Pero si no había carta en la que no te dijese que te quería, si cualquiera que las leyese podría darse cuenta de que quien las escribía estaba colada por ti», argüía ella.
«Ya lo sé, claro que me daba cuenta de que tus cartas estaban llenas de muestras de amor, pero casi siempre se encontraba también el tal Larry allí metido, si quieres te las enseño, porque las conservo, el tal Larry está citado de continuo».
«Porque era un compañero de trabajo permanente, ya te lo he dicho, y en cierto modo mis cartas eran un diario, te contaba en ellas mis actividades, cómo no iba a aparecer citado en ellas».
«Pues a mí me parecía que estabas obsesionada con él, que no pensabas en otra cosa que en el dichoso Larry, hasta un retrato de él me enviaste en forma de laberinto, y cuando llegó la foto se me cruzaron los cables y me sentí traicionado, no fui capaz de razonar».
Te detuviste:
«¿Es que no vas a perdonarme nunca?», le preguntaste, agarrando sus manos con fuerza.
Tere chascó la lengua:
«Un retrato de Larry, y otro de Kathleen, y otro de la profesora Davidson, y otro de Brandon el bibliotecario, por lo menos —dijo—, hasta que llegó un momento que no tenía tiempo ni para hacer mandalas, pero tú solo te acuerdas de lo que te interesa para mostrar mi conducta sospechosa».
Te sentiste aterrorizado al pensar que podías haberle dado motivo para que de nuevo surgiese su indignación, y apretaste aún más sus manos.
«Tere, fui un imbécil, me pasé de la raya, perdí el juicio, pero fue porque estoy loco por ti».
Sin duda estaba conmovida, porque dejó sus manos entre las tuyas, y luego hizo algo que tú no te esperabas, que fue besar tu boca con un beso apretado, profundo, largo, en el que se concentraba su generosa absolución.
—¡Me perdonó! —exclamas.
Silvio te mira perplejo:
—¿Quién te perdonó? ¿Tú también tienes profes? —pregunta.
Te echas a reír.
—Silvio, estaba acordándome de unas cosas y hablé en voz alta.
—¿Pero de qué te acordabas? ¿Quién te perdonó?
—Fue mamá, me había portado mal con ella pero me perdonó.
—¿Tú también te portas mal?
—Algunas veces.
—¿Qué hiciste?
—Pensé que había roto una cosa y le eché la culpa, y resulta que el que la había roto era yo.
En su mirada hay un brillo de comprensión y solidaridad.
—Mamá siempre perdona. ¿A que siempre perdonas, mamá? —le pregunta a la urna.
En su cara hay el gesto de haber escuchado algo, como si la urna le hubiese contestado.
—Claro que siempre perdona —añade—. Yo también rompí una vez un platito de la sala, pero solo me dijo que eso le podía haber pasado a cualquiera, aunque había que tener más cuidado con las cosas.
Seguís andando, pero sabes que no es cierto lo que has dicho, que hay muchas cosas que quedaron sin perdón, y forman la alimaña que está dentro de ti presente, velando, y que cuando menos lo esperas asoma otra vez su hocico viscoso, vuelve a clavar sus afilados colmillos en tu corazón.
Tere ya no puede perdonarte, solo puedes perdonarte tú, piensas, pero si somos decentes con nosotros mismos, ese es el perdón más difícil de conseguir.
Sin embargo, aquella vez recibiste su absolución completa, de forma que aquella noche no regresasteis a su casa sino que fuisteis a la tuya, y de nuevo vuestros cuerpos se encontraron, y después de tanto tiempo y de tanto deseo otra vez el sexo os volvió a conciliar en un amor que recuperaba toda la intensidad de una época que parecía perdida.
Recobrasteis la vida anterior a su dichoso viaje a los Estados Unidos, y como tu apartamento era confortable le planteaste que se mudase a él, pero Tere necesitaba mucho espacio para sus papeles, tenía que ordenarlos, y dejasteis para más adelante esa mudanza, aunque tu habitación fue desde entonces el único lugar donde se cumplían vuestras citas amorosas.
El buen tiempo se armonizaba con vuestro júbilo, recobrasteis aquellos paseos, visitas a exposiciones, asistencias a conciertos y espectáculos, que habían sido vuestra costumbre, y además comenzasteis a cenar de vez en cuando en restaurantes agradables, porque ya podíais permitíroslo.
En el trabajo estabas exultante, entregado a tu labor, colaborando muy a gusto con tus compañeros. Gisela lo advirtió enseguida y te lo dijo:
«Parece que la dama ofendida te ha vuelto a entregar sus favores».
«Así es».
«Pues felicidades, y procura no volver a hacer el idiota».