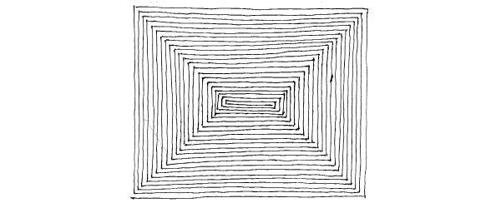
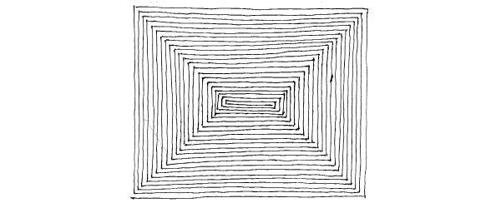
Como te sugirió Gisela, aquel mismo día, antes de regresar a casa, fuiste a una floristería para encargar un ramo de rosas. Entre las sabidurías de Tere estaba la de los símbolos de las flores, y le preguntaste a la chica de la tienda qué querían decir las rosas rojas.
Te miró con ojos cansados, como quien mira a un lunático.
«Que qué simbolizan, quiero decir», aclaraste.
Te sonaba que tenían que ver con la expresión de amor y querías confirmarlo, pero repuso con desgana que no sabía nada de esas cosas, que llevaba poco tiempo en la tienda. Era una muchacha flaca, de aire fatigado y expresión ausente, y comprendiste que no se podía pedir que, por lo que debían de pagarle, tuviese que saber tanto.
Bastante seguro de no equivocarte, encargaste once rosas rojas para Tere, por los once días de la excursión por el río. Recordaste entonces a Gisela, sus consejos amistosos, su afabilidad, y en uno de esos impulsos que a veces te sacuden, encargaste para ella una docena de rosas, estas rosa fuerte, que era un color que a ella le gusta mucho utilizar. Más adelante te enterarías de que las rosas de ese tono simbolizan la amistad.
Acompañaste el ramo de Gisela con una tarjeta en la que decía: «Gracias, amiga del alma» y el de Tere con otra tarjeta en la que escribiste: «Perdóname y déjame quererte. Once recuerdos del Edén».
Al día siguiente llamaste por teléfono a Tere, pero una voz femenina joven, luego sabrías que era la de su hermana Carla, te dijo que no estaba en casa.
«Todavía no ha vuelto de la facultad, al parecer hoy tenía una reunión».
Al decir tu nombre no dio muestra de que supiese nada de ti, pero te aseguró que le diría que habías llamado, cuando regresase.
Siguiendo los consejos de Gisela, esperaste un par de días para llamar de nuevo, y esta vez fue la propia Tere la que se puso. Le preguntaste si había recibido las flores.
«Sí, y son muy bonitas, Daniel —contestó, con la voz un poco reservada—, te lo agradezco».
«¿No podríamos vernos, tomar un café?».
«Ahora tengo muchísimo trabajo, no estoy para nada», contestó.
«No digo ahora, mañana, pasado, a lo mejor en otro momento sí que puedes», insinuaste.
«Tal vez», respondió.
«¿Puedo llamarte dentro de unos días?».
«Llámame», aceptó.
Quedaste satisfecho de que no te hubiese dado una negativa tajante, y a la semana siguiente dejaste en la portería de su casa una caja de bombones con otra tarjeta, «Te quiero… endulzar la vida», decía esta, y también llamaste por teléfono a los dos días. Otra vez se puso la persona de la joven voz femenina.
«¿Eres Daniel?», te preguntó.
Al contestar que sí, dijo que su hermana no estaba en casa, que telefoneases en otro momento, pero no lo hiciste, y unos días después enviaste un nuevo ramo con otras once rosas rojas y otra tarjeta en la que decía solamente: «Te quiero».
Llamaste por teléfono el jueves por la tarde, a última hora, y se puso la propia Tere.
«Daniel, tienes que dejar de enviarme regalos, no quiero que te gastes tanto dinero, y además es absurdo».
Acababan de estrenar una de esas obras clásicas del Siglo de Oro que tanto le gustaban a ella, y le pediste que el sábado te acompañase al teatro.
«No pretendo darte la vara, Tere, pero deja que estemos juntos esa tarde, por lo menos».
Guardó silencio durante un rato, hasta el punto de que pensaste que se había cortado la comunicación.
«Tere, ¿estás ahí?».
«¿De qué obra se trata?».
Se lo dijiste, lleno de esperanza.
«De acuerdo, iré contigo», respondió.
Aquel sábado fue decisivo para vuestra reconciliación, al menos en lo amistoso. El montaje de la obra, la historia de la joven viuda a quien sus hermanos pretenden mantener aislada en su casa, pero que anda por las calles disimulando su personalidad, y que a través de una puerta oculta tras el armario del cuarto de huéspedes entabla una extraña relación, de algún modo fantasmal, con un invitado que reside en la habitación, entusiasmó a Tere y dio lugar a una de aquellas charlas que solíais tener en vuestros tiempos felices.
Era el mes de abril, en la noche estaba la dulzura de la primavera alta, y disteis un largo y lento paseo de regreso a vuestro barrio. Tere aseguraba que en la literatura del Siglo de Oro, y sobre todo en el teatro, dentro de las restricciones sociales y del mundo patriarcal, aparecen unas mujeres admirables: ingeniosas, decididas, capaces de encontrar recursos para superar las limitaciones que la época imponía a su condición.
«Las mujeres de Lope, las del Quijote, esta de Calderón, es asombrosa la capacidad que tienen para afirmar su personalidad, su independencia, frente a todas las barreras que les intentan poner».
Tú la escuchabas lleno de alegría, porque en su voz y en su forma de dirigirse a ti percibías un evidente apaciguamiento, y asentías a todo lo que decía sin hacer ninguna objeción, porque además es un tema que no conoces lo suficientemente bien.
Cuando la dejaste en casa de su abuela no te ofreció las mejillas para que la besases, como no lo había hecho al encontraros, pero tampoco puso inconvenientes cuando le propusiste que os encontraseis de nuevo quince días más tarde, para ver la pieza de un clásico ruso que montaba un pequeño teatro de cámara, del que la crítica había hablado muy bien.
Mientras tanto, te compraste un ejemplar de la obra que tanto había entusiasmado a Tere y dedicaste todas tus horas libres a aprenderte de memoria un fragmento que le había encantado al asistir a la representación, y que pensabas recitarle cuando volvieseis a veros. Te tomaste la memorización del fragmento como un reto decisivo, y llevabas siempre contigo una copia, que repasabas incluso en el trabajo, hasta que estuviste seguro de poderlo recitar al pie de la letra, sin equivocaciones.
El texto se grabó de tal modo en tu mente, son los únicos versos que has memorizado en tu vida, que todavía lo recuerdas:
Ya sé que mi loco amor
en tus desprecios no alcanza
un átomo de esperanza;
pero yo, viendo tan fuerte
rigor, tengo de quererte
por solo tomar venganza.
Mayor gloria me darás
cuando más penas me ofrezcas;
pues cuando más me aborrezcas,
tengo de quererte más.
Si de esto quejosa estás,
porque con solo un querer
los dos vengamos a ser
entre el placer y el pesar
extremos, aprende a amar
o enséñame a aborrecer.
Enséñame tú rigores,
yo te enseñaré finezas;
enséñame tú asperezas,
yo te enseñaré favores;
tú desprecios, y yo amores;
tú olvido, y yo firme fe:
aunque es mejor, porque dé
gloria al amor, siendo Dios,
que olvides tú por los dos,
que yo por los dos querré.
Te has detenido, lo has vuelto a recitar para recuperar el sabor de la evocación, el suave olor a húmedo de aquella noche, la luz del Madrid antiguo en una calle solitaria, y Silvio te contempla extasiado.
—¡Qué bonito, papá!
Miras con sorpresa a tu hijo:
—¿Has entendido algo?
Silvio hace un ingenuo mohín y responde preguntando a su vez:
—¿Hay algo que entender? ¿No es por lo bien que suena?
—Tienes razón, hijo, eso es lo que vale —contestas, riéndote.
Echas a andar y él te sigue, mientras le cuenta a la urna lo bien que papá dice las poesías.
Se lo recitaste a Tere en el regreso a su casa aquella noche, después de ver la obra rusa, que dentro de la modestia del grupo que la montaba, a ella le había parecido muy interesante.
La noche estaba también suave, como la has recordado, con un tierno olor primaveral, y en un momento, en una callecita vacía, cercana al Palacio Real, te detuviste y le recitaste los versos, antes de echar a andar otra vez. Se agarró de tu brazo sin decirte nada, pero en el gesto descubriste que tu recitado le había complacido, que había comprendido el homenaje, y aquella vez, al despediros ante su casa, te dijo: «Adiós, rapsoda», con una sonrisa, y añadió:
«Nunca me habías mostrado esas habilidades tuyas».
«Sabes de sobra que no las tengo, me he aprendido esos versos desde el otro día solo por ti, porque pensaba que podían gustarte».
Te miró con ojos intensamente alegres.
«Pues te pongo sobresaliente», exclamó, antes de besarte en las mejillas y alejarse con rapidez portal adentro.