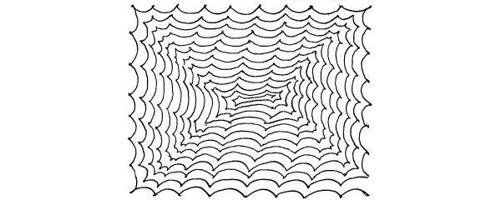
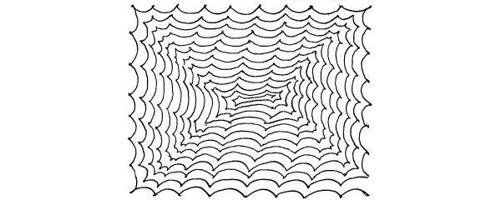
A Silvio se le ha metido una piedra en una de las zapatillas y os detenéis para que se la pueda quitar. También sus manos son torpes pero no le ayudas, con el afán pedagógico, que te han inculcado Tere y Aurora, de que resuelva por sí mismo las pequeñas contrariedades. Cuando saca el diminuto guijarro lo observa con mucho interés y luego te lo alarga:
—Parece uno de esos montes amarillos, pero en pequeñito. Para una hormiga, a lo mejor una piedrecita así es algo muy grande, muy grande.
Contempla con arrobo la china antes de continuar:
—¿Tú crees que las hormigas pueden ver esos montes que nosotros vemos?
Sorprendido ante su pregunta, que parece más propia de un sabio que de un niño con la capacidad mental restringida, tardas un poco en responder:
—Seguramente, no —dices al fin, mientras reemprendéis la marcha.
Esa hormiga, que no podría apreciar el volumen de los peñascos enormes que refulgen a lo lejos, te hace pensar que todo es cuestión de perspectiva. Habían pasado siete meses desde la marcha de Tere, y en sus argumentos para no venir, y en su respuesta disuasoria a la propuesta de ir tú, y luego en la noticia de la prórroga de la beca que te anunciaba con tanta naturalidad, te pareció que había alguna causa que no quería explicarte. Dejaste de contestar a sus cartas durante un mes, y ella mostraba mucha extrañeza en las suyas, aunque, lo que desconcertaba mucho a los dos Danieles que te habitan, nunca se olvidaba de expresar en ellas el gran amor que por ti sentía, lo enormemente que te añoraba.
Le contestaste al fin con una carta fría, en la que decías que tú también estabas pensando en marcharte una temporada a la ciudad alemana donde estaba la central de tu laboratorio, pues era cierto que te habían ofrecido la posibilidad de estar allí durante un tiempo haciendo prácticas, «de manera que a lo mejor cuando vengas en Navidad no nos vemos», añadías, pero en su respuesta no solo no se lamentaba de que tuvierais que volver a posponer vuestro reencuentro, sino que se mostraba jubilosa por que te estuviese yendo tan bien en la empresa, y de que vuestro futuro tuviese visos de aclararse por ambas partes.
En aquella carta te envió lo que te causaría un violento trastorno: una foto de un grupo en el que aparecían varios chicos y chicas. Todos estaban muy juntos, apretados, algunos cogidos de los brazos, y en la primera fila, sentada en el centro de un banco, se veía a Tere en compañía de otros. Junto a ella había un joven que le pasaba uno de sus brazos por encima de los hombros.
La hormiga, desde su diminuta proporción, no puede advertir el tamaño ni la forma de las lejanas estructuras montuosas que cierran el horizonte, pero a ti la vista de aquella imagen te conmocionó, y utilizaste una de las grandes lupas del laboratorio de montaje para calibrar esa cercanía de aquel muchacho y de Tere, que te había abrasado el alma.
El joven era rubio, con un aspecto anglosajón casi tópico, y en su boca se trazaba una sonrisa complacida. Su brazo izquierdo se alargaba confianzudo sobre la espalda de Tere, aunque la mano no apretaba el hombro, sino que se mostraba abierta, lacia. ¿Le habría soltado el hombro? ¿Estaría a punto de agarrárselo? Tere también sonreía con agrado, y tenía una mano sobre una rodilla del chico y la otra enlazada al brazo de la chica que se sentaba al otro lado, la muchacha grande, también sonriente, que habías conocido en las fotos navideñas.
Al dorso de la foto, en un texto manuscrito, se podía leer que aquellos eran sus compañeros en el máster, que a su lado estaban sus mejores amigos, «Larry, que es un encanto, y Kathleen, majísima, majísima».
Aquella foto del llamado Larry rodeando los hombros de Tere con uno de sus brazos suscitó en ti celos feroces, algo que nunca habías sentido antes, convirtiendo en certeza lo que no te habías atrevido a sospechar.
Todo es cuestión de perspectiva: si la foto hubiera correspondido a alguna de las excursiones de Tere y tú con los compañeros y amigos, podrías pensar que el chico le había pasado el brazo por encima de los hombros en un ademán de espontánea camaradería, y que la mano de Tere estaba sobre su rodilla por pura casualidad, en un gesto inconsciente. Sin embargo, la imagen que recogía aquellos gestos se presentaba tras muchos meses de lacerante lejanía, tras el rechazo a aceptar el pasaje que le habías ofrecido para venir a pasar a tu lado unos días; tras la actitud renuente a tu propio viaje, después de los muchos esfuerzos y horas de aburrido trabajo que te había costado reunir el dinero; tras la noticia de la prórroga de su beca; pero, sobre todo, tras las innumerables alusiones a ese Larry poeta, cocinero, abnegado compañero, amigo encantador, «un cielo, un sol». De forma que el Daniel menos propicio a la tolerancia observaba la foto con otro punto de vista, como si rematase un mensaje emitido a lo largo de distintas señales.
Así fue como llegaste a la conclusión de que, aunque no de modo explícito, Tere te indicaba que por ahora no estaba interesada en vuestro reencuentro, y que el tal Larry tenía mucho que ver en esa disposición.
Al principio, pensaste en escribirle una carta urgente explicándole tus sospechas y pidiéndole explicaciones, pero fuiste posponiendo su elaboración, porque la teoría de su deslealtad, que habías construido con solidez en tu imaginación, cada vez te presentaba más superflua, e incluso ridícula, cualquier demanda de aclaración por tu parte. Llegaste a la conclusión de que la mejor forma de explicarle tu conocimiento del caso era, precisamente, el silencio.
Durante unos días estuviste tan absorto en la herida que aquella hipótesis había abierto en tus sentimientos, que apenas te centrabas en tu trabajo, y la propia Gisela lo advirtió:
«¿Tienes algún problema, Daniel?».
Claro que lo tenías, pero no podías explicárselo a ella, a ellos, tus compañeros de trabajo.
«Te encuentro distraído, tú que eres siempre tan cuidadoso», añadió.
Le pediste perdón, le aseguraste que tus despistes terminarían, que había un asunto particular que te preocupaba, pero que procurarías que no interfiriese en tu trabajo.
«En estos meses te has dedicado a conciencia al laboratorio, y también puede que estés un poco estresado. A lo mejor no te vendría mal despejarte un poco».
Unos días después te dijo que iba a hacer una visita a la central, en Alemania, una semana, y te invitaba a que fueses en su compañía:
«Eres uno de nuestros becarios más prometedores —te confesó—, no te vendría mal quedarte en la central una temporada».
Se acercaba el buen tiempo, y aceptaste la oferta como una liberación del ensimismamiento doloroso en el que te habían encerrado aquellos celos que ni siquiera te dejaban abrir las cartas de Tere, a la que ya no volviste a escribir más, acobardado tu Daniel más contemporizador e indignado el otro. Y los días en aquella ciudad alemana, una urbe antigua, universitaria, en cuya proximidad se alza la central de la empresa, te ayudaron a sosegarte y, si no a olvidar, al menos a que la memoria fuese menos agresiva, porque toda ciudad que se conoce por primera vez es un refugio para la imaginación, que al despertar su interés por nuevos espacios humanos y arquitectónicos nos permite desalojar bastantes de los que le sirven de permanente albergue, y además porque algunos acontecimientos te trajeron alivio.
Tus dificultades con la lengua, que continuabas estudiando con ahínco, convertían a Gisela en tu principal interlocutora, pero te habías incorporado con eficacia al trabajo del equipo. Hacía muy buen tiempo y en la ciudad, cuyo centro conserva el aspecto que tuvo desde la antigüedad, un lago de forma alargada entretenía el ocio de los habitantes. Sentado con Gisela un atardecer en una terraza junto al lago, le contaste algo de tus tribulaciones, tu chica tan lejos y durante tanto tiempo, aquel Larry que parecía haberse interpuesto.
«Nos empeñamos en hablar de amor, de amor eterno, estamos todo el día con ello a vueltas, películas, canciones, pero mantener el amor es muy difícil —dijo Gisela, alzando su vaso y mirándote de modo muy directo—, aunque el sexo puede ayudarnos a sobrellevarlo».
La alusión te pareció tan clara, que solo tras unos instantes de estupor fuiste capaz de encontrar una respuesta.
«En esta ciudad, los anabaptistas encontraron al parecer una solución, la poligamia», dijiste al fin.
«Una solución para los hombres, Daniel, no para las mujeres —respondió Gisela, echándose a reír—; además, acabaron ejecutados y colgados de esas jaulas que hay en la torre de la catedral».
Vuestra conversación continuó por parecidos derroteros históricos, pero el conjuro ya estaba formulado, y al regresar aquella noche a la residencia universitaria donde os alojabais, Gisela te llevó a su habitación y volviste a recuperar la dulzura del viaje por el cuerpo femenino, de los besos y de las caricias amorosas, tras tantos meses en los que tu único desahogo había sido la reiterada masturbación en la añoranza de Tere.
«Eres maravillosa —le dijiste, besando sus grandes senos antes de marcharte a tu habitación—, creo que me voy a enamorar de ti», añadiste, más por galantería que con verdadero sentimiento.
«Cuidado con el amor, o acabarás encerrado en una jaula y colgado de alguna torre», respondió ella.
Tuvisteis otra cópula sabrosa antes de regresar a España, pero Gisela no era absorbente, no quiso convertir la relación recién nacida en un lazo que se antepusiese a otras cosas, y te acabó de convencer para que te preparases a estar una temporada más larga en aquella ciudad alemana que tanto te había gustado, terminando en la central tu aprendizaje y practicando la lengua. El verano estaba encima, y en la central no les vendría mal alguien que echase una mano, cuando gran parte del personal se iba de vacaciones. Aceptaste pues y regresaste a la vieja ciudad, con el sabor de los maduros y abundantes encantos de Gisela en todo tu cuerpo.
A menudo vibraba en tu memoria la evocación de Tere, pero la apartabas con una sacudida mental, procurando continuar con ahínco el aprendizaje de su olvido. No le volviste a escribir, y tampoco le diste a tu familia tus señas, prometiéndoles que se las facilitarías cuando llegases al definitivo destino.
En aquella ciudad alemana, en las horas libres, dabas largos paseos e inevitablemente pensabas, como ahora, en Tere y en todo lo que os había separado. He ahí un panorama de deslealtad y traición, te decía el Daniel menos transigente. Pero a esa traición habías respondido como debías, primero con el silencio, pues tu dolor no te permitía encontrar las palabras suficientes para expresar tu reproche, y luego con los abrazos de Gisela, su cuerpo mullido, su lasciva sabiduría.