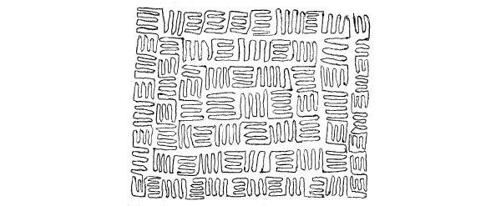
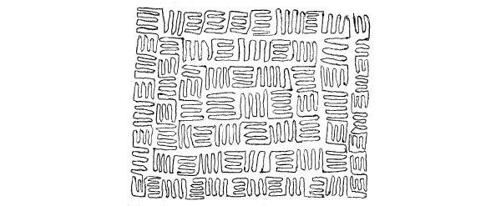
Un gran bulto borroso acaba de alejarse con rapidez unos metros delante de vosotros, perdiéndose de repente entre los matorrales de la vereda, y Silvio se ha puesto tan nervioso que enreda del todo las palabras.
—¡Papá, papá! ¡Un extraterrestre! ¡Un alienígena!
Tú apenas has podido verlo, pero sin duda debe de tratarse de algún animal grande, un ciervo, un gamo, un jabalí, cuyos borrosos cuartos traseros han marcado fugazmente la soledad del camino.
—Pero ¿no decías que eran invisibles? —le preguntas con una zumba en la que asoma el peor Daniel y que solo tú descifras.
Silvio mira para todas partes, asustado.
—Son invisibles si quieren; si no, los puedes ver, lo dice Paula —afirma, muy seguro de lo que dice desde la autoridad de su amiga y la lógica de lo maravilloso.
—Bueno, Silvio, vamos a seguir muy atentos, y acaso lo volvamos a encontrar, pero ahora no nos entretengamos, que ya nos queda poco para llegar.
En ese momento suena a vuestras espaldas un ruido de motor, y muy pronto tenéis que acercaros lo más posible a la pared rocosa, pues pasa muy cerca, entre el fuerte estrépito metálico de los raíles y cadenas que ocupan su plataforma, una camioneta para el transporte de vehículos. Supones que más adelante debe de haber algún coche averiado y recuperas la conciencia urbana que otra vez el espacio silvestre te había anestesiado.
—¿Ves como debía de ser un extraterrestre? —te dice Silvio, satisfecho—. Seguro que ese camión tan grande lo anda buscando, a lo mejor es de la policía.
Su especulación se ha convertido enseguida en una hipótesis segura, porque se vuelve para hablar con la mochila:
—Mamá, ha pasado un extraterrestre corriendo y enseguida ha llegado un camión de la policía que va detrás de él. Es muy emocionante, qué pena que no puedas verlo.
Vuelves a pensar que, con todo lo que estos espacios le gustaban a Tere, solamente regresasteis una vez, tras vuestra reconciliación, pero nunca lo hicisteis a partir del nacimiento de Silvio, como si lo que del Edén tenían para vosotros no fuese compatible con lo que de frustración ofrecía la existencia del niño, por muy animosa que Tere pudiese llegar a ser y por mucho que lo quisiese.
Y, sin embargo, hoy compruebas que Silvio es un buen compañero, un caminante esforzado, pues sigue mostrando resistencia y coraje para soportar la caminata a pesar de su andadura tambaleante, y que su imaginación pone en la realidad detalles pintorescos que animan vuestra charla, además de fijarse con interés en las cosas peculiares que le muestras.
De vez en cuando le transmite a su mochila interpretaciones, siempre peculiares, de las cosas con las que llamas su atención al avanzar en vuestra marcha: le señalas un gran escarabajo que da interminables y lentas vueltas a un lado del camino, y Silvio deduce que a lo mejor ha perdido las gafas; haces que se fije en un curioso arbusto que muestra unas ramas amarillas en medio de otras de color rojo, y Silvio descubre que también los bosques tienen bandera; le indicas una enorme piedra negruzca que sobresale en el borde, sobre el río, y le parece la cara de un señor muy serio, con bigote y con tres ojos.
Como en todo lo demás, la mayor responsabilidad de que nunca visitaseis con él estos lugares, donde Tere y tú habíais sido tan felices, fue tuya: a ti te correspondía haber tenido la iniciativa, a ti normalizar la presencia del niño en la familia. Mas haces un esfuerzo por apartar esa mala conciencia que a menudo te ataca donde menos lo esperas, y vuelves a recordar a Tere el día de aquella lejana partida, cuando se produjo vuestra primera separación.
Lo cierto es que Tere no perdía nunca el aplomo, y ni siquiera cuando se despidió de ti, antes de marchar a los Estados Unidos, había menguado su entereza, que hasta te pareció excesiva en los últimos momentos en que estuvisteis juntos, en el aeropuerto. Habías ido a recogerla a la casa de su abuela, le habías ayudado a trasladar al metro y al autobús la enorme maleta que llevaba, pero estaba serena, aunque un poco distraída, y tú te sentías herido por aquella distancia, aquel aire más absorto que de costumbre, que parecía dejar al margen de su viaje lo que se refería a vuestros asuntos, otro punto más que añadir a la deslealtad inicial.
El tamaño de la maleta te había desazonado, pero Tere lo justificaba:
«He calculado que necesitaré ropa para distintas temporadas», dijo.
«Así que no piensas volver ni una sola vez en todo el curso».
«Ya hemos hablado de eso muchas veces, Daniel, con el precio de los billetes sabes que es imposible».
Pero tú te habías propuesto hacer lo que fuese necesario para que vuestra separación no se hiciese tan larga:
«Yo lo conseguiré, sacaré dinero de donde sea, ya lo verás, he empezado a enterarme de cosas, de sitios donde trabajar; además, no estando tú aquí me va a sobrar tiempo, y al laboratorio solo voy por las mañanas, estoy seguro de que, si no en Navidad, en Semana Santa puedes venir unos días, o a lo mejor soy yo quien va a verte».
«Ojalá», contestó, sin demasiada convicción.
Ahora piensas que era natural que estuviese pendiente de su partida, de su maleta, del pasaporte, de su tarjeta de embarque, que se sintiese algo intranquila ante el largo viaje que la esperaba, el primero de su vida cruzando el océano, que aquel aire ensimismado en las peripecias de su marcha era lógico, que sin duda fuiste demasiado absorbente en todo lo que sucedió entonces, que en tu amor había poco sentido común, poca comprensión hacia ella, y una vez más las contradicciones de tu ánimo, la mezcla de remordimiento y de resquemor en que un Daniel se enfrenta con el otro, rebullen armonizándose con dificultad dentro de ti.
Dos recodos más adelante encontráis la camioneta detenida, haciendo maniobras complicadas para acercar su parte trasera al cauce del río. Hay un automóvil boca abajo, con el morro hincado en la orilla y la trasera apoyada casi en el borde de la escarpa que os separa del cauce, que en aquel punto no debe de superar los dos metros. Os detenéis y hablas con los operarios de la camioneta, que te cuentan que el coche derrapó y cayó de aquel modo aparatoso, pero que quienes viajaban en él ni siquiera quedaron heridos, y pudieron salir con facilidad del vehículo accidentado. A Silvio le interesa ver cómo esos operarios enganchan las cadenas en el coche colgado, cómo comienzan las maniobras para irlo devolviendo a la carretera, pero tú le recuerdas que tenéis que continuar.
—Los de ese coche han tenido suerte —le comentas, después de que hayáis reemprendido la marcha—, porque si les hubiera pasado lo mismo un kilómetro antes, con la altura que tiene allí el tajo del río, se hubieran aplastado contra el fondo del barranco.
Ibas a añadir «quizá no hubieran sobrevivido», pero te lo callas, para prevenir una nueva charla sobre un tema enojoso.
Silvio, después de haberte visto hablar con los del vehículo que ha venido a sacar el coche, y de haber asistido a las primeras operaciones del rescate, se manifiesta desconcertado por el suceso:
—¿Pero no era una camioneta de la policía? ¿No perseguían a los extraterrestres?
—No, Silvio, venían por el accidente de ese coche ahí caído, a recogerlo.
—¿Qué le pasó?
Le vuelves a explicar, paciente, que se salió del camino, tal vez por haber patinado en la tierra.
—¿Fue como lo de mamá? ¿Tú también patinaste, mamá?
Su pregunta te devuelve, como una ola violenta de la memoria, dos imágenes demasiado turbadoras: la del coche despanzurrado de Tere, en un descampado, y la de su cuerpo inmóvil, envuelto en vendas, en la cama del hospital. Entre los hierros retorcidos de la carrocería zumbaban algunas avispas, como si estuviesen buscando un lugar para enjambrar. Sobre la frente de Tere había revoloteado una pequeña mariposa, como una polilla, que alejaste con una sacudida de la mano. Sigues caminando, tan perdido en la amargura del recuerdo que no has escuchado otras palabras de Silvio. Se ha acercado a ti y te agarra de la cazadora.
—¿Qué pasa? —le preguntas, recuperando el sentido.
—Te decía que igual fue el extraterrestre el que tiró el coche al río.
—No me parece probable, no me imagino qué razón podría tener —le contestas, haciendo un esfuerzo por continuar la comunicación, a veces fastidiosa, a que te obliga la índole de su inteligencia.
Silvio vuelve otra vez al tema del tesoro, a imaginarse esos guardianes que se ha inventado y que estarían pendientes de cuantos os acercáis al lugar, añade que son muy desconfiados. Esos guardianes sabrían que los del coche iban también a la laguna con intención de llevarse el tesoro, y habrían puesto alguna trampa que hizo salir al coche del camino y despeñarse.
Tú no contestas nada, porque Silvio no parece esperar respuesta, como si estuviese disfrutando de una ensoñación. Intentas olvidar el accidente de Tere, sacas el mapa del territorio y analizas los detalles que en él se muestran. A pesar de las deficiencias de Silvio, habéis venido muy bien, en un tiempo razonable, y calculas que apenas os quedan veinte minutos para alcanzar la vista de la laguna. Tu hijo sigue hablando con Tere, le explica que el valle se ha hecho más ancho y que unos pájaros negros acaban de alzar el vuelo delante de vosotros, y tú no puedes dejar de pensar en aquella partida de Tere.
Cuando desapareció tras el control de pasaportes te quedaste todavía un rato allí quieto, paralizado por la estupefacción. A pesar de todo, Tere se había ido y estabas solo, y te quedaban por delante muchos meses sin su compañía. Permaneciste aturdido durante un tiempo y luego regresaste a la parada del autobús, y bajo el sol cegador te parecía seguir viendo la figura de Tere alejándose más allá del control de pasaportes, después de volverse y mirarte y tirarte un beso con la mano.
Los días de estricta nostalgia como centro absorbente de tus sentimientos fueron muy largos, y nada te estimularía, preso aún del pasmo que te acometió en el último momento de su partida. Te pasabas el día en aquel pisucho cuyo alquiler pagabais también en verano, porque era demasiado barato para arriesgarse a perderlo, solo, tumbado en la cama, apenas comías, y al atardecer, cuando el calor menguaba, salías a dar un paseo largo, de horas, sin conciencia de las calles que ibas recorriendo, esperando el compromiso de tu aprendizaje, que comenzaría en septiembre, como el único paliativo para tu desgana y falta de ánimo.