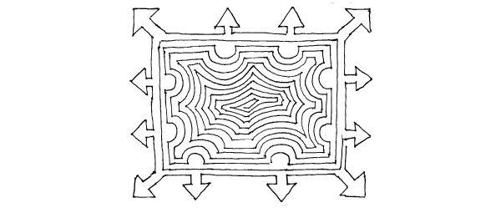
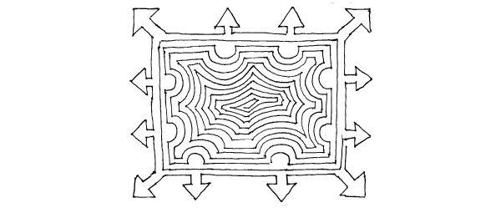
Uno de aquellos días, Tere te propuso buscar la ruta del conde don Julián, la ruta del traidor, dentro de un juego que intentaría rehacer borrosos espacios señalados por la leyenda, los caminos que llevan desde una gigantesca muela de roquedal hasta la laguna, un tramo muy importante, porque a través de él se habría acarreado el fabuloso tesoro hasta su escondite final.
Como entonces vivíais la inocencia del Edén, la traición era para ti solamente una flaqueza desconocida, y no podías imaginar que alguna vez te marcaría para siempre con su horrendo signo.
En vuestro caminar, que comenzasteis a primeras horas del día, hablabais del conde como si fuese un personaje familiar, y como si su historia proviniese de vuestra memoria cercana.
Su traición tuvo como origen otra traición, argumentabas tú: la deslealtad del rey don Rodrigo, a quien el conde don Julián había confiado a su hija, la famosa Florinda, la Cava, para que fuese educada en la corte de Toledo, muy lejos de Ceuta, donde él era gobernador, y a quien el rey había seducido.
El asunto planteaba problemas que ibais debatiendo al compás de vuestra marcha. Tú opinabas que la traición del conde hacia el rey compensaba la que el rey le había infligido a él.
«Don Rodrigo es desleal con el conde, y este le devuelve la ofensa, ajusta las cuentas», afirmabas.
Tere creía que no, pues la traición del conde había tenido una dimensión desproporcionada, al facilitar aquella invasión de los árabes que no solo había perjudicado al rey, sino a todos los demás españoles de aquel tiempo:
«Si el único perjudicado hubiera sido don Rodrigo, la ofensa estaría igualada, se habría devuelto, pero el reino de don Rodrigo estaba formado por gentes muy diversas, y don Julián, con su manera de actuar, traicionó a todas ellas, causó un daño incomparable con el que había recibido él».
«Sin embargo, todo es cuestión de matices —aducías tú—, ya que el conde consideraba la seducción de su hija por el rey un daño también inmenso e irreparable».
El mapa del Instituto Geográfico señalaba claramente el lugar, y de nuevo asumiste el rol de guía, siguiendo una senda vaga entre encinas y rocas, a veces sombreada por algún denso sabinar, hasta que comenzasteis a vislumbrar a lo lejos la mole amarillenta de la muela, que conforme avanzabais en vuestra caminata se iba haciendo cada vez más voluminosa.
Hoy, cuando ya conoces bien lo que es la traición, no puedes recordar sin dolor aquella charla ingenua. A Tere, lo que más le llamaba la atención no era la leyenda de cómo don Julián, con el acicate de su despecho, de su rencor, de su odio, se vengó del rey propiciando la invasión de la España de entonces por los moros, sino la leyenda posterior, la de aquel don Julián arrepentido de su acción que, tras abandonar Ceuta, reúne sus mesnadas y sus riquezas e intenta buscar algún punto dentro de la península, para enfrentarse a los conquistadores cuya violenta invasión había facilitado.
«Acaso esa leyenda sea un invento de quienes no querían tolerar que un noble, aunque fuese godo y de una España muy antigua, quedase en la memoria popular como el causante de aquella catástrofe histórica —pensabas tú—; así, esa nueva leyenda provendría de la clásica manipulación del imaginario colectivo por los poderosos para restaurar la memoria de un primate».
«Según eso, también deberían haber manipulado la enorme ambición de don Rodrigo, que fue el origen de todos los males, al intentar encontrar el tesoro de Hércules, cuyo acceso los reyes antecesores suyos habían clausurado con muchos cerrojos».
No supiste qué contestar, y Tere continuó con su hipótesis:
«Yo creo que en la leyenda del conde don Julián arrepentido hay una especie de justicia poética, para que la figura del traidor disfrute de una compensación por lo que él mismo había sufrido con el daño de su hija, pues en las historias del mundo mítico, como en las historias maravillosas, hay una tendencia a los equilibrios morales y sentimentales, de manera que al traidor conde don Julián se le ofrece una posibilidad de redimirse, para que la traición que él mismo sufrió, la seducción de su tierna hija por el poderoso monarca, encuentre cierta contrapartida».
Con cuánta sencillez se habla, en la ignorancia, de asuntos que, cuando nos atañen, resultan tan desazonadores, piensas ahora, tras ser tú mismo también protagonista de traiciones que los sucesos de la vida han hecho irreparables, pero entonces vivías en la gozosa insolvencia del Edén.
Llegasteis ante los enormes peñascos un poco antes del mediodía y buscasteis un lugar para bañaros y comer. El conde don Julián no había dejado huella alguna en aquellos lugares, naturalmente, pero tampoco lo había hecho ningún otro ser humano, y el paraje mantenía su salvaje, solitaria y silenciosa belleza propia. Al pie de los inmensos, vertiginosos roquedales, el monte era frondoso, casi impenetrable. Dormisteis una siesta casta en el prado mínimo que alimentaba la humedad de un manantial, y luego merodeasteis a los pies de la muela.
Mientras recorríais aquel lugar en que la ladera suave de la que procedíais se transformaba de pronto en un paredón inaccesible, encontrasteis una especie de ancho y ajado cinturón de cuero, con remaches de hierro muy carcomidos por el óxido. Estaba casi todo él oculto por una piedra, y fue Tere quien descubrió la hebilla corroída que sobresalía ligeramente, como una extraña raíz.
Te miró con aire burlón y satisfecho:
«¿Ves como tenía yo razón? ¡Este es un auténtico cinturón de alguien de la comitiva del conde don Julián, o acaso del propio conde!», afirmó.
Bromeaste sobre lo que estaría haciendo el conde para perder el cinturón, pero el objeto parecía tan arcaico y presentaba tanta rareza en aquel entorno boscoso, ausente de presencia humana, que era posible mirarlo a la luz de lo legendario, aunque desde la supuesta huida del conde don Julián hubiesen pasado más de trece siglos.
«La huella del pie de un duende acuático, o de una ninfa, a la orilla de la laguna, y ahora este viejo cinturón, que puede ser de un ogro; no cabe duda de que estamos rodeados de entes maravillosos», respondiste.
No podías imaginar entonces que, con el paso de los años, tendrías un hijo que siente en su piel el aliento mismo de seres tan extraordinarios como aquellos.
Mas la jornada traería otros descubrimientos singulares: no muy lejos del lugar en el que habíais hallado el cinturón, encontrasteis un gran esqueleto pelado, reseco, sin duda muy antiguo, de lo que parecía un caballo. No había ningún rastro de una posible guarnición, pero aquel misterioso esqueleto, entre cuyos huesos brotaba la vegetación del bosque con la misma espontaneidad con que lo hacía en el resto de la superficie, se complementaba de una manera extraña con el raído cinturón, sugiriendo un fabuloso y desventurado jinete que incrementaba el aura legendaria del lugar y que dio motivo a curiosas especulaciones por vuestra parte.
Hicisteis el último hallazgo del día mientras regresabais al campamento, en uno de los trechos donde la vaguada se ensanchaba y las laderas enfrentadas se hacían menos escarpadas, antes de terminar sobre el sendero en una brusca rampa. Un animal descendió de un lado, cruzó veloz delante de vosotros y ascendió con la misma rapidez la escarpadura de enfrente, antes de continuar corriendo ladera arriba. Por el tamaño parecía un gamo sin cuernos, un gamo hembra, pues enseguida os sorprendió ver que iba seguido por su cría, un animalito que, tras descender con torpeza, intentó remontar el abrupto talud sin conseguirlo, y que ofrecía una imagen patética mientras pataleaba con sus extremidades débiles y flacas intentando trepar por el repecho.
Tere corrió hacia la cría, la sujetó y la tomó en los brazos.
«¡Es un bambi! —exclamó, maravillada—, ¡una preciosidad de bambi!».
Del animal grande, el que debía de ser su madre, no quedaba ni rastro, por más que te esforzaste en descubrir su bulto, remontando con esfuerzo el áspero talud y recorriendo los inmediatos alrededores, donde se dispersaban encinas y pinos.
Cuando descendiste de nuevo, Tere estaba encandilada con aquel pequeño cérvido, que se mantenía sumiso entre sus brazos y al que acunaba con aire maternal.
«Esto es un regalo del conde don Julián —le dijiste—; ya que buscaste sus huellas, recordándolo, su espíritu agradecido te ha permitido acariciar a ese animal, aunque también puede ser un regalo de las ninfas, de los ogros o de cualquiera de los habitantes invisibles del bosque».
El animalito apoyaba la cabeza en el pecho de Tere, con aire indefenso y ojos medrosos.
«Pero también es un regalo del Edén —añadiste—, porque no me digas que podrías encontrar un bambi así en la calle Malasaña, entre esos baretos y esos quioscos y esos autobuses que tanto te ponen».
Estuvisteis sentados un rato a la sombra de las peñas, mientras Tere acariciaba al animal, que no perdía su actitud tan temerosa como inmóvil, pero debíais continuar la vuelta al campamento y tuviste que insistir para que Tere soltase al pequeño gamo, que depositasteis en lo alto del talud, en el arranque de la ladera, para que continuase el ascenso con sus patitas largas y desmañadas y su aire despavorido.
«Pobre animal —dijo Tere—, ¿tú crees que encontrará a la madre?».
«Acabamos de presenciar un ejemplo de alta traición —respondiste tú—, una madre abandonando a su vástago en un momento de peligro».
«De traición nada, pobre bicho, ha sido la lógica reacción de miedo, de pavor», objetó Tere.
«Ni una perra ni una gata se hubieran ido, nos habrían plantado cara», contestaste.
«Los carnívoros son diferentes, Daniel, no seas pesado».
Más adelante, a vuestro regreso a la vida ordinaria, al narrarles el suceso a los compañeros, alguien os contaría que la madre, aunque hubiera parecido que había huido, estaría escondida muy cerca, y que sería capaz de hacerlo durante mucho tiempo, esperando poder recuperar a su cría. Pero aquella desaparición, la cría inerme, abandonada, intentando sin conseguirlo ascender por el empinado repecho, os había ofrecido tal ejemplo de desamparo que, tras reemprender la marcha, guardasteis silencio durante bastante tiempo, y solamente la súbita visión de la laguna, rodeada por la sombra de los montes mientras reflejaba como un espejo el cielo luminoso, os devolvió la locuacidad y el buen humor, el humor que presidía las jornadas de caminatas y exploraciones alternadas con baños y abrazos.
La llegada de unos intrusos hizo concluir de modo brusco aquella rutina de gozo y olvido que Tere y tú vivíais. Era el día duodécimo y, muy temprano, os despertó el eco de un motor que se acercaba cada vez más, ese bramido familiar en vuestra vida cotidiana que ya habíais perdido la costumbre de escuchar.
Os levantasteis con extrañeza, subisteis el repecho hacia el lugar de donde el ruido procedía, y pudisteis ver cómo una furgoneta se acercaba hasta detenerse a la orilla de la laguna y luego hacía las maniobras propias de un aparcamiento.
La furgoneta venía cargada de bulliciosos excursionistas, cuyas voces se multiplicaron mientras admiraban la masa de agua y los alrededores. Merodearon por los contornos, descubrieron al fin vuestro campamento, os lanzaron gritos de saludo, bajaron para contemplar de cerca el sitio y luego subieron de nuevo hasta el vehículo para acarrear los bultos de sus tiendas y equipaje y amontonarlos en otro espacio del pequeño soto, con el propósito de acampar muy cerca del lugar donde estaba vuestro vivaque.
Así fue como comprendisteis que aquellos días edénicos, que parecían sin tiempo, habían llegado a su fin.