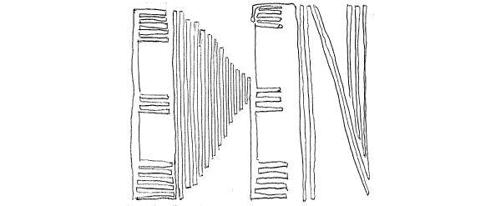
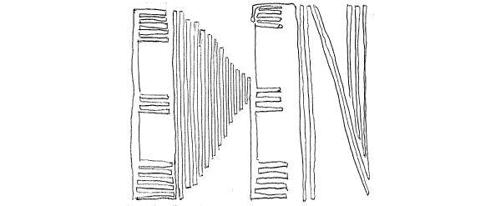
Era amor de verdad, estabas loco por ella, como se dice, y los encuentros que habían tenido lugar en el camastro de tu desastrada habitación, y alguna vez también en su cama de la casa familiar, ese piso enorme que ha acabado siendo tu vivienda, aprovechando alguna mañana de domingo la ausencia de la abuela, de una hermana a la que entonces nunca habías visto y de la asistenta que lo arreglaba, adquirían cerca de la corriente verdosa del río otra consistencia, como si hubiesen alcanzado su entidad verdadera, un vigor del que los otros habían sido solo atisbos, premoniciones.
Estos abrazos eran los genuinos, los iniciales, los que inauguraban la conjunción profunda de vuestros cuerpos y de vuestros sentimientos, e intuías que no iban a acabar nunca, porque en verdad estabais en una soledad en que solamente vosotros existíais, más allá del tiempo, una soledad que no parecía pasajera, o mejor porque eran abrazos que sentías invulnerables al tiempo.
Necesitabas casi de continuo mirar, acariciar, besar y lamer su cuerpo, en sus colinas y en sus humedales, en sus vaguadas y en sus oteros, en sus selvas y en sus desiertos, buscar sus desfiladeros y sus lagunas:
«Tu cuerpo es igual que este lugar en el que estamos, tiene sus montañas y sus sotos, sus hoces y sus altozanos, y le voy a dar a cada sitio un nombre, como Adán dio nombre a todo lo que lo rodeaba».
Tere te dejaba hacer llena de regocijo.
«Tus pezones van a llamarse Sal y Dal, y tus sobacos Veli y Neli, y tu ombligo Iri, y tu lugar secreto Chochi, y tu culito Culi, precisamente».
Tere se reía, pero no se quedaba atrás en las caricias y en los besos y en los lametones.
Uno de aquellos días te confesó que se encontraba distinta, como si en ella se hubiese desplegado una Tere que antes no existía.
«Es este lugar, digas lo que digas», respondiste.
Eran las aguas de este río, el río del Edén, las aguas del amor perfecto, habíais recuperado la libertad originaria de la especie, los imperiosos instintos nativos, estabais renovados, como ellas, sin desgaste ni cansancio.
«Es este lugar, por mucho que te guste la vida urbana, por mucho que digas que hay que estar en la comunidad de la gente, ya verás como acabo convenciéndote para que permanezcamos aquí durante toda nuestra vida».
Eran las aguas de este río, y la luz que refulgía sobre la sombra suave de los chopos, y los peñascos que alzaban su inexpugnable protección.
«Nosotros nos imaginaremos las pelis, y la música, y hasta nos inventaremos los amigos y los vecinos, con la suerte de que a quien no nos guste podemos hacerlo desaparecer sin violencia —decías—, aquí no existirá nada que pueda desagradarnos, nada que nos moleste, nada que nos cause la mínima turbación, se acabaron las señales de prohibición, las admoniciones, las comisarías, las ventanillas, las colas».
«Alguien dijo que las colas son una de las señales de la democracia».
«Aquí no necesitaremos ningún sistema político: tú y yo seremos los reyes absolutos y los presidentes de la república».
No solo eran los cuerpos, eran las palabras, una charla en la que depositabais todos vuestros pensamientos sin reticencia ni limitación alguna, y en Tere, además, solo para ti, único gozador de tantos encantos, era la forma de reír, de hablar, los ademanes, la inclinación de su cabeza al escucharte, el modo como su melena se descolgaba en brillantes arabescos, la claridad refulgiendo en su cuerpo, las dulces suavidades dispuestas a tu manoseo.
Pero Tere, como un juego, aunque abismada en una docilidad jubilosa, entregada a vuestra aventura con el mismo entusiasmo que tú, seguía oponiendo sus argumentos a tu utopía.
«No hay por qué quedarse para siempre aquí para llevar dentro el Edén, Adán mío, querido Robinson», te respondía.
«¿Es que no voy a poder hacerte olvidar ni por un momento la panadería que está delante de la casa de tu abuela?, ¿o esa preciosa barbería con el suelo cubierto de pelos?, ¿o el olor a fritanga de la tasca de la esquina?».
«Te juro que yo no te voy a querer menos entre las calles y los quioscos, esto es estupendo y es maravilloso vivirlo, pero sirve para poder empaparnos de la sensación que nos produce, para asimilar su serenidad y llevarla en nosotros cada día».
«¿Por qué te niegas siempre a soñar un poco en mi compañía?».
«Porque no necesito esa clase de sueños, estemos donde estemos yo no voy a ser menos Eva ni tú menos Adán cuando regresemos a nuestra vida diaria, si nos queremos de verdad».
«Tal vez tengas razón, pero, por si acaso, vamos a aprovechar el tiempo ahora».
Y aquella locura del uno por el otro arraigó de tal modo, que vivíais casi solamente de besos, palabras, caricias y cópulas, antes de levantaros y antes de acostaros, después de comer y en cualquier momento inesperado del día, antes del baño o después del baño.
Habíais previsto estar cuatro o cinco días acampados, y todos ellos fueron conformando una intensa y compacta jornada de cuyas variaciones no erais conscientes, e ibais consumiendo las latas, y los embutidos, y el pan de molde, y la fruta, y el queso, y el café soluble, y la leche condensada, sin ajustaros a racionamiento alguno, y bebíais del agua del río sin preocupación, porque aquel amigo os había dicho que por aquellas alturas no solo no era peligrosa, sino que resultaba salutífera.
En lo que menos pensabais era en comer: alternabais los ratos de amor con largos paseos, ampliando cada vez más los recorridos del territorio, buscando nuevas pozas en las que bañaros y rincones donde las rocas y los árboles formasen un escenario nunca antes visto, o tratando de encontrar parajes interesantes y también espectaculares monte arriba, con descansos intermitentes a la sombra de los peñascos, bajo el vuelo de los buitres o el nervioso ir y venir de las ardillas en las copas de los pinos.
Cada rincón nuevo era un motivo de sorpresa y de comentario regocijado, porque en todos ellos, aunque tuviesen parecidas características, había huecos, peñas, árboles, matorrales grandes o plantas pequeñas, musgos, insectos, pájaros, que les daban su singularidad.
Incluso en el entorno de la laguna, que volvisteis a explorar un par de veces más, hacíais hallazgos sorprendentes, como la huella de un pequeño pie desnudo en cierta zona embarrada de la orilla, que parecía recién impresa y que, en aquella soledad imperturbable, os sugirió la idea fantástica de que en la laguna vivían maravillosos seres acuáticos, acaso los duendes guardianes del tesoro del conde don Julián, y estás a punto de contárselo a Silvio pero prefieres callarte, para no perturbar con nuevos elementos sus sospechas sobre esos extraterrestres cautelosos que al parecer no dejan de acompañaros.
Pero transcurrieron seis días y descubristeis que era el séptimo porque para comer solo os quedaban unas onzas de chocolate, cinco nueces y un paquetito de galletas maría. Te encontraste con la falta de víveres como una desagradable revelación al preparar el desayuno, porque aunque Tere era una organizadora instintiva, que siempre lo solía tener previsto todo, aquellos días de reposo y olvido habían relajado su sentido natural del orden y, a la vista de tu ferviente disposición, había declinado en ti las responsabilidades de la intendencia.
Reconocer que vuestros alimentos se habían agotado te obligó a encajar el impacto de la realidad externa, y apareció sólido, patente, ese calendario que hasta entonces para vosotros no había existido. De modo que el séptimo día os visteis obligados al ayuno, pero eso no os hizo pensar en abandonar el lugar. Comisteis el chocolate, las nueces y las últimas galletas maría, bebiendo el agua esmeraldina que murmuraba junto al lugar donde yacían tanto tiempo vuestros cuerpos enredados el uno con el otro.
«Habría que buscar esas bayas y esas semillas que tan bien alimentan a los personajes de las novelas, o inventar algo para pescar, o alguna trampa para cazar —dijo Tere—, ¿no te parece, Adán Robinson?».
La mirabas, aceptando su burla sin decir nada.
«Además, sería una forma de ir entrenándonos para ese edén perpetuo que nos espera», añadió, entre risas.
Mas era evidente que en ningún lugar de los que os rodeaban había nada que pudieseis comer, ni tú podías improvisar unas artes de pesca o de caza cuya técnica desconocías.
«Venciste, Sancha Panza».
Al día siguiente os acercasteis al pueblo y comprasteis pan, un queso, latas de sardinas, lo que había, la misma mujer de la pequeña tienda que os atendió coció para vosotros unos cuantos huevos, y regresasteis al campamento para abismaros de nuevo en vuestra experiencia de aquel Edén que para Tere era un lugar de recuperación y de descanso y no una meta ni un destino, y donde, como te señaló con burla, la civilización, con sus insignificantes abrelatas, era imprescindible para poder sobrevivir.