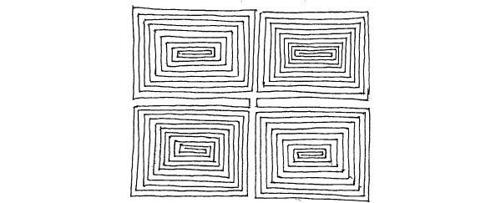
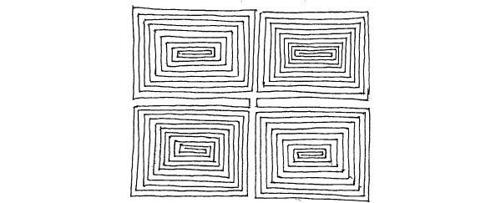
Cuando insistes en saber más sobre su obsesión, Silvio explica la cercanía repentina de los extraterrestres que ha empezado a notar esta mañana:
—Un calor que es frío, que cuando está cerca parece como cuando pones una cerilla junto a la cara, pero que al tocarte es como un cubito de hielo.
—Bueno, Silvio, ten cuidado con las cerillas, no vayas a prender fuego a nuestra casa un día, pero o es calor o es frío, no te líes tú y no me líes a mí —arguyes, intentando mostrarte jocoso ante la seria certidumbre con que te comunica su alucinación.
—Esos bichos son así de raros —responde Silvio, muy seguro—. Paula dice que a lo mejor andan por ahí cerca y no los puedes ver. Crees que son fríos y son calientes, o crees que te vas a helar si los tocas y resulta que te quemas.
—¡Qué cosas! —exclamas.
Ya se lo ha advertido Paula, su compañera preferida del colegio, su amiga del alma, y vuelve a repetir que, desde que despertó hoy, ha sentido esa presencia como la cercanía a su cara de la cabeza de un perro a punto de lamerlo, antes de percibir el toque frío, como un alfilerazo.
Son las once y pico, estáis sentados cerca de unos grandes peñascos, para hacer un descanso, y Silvio se lo cuenta a la urna, repite una vez más lo de ese calor frío que a veces le toca el rostro, y luego, cambiando bruscamente de tema, le confiesa:
—Vas colgada de mi espalda y no pesas nada, da gusto llevarte, si no tuviésemos que dejarte en ese sitio adonde quieres ir me quedaría contigo, así podríamos hablar todos los días, cuando nos apeteciese, pero me ha dicho papá que nosotros tenemos que volver a casa.
Te mira.
—¿Y no vamos a verla nunca más?
—Ya te he dicho que vendremos de vez en cuando, Silvio —respondes, con paciencia.
—Vendremos a verte muchas veces, muchas —añade, dirigiéndose otra vez a la urna.
Permanece en silencio un rato, como si pensase en ello, y luego continúa relatando su experiencia:
—Yo no lo había notado antes, esta mañana ha sido la primera vez, a lo mejor es por ese tesoro, le he preguntado a papá si vamos a buscarlo pero dice que no, pero igual ellos creen que queremos llevárnoslo y por eso nos siguen, y por eso se acercan tanto a nosotros, aunque a papá no, él no los ha notado, no sabe lo que es el calor frío.
El Daniel más paciente, el paternal, intenta dialogar con tu hijo:
—Vamos a ver, Silvio, ¿por qué piensas tú que a los extraterrestres les iba a molestar que quisiésemos llevarnos el tesoro?
Te mira con los ojos muy abiertos, cargados de seguridad:
—A lo mejor ellos son los guardianes del tesoro, en el Planeta Tenebroso hay unos guardianes de la cueva de Blin, pues estos lo mismo, cuidando de que nadie pueda llevárselo, porque fíjate en lo que debe de ser un tesoro.
—Cuéntamelo.
—Pues eso, un tesoro, con ¿cómo se llaman?, perlas, perlas gordas, y esas piedrecitas que brillan.
—¿Diamantes?
—Eso, diamantes, y oro, oro nada menos, mucho oro.
Es cierto que hace un rato te ha preguntado si vais a buscar ese tesoro, con la voz estremecida de los niños que dudan de que se cumpla un deseo muy querido, y al Daniel paternal le ha dado un poco de lástima tener que defraudar esa esperanza, pero le contestaste que este viaje no es para eso:
«Ya sabes lo que llevas en esa mochila. Vamos a dejar a mamá en la laguna, donde ella quería estar, a eso hemos venido, y si te parece regresamos otro día a buscar el tesoro, pero ojo, habría que bucear, la laguna es muy profunda, y después de tantos siglos quién sabe si no habrá venido antes alguien y se lo habrá llevado».
«Yo casi no sé bucear», dijo, con aire desolado.
«Ya aprenderás, tienes tiempo de sobra».
«Además, nunca he entendido eso de los siglos —añadió, con ingenua franqueza—. A veces lo dicen en clase, pero no puedo imaginar lo que es».
«¿Sabes lo que es un año?», le preguntaste.
Él afirmó con seguridad:
«Eso sí lo sé, lo que hay entre unos Reyes Magos y otros».
«Pues un siglo es cien veces un año», le explicaste, pero él se llevó las manos a la cabeza:
«Es que me mareo si lo pienso, de veras, no me caben tantos años dentro».
Entonces lo viste tan desazonado que cambiaste la orientación de vuestra charla, dijiste que no se preocupase, que el tiempo es eso que pasa mientras estamos hablando, mientras caminamos, y nosotros lo contamos en segundos, en minutos, en meses, en años, en siglos. Le aseguras que ya lo entenderá cuando sea mayor, recordando que, cuando tenías cinco años, tú tampoco entendías el valor del dinero, por ejemplo. Pero Silvio no tiene cinco años, ya no es un niño. Apoyas una de tus manos en una de sus rodillas y le preguntas:
—¿Y para qué iban a querer los extraterrestres ese tesoro?
Te mira como si le sorprendiese tu ingenuidad:
—Vamos, papá, pues para qué lo iban a querer, un tesoro es lo más que puede haber, lo más.
Permanece en silencio un rato, como perdido en la ensoñación de tantas riquezas, y piensas que se trata de una de esas ausencias suyas de las que a veces le cuesta mucho salir, cuando se queda mudo y taciturno, pero luego recupera la conciencia del momento y sigue hablando, sin perder el hilo:
—A lo mejor con las perlas y el oro y todo lo otro fabrican las naves esas en las que vuelan, ¿no ves que son muy brillantes, como si estuviesen hechas de oro y de perlas?
—No es poca cosa —dices—. ¿Y para qué más les podría servir?
Está forzando tanto la imaginación que la cara se le deforma en sucesivas muecas exageradas.
—A lo mejor les vale para comer.
—¿Para comer?
—Sí, para comer, porque esos extraterrestres lagartos, o los de las caras afiladas, igual en vez de comer lo que nosotros comen perlas, como si fuesen pizzas, igual se chupan el oro como quien chupa un chupachups.
—Bueno —respondes—, todo eso que dices puede tener su lógica.
Silvio parece cavilar, profundiza en el asunto:
—Porque los extraterrestres son muy raros, según Paula, que sabe muchísimo de ellos, no te puedes imaginar lo que sabe. ¿Verdad que Paula sabe muchas cosas, mamá? —le pregunta a la urna.
Se dirige a la urna con el mismo tono, un poco susurrante, con el que se dirigía a Tere cuando hablaba con ella en el antiguo dormitorio conyugal, donde habías instalado la cama articulada cuando la trajeron del hospital.
«No puedo mover ni los dedos», musitaba Tere muchas veces, cuando ibas a verla, con la mirada ahogada en tristeza, mientras Silvio, muy ufano, hacía alzarse eléctricamente la cabecera hasta el punto en que el cuerpo de ella quedaba casi sentado, porque la auxiliar le había enseñado a hacerlo.
«No puedo mover nada, y sin embargo todo me pica, me duele».
Tere tenía una voz que también el accidente, al destrozarle ciertos músculos del rostro, había convertido en un penoso quejido.
«Ya soy una inútil total», repetía.
«No digas eso, Tere —respondía el Daniel sensible, el arrepentido—, te vamos a cuidar, te queremos».
Pero ella seguía hablando con aquella voz consumida, vacía:
«Tienes que prometerme que cuidarás de él, no sabes lo que me desespera no poder darle un abrazo, ni tocarlo siquiera, tienes que prometerme que lo cuidarás, que seguirás haciendo que sea cada vez más listo, y que lo querrás mucho cuando yo me muera».
«Claro que te lo prometo, pero ahora no hables, no pienses en esas cosas, descansa».
«Y que llevarás mis cenizas a la laguna».
Cuando se quedaba a solas con Silvio, Tere se esforzaba por hablar con él e intentaba hacerlo con la mayor claridad, aunque siempre en un murmullo, y al pasar por delante de aquel antiguo cuarto matrimonial que se había transformado en un conjunto de muebles de extraño contraste, la cama clínica, la silla de ruedas plegable, el armatoste que llamaban plano inclinado para poner vertical a Tere, una mesita de noche del viejo dormitorio, que había quedado allí, con la lamparita encima y algunas cosas suyas en los cajones, una cómoda con su espejo, el antiguo paisaje holandés heredado de la abuela, escuchabas sus voces defectuosas enlazadas en una conversación ininteligible en la que a veces sobresalía alguna palabra clara: recreo, mágico, gimnasia, pajarito, lapicero.
La constatación sonora de la comunicación entre aquellos dos seres desvalidos aumentaba el remordimiento del Daniel sensible. Durante los meses que duró la estancia de Tere en casa, Silvio la acompañaba fervorosamente en sus ratos libres, y hasta era él quien, tras la cena que hacíais los tres juntos, permanecía con Tere durante más de una hora, una vez que la habías acostado, hasta el momento en que ella quería dormir, a eso de las diez, que era cuando Silvio se iba a su cama y tú le hacías a Tere el definitivo cambio corporal del día, para dejarla en la postura apropiada para el sueño.
El murmullo de las dos voces agudas, bisbiseantes, queda en tu memoria como una peculiar melodía, que fue contrastando con los primeros contactos en verdad familiares que tuviste con tu hijo, mientras cenabais, en los paseos matinales de los sábados y los domingos, en los repasos de las lecciones del colegio, en las charlas cada vez más frecuentes.
También a menudo escuchabas ese nombre, Paula, que tanto repite Silvio, y que de repente te exaspera.
—¿Pero por qué hablas tanto de esa Paula? ¡Es que no paras de nombrarla! —exclama el Daniel intemperante, mientras te levantas otra vez dispuesto a seguir la caminata, harto de la referencia a la autoridad de un personaje tan evocado.
Silvio te mira con una actitud que se podría considerar desolada, antes de ponerse en pie de nuevo, y comprendes que lo has herido, porque echa a andar con aire enfurruñado, sin dirigirte la palabra.
—Perdona, Silvio —dices—. No creas que me metía con Paula, solo quería que me hablases un poco de ella.
Sigue andando en silencio, y de repente empieza a hablar cuando pensabas que su mutismo iba a durar mucho tiempo más.
—A mamá le cae requetebién, es muy simpática, y no puedes imaginarte las cosas que sabe de los extraterrestres.
Dice esto y guarda otra vez un silencio que parece dolorido, mientras asiente varias veces con la cabeza, para que seas capaz de comprender las dimensiones de su afirmación.
—Y de muchas más cosas. Y además es amiga mía aunque yo sea un chicodáun y ella no.
—¿Un chicodáun? —preguntas, desconcertado.
—¿Es que no lo sabes, papá? ¿Es que no te has dado cuenta? Yo soy un chicodáun.
Continuáis andando sin hablar, y al cabo de un rato se detiene y te vuelve a mirar con intensidad.
—Les hablé de los extraterrestres a los del centro y Bustillo nos contó que una vez vio volar a uno.
—¿Que vio volar a un extraterrestre? —preguntas, porque comprendes que Silvio está esperando esa manifestación de tu curiosidad y, además, porque te interesa la estrafalaria justificación del caso.
Percibes que tu pregunta lo satisface, y continúa:
—Bustillo estaba en la terraza de su casa y el extraterrestre en el tejado de la casa de enfrente.
Piensas en ese Bustillo, parecido a tu hijo en la conformación de su mente, como has tenido ocasión de comprobar en algunas reuniones, pero no puedes remediar el intento de una explicación razonable.
—¿Y cómo pudo saber tu amigo Bustillo que era un extraterrestre? ¿Era un hombre lagarto, o un hombre de cara picuda? —preguntas.
—No —responde Silvio, sin duda un poco confuso—. Bustillo dijo que ese era como nosotros, con brazos y piernas.
—¿Entonces cómo supo Bustillo que era un extraterrestre? —insistes.
—Porque voló, eso hizo, volar —responde Silvio con firmeza.
No cabe duda de que el tal Bustillo comparte eficazmente las fantasías que Paula ha despertado en Silvio.
—¿Él lo vio volar?
En Silvio hay una evidente actitud de paciencia, como si pensase «pobre papá, hay que explicárselo todo», pero te lo aclara:
—A mamá le dio mucho miedo cuando se lo conté, hasta se puso a llorar, no sé por qué.
—Cuéntamelo a mí.
—Bustillo estaba en la terraza de su casa, mirando las cosas raras que pasan, o que pueden pasar, lo hace siempre que puede.
Silvio deja de hablar y se sumerge en uno de sus intermitentes mutismos.
—Sigue, hombre, no me dejes así, hablabas de Bustillo mirando desde su terraza las cosas raras que pasan.
—Ya, pues Bustillo vio a un hombre en el tejado de la casa de enfrente que andaba de un lado para otro, como si buscase algo, y a veces se quedaba quieto, mirando al cielo, hasta que se acercó mucho al borde y echó a volar.
—¿Echó a volar? —preguntas, realmente sorprendido por lo que Silvio te está contando.
—Bustillo vio cómo saltaba, cómo salía volando, dice que deben de tener unos motores pequeños escondidos debajo de la ropa.
—¿Y adónde voló? ¿Me oyes? ¿Adónde voló?
—Bustillo dice que enseguida lo taparon las casas y por eso no pudo saber adónde iba.
—¡Caramba con Bustillo!
—Bustillo dijo que desde su terraza no lo pudo ver, pero que se oyó en la calle mucho ruido de sirenas, se ve que la policía venía a por él y resulta que ya se les había escapado, también se llaman los alienígenas, qué difícil de decir.
Se queda un momento absorto.
—Igual vino a buscar algún tesoro escondido en el tejado.
—No está mal pensado. ¿Eso del tesoro también te lo dijo Bustillo?
—¿Por qué te echaste a llorar cuando te lo conté, mamá? —añade luego Silvio, dirigiéndose a la mochila.
Tú sientes que una enorme congoja te aprieta, mientras tu hijo continúa hablando con la urna:
—Igual vienen a por el tesoro que cuenta papá que está allí escondido y que no nos vamos a llevar nosotros, porque a lo que vamos es a dejarte a ti en ese sitio que dice papá que te gustaba tanto, y que está donde el tesoro, y yo tengo ganas de conocerlo, mamá, o Urnamamá, o comoquiera que te llames desde que te dormiste para siempre.