

ANTES DE QUE la estirpe de las hadas
expulsara a las Ninfas y a los Sátiros
de los felices bosques, mucho antes
de que la reluciente corona de Oberón
y su cetro y su capa, abrochada con gemas
de rocío, ahuyentaran a Dríades y a Faunos
de los verdes juncales, de los prados
tapizados de prímulas y de las espesuras,
el enamoradizo Hermes dejó vacío
su trono de oro, ardiendo en amoroso rapto:
luego de sustraer la luz del alto Olimpo,
más allá de las nubes y de la inquisidora
mirada del gran Júpiter, voló
a un bosque situado junto a la costa, en Creta.

En esa isla sagrada, no sé dónde, vivía
una Ninfa; ante ella, los ungulados Sátiros
hincaban la rodilla, y los Tritones, lánguidos
por encontrarse en tierra, inundaban de perlas
sus blancos pies y la reverenciaban.
Junto a las fuentes donde acudía a bañarse,
en las praderas por donde pasaba,
había ricos dones que ni las propias Musas
podían concebir, que ni la Fantasía
podía imaginar. ¡Ah, qué mundo de amor
tenía ella a sus pies! Eso barrunta Hermes,
y un fuego celestial se apodera de él, desde
los alados talones a las orejas, blancas
como lirios, que ahora enrojecen cual rosas
entre la cabellera dorada, que en celosos
rizos se desparrama por los hombros desnudos.
De valle en valle va, de bosque en bosque vuela,
dando vida a las flores con su nueva pasión,
y serpentea muchos ríos hasta su fuente,
en busca del secreto lecho de aquella dulce
Ninfa. En vano: la Ninfa no aparece,
y él, pensativo, presa de los terribles celos
que le inspiran los dioses del bosque y aun los árboles,
se para a descansar en un lugar aislado.
Allí escuchó una voz lastimera, de aquellas
que, cuando un noble corazón las oye,
sólo puede sentir misericordia.
Decía así la voz solitaria, a lo lejos:

—¿Cuándo despertaré de este fúnebre sueño,
moviéndome en un cuerpo hecho para la vida
y el amor y el placer y la rojiza lucha
de corazón y labios? ¡Desdichada de mí!
El dios, pies de paloma, se deslizó en silencio
por matas y por árboles, rozando con la punta
de sus pies hierbas altas y maleza crecida,
hasta topar con una palpitante serpiente
que brillaba enroscada en oscuro boscaje.
Era la tal serpiente como un nudo gordiano
de color deslumbrante, salpicado de oro,
rojo, verde y azul, rayado como cebra,
manchado cual leopardo, con la piel carmesí
tachonada de ojos de pavo real, cubierta
de mil lunas de plata que se hacían más pálidas
o más resplandecientes con su respiración,
o adquirían el tono del tapiz más sombrío.
Al ver este arco iris consumido de males,
se diría que fuese un duende en penitencia,
la amante de un demonio o el mismísimo Diablo.
Sobre su cresta ardía un fuego macilento,
punteado de estrellas cual corona de Ariadna:
sí, su cabeza era de sierpe, mas la boca
(¡ah, qué dulce amargura!) lo era de mujer,
con su serie completa de perlas; y sus ojos,
¿qué podrían hacer sino llorar, llorar
por nacer tan hermosos? (llorar como Prosérpina,
que añora todavía sus brisas sicilianas).
Por más que su garganta era de sierpe, habló
con palabras de miel dictadas por Amor,
mientras Hermes plegaba sus alas, encorvado
como halcón a la espera de su presa.
—Bello Hermes, coronado de plumas, de ligero
vuelo, soñé contigo anoche: te veía,
espléndido, sentado en un trono de oro.
Sólo tú entre los dioses del viejo Olimpo estabas
triste, sin escuchar el canto de las Musas
al compás del laúd, ni el largo y melodioso
lamento que brotaba de la voz palpitante
de Apolo. Te veía, rebosante de amor,
con tu túnica púrpura, surgir de entre las nubes
como un amanecer y, veloz como un dardo
fulgurante de Febo, dirigirte a la isla
de Creta, y aquí estás. ¿Hallaste a la muchacha
que buscabas, oh Hermes, siempre tan seductor?
La florida respuesta del astro del Leteo[4]
no se hizo esperar:
—¡Oh serpiente de labios
locuaces, inspirada sin duda por el cielo!
¡Oh preciosa guirnalda de ojos melancólicos!
Te daré lo que pidas, pero dime
dónde ha huido mi Ninfa, dónde respira ahora.
—Bien has hablado, astro resplandeciente —dijo
la sierpe—, pero ¡júralo, dios bello!
—¡Lo juro —dijo Hermes—, por este caduceo,
por tus ojos y por tu corona de estrellas!

Y volaron veloces sus vehementes palabras
por entre los capullos en flor. La criatura
femenina y brillante respondió:
—¡Qué corazón tan frágil! Tu Ninfa vaga, libre
como el aire, invisible, por estas soledades
sin espinas. Sus días discurren placenteros
sin que nadie la vea. Sus pies ágiles
dejan huellas furtivas en la hierba, en las flores.
De los cargados pámpanos y de las verdes ramas
inclinadas recoge la fruta sin ser vista.
Sin ser vista se baña. Con mi poder mantengo
oculta su belleza para que se conserve
pura, sin que le afecten las lascivas miradas
de Sátiros y Faunos ni los suspiros del
pitañoso Sileno. Su inmortal existencia
se veía amargada por tales pretendientes
con tanta intensidad que tuve compasión
de ella y le pedí que bañara su cuerpo
en un elixir mágico que la hizo invisible
y le dio libertad para corretear
a su entero capricho, sin cortapisa alguna.
¡Tú podrás verla, Hermes, tú solo la verás,
si, como acabas de jurar, me ayudas!

Una vez más, el dios pronunció el juramento,
que en los oídos de la serpiente sonó
cálido, trepidante, fervoroso, litúrgico.
Arrebatada, alzó su cabeza de Circe,
y dijo, con el rostro encendido en rubor:
—Fui mujer. Haz que vuelva a serlo. Dame
la hermosura que tuve. Amo a un joven
de Corinto —¡ah, qué dicha!—. Dame mi antigua forma
de mujer y condúceme a su lado.
Agáchate y recibe en tu frente mi aliento,
que en un instante, Hermes, podrás ver a tu Ninfa.
El dios se arrodilló, replegando sus alas,
y ella sopló en sus ojos, y los dos a la Ninfa
invisible pudieron ver, sonriente en el prado.
No era un sueño, o digamos que era un sueño,
pues reales son los sueños de los dioses que viven
sus placeres en largo sueño eterno.
Un instante de cálido rubor sobrevoló
la escena, en que él ardía por la belleza de ella.
Entonces, ya en la hierba, se volvió hacia la lívida
sierpe y, con brazo lánguido y delicado, puso
a prueba el poder del flexible caduceo.
Hecho esto, fijó en la Ninfa sus ojos,
rebosantes de lágrimas de tierna adoración,
y dio un paso hacia ella, quien, cual luna menguante,
se desplomó ante él, asustada, entre lloros
de temor, desmayándose como lo hacen las flores
al caer de la tarde; pero, al acariciar
el dios su mano gélida, recibió su calor,
y se abrieron sus párpados suavemente —diríanse
flores nuevas que se abren con el alba, al zumbido
de las abejas—, y florecieron sus ojos
y entregaron su miel hasta la última gota.
A la verde espesura los amantes huyeron,
sin palidecer nunca, como hacen los mortales.
Cuando se quedó sola, la serpiente empezó
a transformarse. Mientras su sangre élfica
fluía locamente, su boca echaba espuma,
y la hierba, regada por aquel virulento
y embriagador rocío, se agostaba.
El dolor y la angustia compartían sus ojos
que, llameantes, vidriosos, muy abiertos, quemadas
las pestañas, lanzaban fósforo y chispas ígneas,
sin que una sola lágrima atenuase su fuego.
Los colores del cuerpo se le inflamaban, y ella
se retorcía en medio de un dolor escarlata.
Su cuerpo, antes bañado por una luz de luna
suave que realzaba su gracia, se tiñó
de un amarillo oscuro, volcánico, que, como
la lava que desflora una pradera,
deshizo sus argénteas mallas, sus bordaduras
áureas, oscureció sus estrías, sus rayas
y sus listas, sus medias lunas ensombreció
y apagó sus estrellas, hasta que, en un instante,
despojada se vio de todos sus zafiros,
y de sus esmeraldas y rubíes de plata
y de sus amatistas, con lo que, sin adornos,
quedó tan sólo en ella sufrimiento y horror.
Su corona, aún brillante, se fue desvaneciendo,
y ella también lo hizo de repente,
mientras su nueva voz, suave como un laúd,
se elevaba en el aire, gritando: “¡Licio, Licio
gentil!”. Como las brumas transparentes
por encima de las niveas montañas,
se disolvieron estas palabras, y los bosques
de Creta no llegaron a escucharlas jamás.
¿Adónde huiría Lamia, ahora mujer hermosa,
dotada de gentil y exquisita belleza?
Se dirigió a ese valle que atraviesan
quienes van a Corinto desde el puerto de Céncreas;
y allí descansó, al pie de los silvestres riscos
por donde fluyen las corrientes de Perea,
y al pie de la cadena montañosa que extiende
las espaldas estériles, con sus nubes y brumas,
en dirección sudoeste hasta Cleonas.
Allí, a menos de un vuelo de pájaro del bosque,
se detuvo la bella, sobre un declive verde
de musgosos peldaños, a orillas de un estanque
cristalino; un intenso sentimiento la embarga
por haber escapado a males tan crueles,
mientras brilla su túnica por entre los narcisos.

¡Ah, Licio, feliz tú! Nunca hubo doncella
tan hermosa de cuantas peinan trenza
o suspiran o se sonrojan o, en un prado
florido en primavera, tienden su manto verde
a los juglares: virgen de purísimos labios,
pero experta en la ciencia del amor, aprendida
hasta el fondo del corazón sangrante;
una hora de vida tenía y, sin embargo,
ya exhibía una mente capaz de deslindar
la dicha del dolor, de definir sus límites,
sus puntos de contacto y de permuta,
y de intrigar con el tramposo caos,
separando con arte sutil sus más ambiguos
átomos, como si hubiese ido a la escuela
de Cupido, y allí la adorable estudiante,
aún inocente, hubiera recibido lecciones
deliciosas en dulces y lánguidas jornadas.

Por qué esta criatura, hermosa como una hada,
decidió detenerse en su camino, luego
lo veremos. Primero, procede hablar de cómo
podía ella, aun cautiva en su piel de serpiente,
soñar a su capricho cosas grandes o extrañas;
de cómo ella podía trasladarse en espíritu
adonde ella quisiera, bien al remoto Elíseo,
bien al fondo del mar embravecido,
donde hermosas Nereidas se desplazan,
por más de una escalera de nácar, a la alcoba
de Tetis, bien allí donde el dios Baco apura,
indolente, su copa divina, recostado
a la sombra de un pino resinoso,
bien a los palatinos jardines de Pintón,
allí donde refulgen las columnas
de Mulcíber[5] en filas infinitas.
A veces trasladaba a las ciudades
su sueño, y se mezclaba en festines y orgías;
y un día en que, soñando, se hallaba entre mortales,
reparó en Licio, un joven corintio que marchaba
el primero en su carro en reñida carrera
—tal un Júpiter joven de semblante apacible—,
y cayó enamorada rendidamente de él.
A la hora difusa en que vuelan las falenas
él debía volver de la costa a Corinto
—bien lo sabía ella—. Soplaba un suave viento
del Este, y la broncínea proa de su galera
chocó en ese momento con las piedras del muelle
en el puerto de Céncreas, y él echó el ancla allí.
Venía desde Egina, donde había ofrecido
sacrificios a Júpiter, cuyo templo en la isla[6]
abre sus altas puertas de mármol a la sangre
y al incienso precioso. Y Jove había escuchado
su plegaria, accediendo a sus deseos.
En efecto, el azar quiso que se alejara
de sus acompañantes, abrumado tal vez
por su charla corintia, y prosiguiera solo
su camino, vagando sin pensar por colinas
desiertas, y antes de que la estrella de la tarde
apareciese, dio su fantasía
en perderse allí donde se pierde la razón,
en el calmo crepúsculo de las sombras platónicas.
Lamia lo vio llegar cerca, mucho más cerca,
y pasar junto a ella indiferente, absorto,
con sus mudas sandalias pisando el musgo verde;
ella se acercó a él, pero él siguió sin verla,
suspenso en sus misterios, encerrado en su mente
a la vez que en su manto. Mientras, los ojos de ella
le seguían los pasos, y, girando hacia él
su blanco y regio cuello, dijo:
—¡Ah, seductor Licio!,
¿vas a dejarme sola en estas soledades?
¡Licio, mira detrás y ten piedad de mí!

Así lo hizo él, sin temor ni sorpresa,
al modo en el que Orfeo reconociera a Eurídice,
pues las palabras de ella sonaron como música
celestial a su oído, y era como si Licio
la hubiese amado ya todo un largo verano;
y muy pronto sus ojos, sin dejar una gota,
apuraron la copa de la belleza de ella
—una copa asombrosa que nunca se vaciaba—,
y él, temiendo que aquella visión se disipase
antes de que sus labios hubiesen expresado
la adoración debida, comenzó así a adorarla,
mientras ella bajaba los ojos con fingida
modestia, persuadida de su triunfo:
—¡Mirar atrás! ¡Dejarte sola! ¡Ah, diosa, jamás
se apartarán mis ojos ya de ti!
Ten piedad, no te burles de este corazón triste.
Si tú desapareces, yo me muero.
¡Quédate! ¡Quédate! Aunque seas una Náyade
de los ríos, podrás hacer que las corrientes
te obedezcan de lejos. ¡Quédate! Aunque los bosques
verdes sean tu reino, ellos solos sabrán
beber la lluvia matinal sin ti.
Aunque seas una Pléyade venida de los cielos,
¿no habrá alguna de tus armoniosas hermanas
que mantenga concordes tus esferas
y que brille con luz argéntea en tu lugar?
Tan deliciosamente ha llegado tu dulce
saludo a mis oídos extasiados
que, si te desvaneces, tu recuerdo
hará de mí una sombra. ¡Quédate, por piedad!
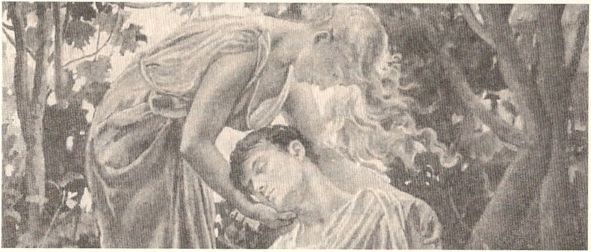
—Si me quedase en este suelo embarrado —dijo
Lamia— e hiriesen mis pies estas ásperas flores,
¿qué podrías tú hacer o decir que me hiciese
dar al olvido el tierno recuerdo de mi hogar?
Tú no puedes pedirme que me quede contigo
vagando por colinas y por valles, carentes
de alegría, de dicha y de inmortalidad.
Tú eres un sabio, Licio, y tienes que saber
que un alma superior no puede respirar
ni vivir aquí abajo, en la atmósfera humana.
¡Ay, joven infeliz! ¿Qué aire puro posees
que apacigüe mi esencia? ¿Qué serenos palacios
que colmen mis sentidos? ¿Qué hechizos misteriosos
que lleguen a saciar mi inagotable sed?
¡No puede ser! ¡Adiós!

Dicho esto, ella se alzó
sobre la punta de sus pies, los blancos brazos
abiertos, mientras él, desolado al perder
la promesa de amor que ella en su queja
solitaria le hizo, cayó desfallecido,
balbuciendo palabras de amor, atravesado
de dolor. La cruel, sin mostrar pena alguna
por el duelo que hacía su tierno favorito,
con los ojos brillándole aún más de lo normal,
recreándose en la suerte, unió sus nuevos labios
con los de él, devolviéndole la vida
que ella había aprehendido entre sus redes.
Y mientras él volaba de un éxtasis a otro
ella rompió a cantar, feliz en su belleza,
en su vida, en su amor, en todo, una canción
de amor demasiado exquisita para liras terrestres,
en tanto las estrellas, conteniendo el aliento,
apagaban sus fuegos titilantes.
Y entonces, con la voz temblorosa de los que
se encuentran al fin solos y a salvo tras haber
pasado muchos días de angustia, y comienzan
a hablar en un lenguaje distinto al de los ojos,
le pidió en un susurro que irguiera la cabeza
y borrara las dudas de su alma, diciéndole
que ella era una mujer, y que ningún fluido
que no fuese la sangre corría por sus venas,
y que ambos compartían en sus frágiles
corazones los mismos sentimientos.
Luego le reprochó que sus ojos no hubieran
fijado su atención tanto tiempo en el rostro
de ella en Corinto, donde vivía semioculta
y donde había pasado unos días tan felices
como puede comprar el oro sin amor,
pero, al cabo, felices hasta el día en que lo vio.
Fue en el templo de Venus; allí estaba:
pensativo, apoyado contra una columna
del pórtico, entre cestos rebosantes de hierbas
y de flores de amor recién cortadas
(porque era la víspera de la fiesta de Adonis).
Después, no volvió a verlo. Y, cuando estuvo sola,
rompió a llorar: ¿por qué tenía que adorarlo?
Licio había trocado la muerte por el gozo,
viéndola todavía a su lado y oyéndola
cantar una canción tan dulce y susurrar
su ciencia de mujer; y con cada palabra
que musitaba ella él se sentía sumido
en la dicha más pura y el placer más intenso.
Pueden decir los locos poetas lo que quieran
de los encantos de hadas, de peris[7] y de diosas,
moradoras de grutas, de lagos y cascadas,
que no hay mayor delicia que una mujer real,
venga de la semilla del viejo Adán o surja
de las piedras de Pirra[8]. Así la gentil Lamia
juzgó, y juzgó con tino, que Licio no podría
amarla siendo presa del terror, de manera
que dejó de ser diosa y se ganó su afecto
siendo solo mujer, sin inspirar más miedo
que el que se desprendía de su propia belleza,
que, aun hiriendo, ofrecía salvación.
Licio le respondió con elocuencia,
casando sus palabras con suspiros, y luego,
señalando a Corinto, le preguntó a su amada
si sus gráciles pies podrían conducirla
esa noche tan lejos. El camino fue corto,
pues la impaciente Lamia hizo, por sortilegio,
que tres leguas se redujeran a unos pasos,
sin que el embelesado Licio se diese cuenta
de nada. Y franquearon las puertas de Corinto
sin ruido, con él ciego, ajeno a todo.

Desde sus imperiales palacios y sus calles
populosas y sus lascivos[9] templos,
como quien habla en sueños, Corinto hacía llegar
a la noche tendida por cima de sus torres
un rumor de tormenta que se fragua a lo lejos.
Ricos y pobres, hombres y mujeres,
solos o acompañados, arrastraban los pies
calzados de sandalias por las blancas baldosas
en esas horas frías, mientras brillaban luces
de fiestas opulentas que sobre las murallas
proyectaban siluetas animadas, o bien
las concentraban bajo las cornisas del pórtico
de un templo o de una oscura columnata.
Cubriéndose la cara, para que sus amigos
no lo reconocieran, estrechaba los dedos
de ella con fuerza cuando un hombre de ojos vivos,
rizada barba gris y calva coronilla
pasó a su lado andando con lentitud, envuelto
en manto de filósofo. Al cruzarse con él,
Licio se embozó aún más en su capa, dando alas
a su apresuramiento, mientras Lamia temblaba.
—¡Ah! —dijo él—, ¿por qué te estremeces, amor,
tan lamentablemente? ¿Por qué brota rocío
de la sensible palma de tu mano?
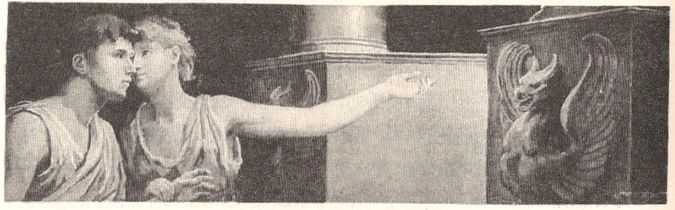
—Estoy rota
—dijo la bella Lamia—. Dime, Licio, ¿quién es
ese anciano? No puedo recordar sus facciones.
¿Por qué te has ocultado de su sagaz mirada?
Y Licio respondió: —Es el sabio Apolonio[10],
mi fiel guía y virtuoso preceptor, pero más
me pareció esta noche un fantasma venido
a atormentar mis dulces sueños con su locura.
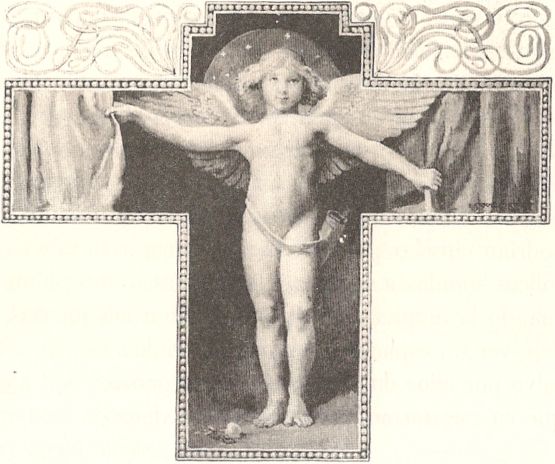
Mientras hablaba así, cruzaron una puerta
gigantesca y llegaron ante una galería
de columnas, de donde colgaba argéntea lámpara
cuyo brillo fosfórico dejaba su reflejo
en las lucientes losas de los peldaños, tenue
como estrella en el agua; y era tan fresco y puro
el tono de aquel mármol, y corrían sus venas
oscuras por aquel cristal resplandeciente
con tanta fluidez, que solo pies divinos
podrían circular por allí. Resonaban
eólicos sonidos a través de los goznes
cuando la amplia abertura de las enormes puertas
dejó ver un espacio por todos ignorado
salvo por ellos dos y unos eunucos persas
que en ese mismo año habían sido vistos
en los mercados: no sabía nadie
dónde vivían, y los más curiosos
se quedaban frustrados si querían
seguir su rastro, dar con su morada.
Sólo la poesía de alas veloces debe
contar, en aras de la verdad, la desgracia
que después sobrevino; a más de un corazón
le gustaría dejarlos así, lejos del mundo
agobiante en que viven los incrédulos.
