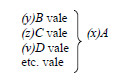
Los tres comienzos marxianos del análisis de la «mercancía» (Zur Kritik der politischen Oekonomie, Das Kapital [1.a edición] y Das Kapital [2.a edición]) se producen con la misma frase:
«La riqueza de las sociedades en las que impera el modo capitalista de producción aparece como una enorme reunión de mercancías, la mercancía singular como su forma elemental[4]».
Resulta notable, en primer lugar, que Marx no sólo emplee ocasionalmente, sino que acuñe y repita una frase de la que es sujeto un término absolutamente no definido, el término «riqueza». Ello autoriza a que no nos contentemos con la comprensión vaga, instintiva y «popular» de ese término. O, mejor, podemos tomar esa comprensión como punto de partida, pero sólo de partida.
La «riqueza» es aquello que «se tiene» en cuanto que uno es «rico». Y «rico» es aquel que «tiene». La «riqueza» es, pues, lo que «se tiene», lo que «hay». Y «lo que hay» es «lo que es», o sea: lo ente.
El conocedor de manuales de economía marxista se apresurará a objetarnos que no es así, porque la mercancía, para Marx, es producto del trabajo humano, y no todo ente (por ejemplo: no el aire que respiramos, como el propio Marx dirá) es producto de trabajo humano. Pero no adelantemos los acontecimientos. Marx no hace entrar eso de «producto de trabajo» en una definición previa de «mercancía». Solamente dice que mercancías son aquello de lo que está constituida «la riqueza de las sociedades en las que impera el modo capitalista de producción». Lo de «producto de trabajo humano» vendrá unas páginas más adelante, dentro del análisis, y ya veremos cómo y por qué. De momento se trata de «la riqueza», o sea: de «lo que hay».
En griego clásico, «riqueza» en este mismo sentido (por ejemplo: los bienes, la fortuna) se dice ousía. Y, en la literatura griega filosófica, así como en alguna que no es filosófica, esta palabra designa el «ser». En Aristóteles, ousía es aquello con lo que se responde a la pregunta «¿qué es?». A esta pregunta podemos responder con «esto (por ejemplo: esta casa, este caballo) es» o con «es tal cosa (por ejemplo: casa, caballo)»; a lo primero llama Aristóteles «ousía primera»; a lo segundo «ousía segunda».
Con esto, quizá algún tipo de lectores considere que ya estoy metiendo a Marx en ese mundo nebuloso de la ontología, que ellos ni entienden ni desean entender. En efecto, estoy tratando de comprender a Marx dentro de la historia de la filosofía, a la que pertenece de una manera ciertamente especial, pero, por eso mismo, esencial.
Por otra parte, esos mismos lectores u otros pueden pensar de inmediato que el «doble» (que no es tal) sentido de ousía, así como nuestra interpretación de «riqueza», podrían significar que lo ente en cuanto tal es entendido en relación con posesión, propiedad, etc. Sin embargo, eso sería estropearlo todo con una interpretación precipitada. Esa «posesión» y «propiedad» no tiene ningún sentido previo del que se pueda echar mano; el sentido que haya de tener sólo se determinará según qué signifique el «tener», «haber» y «ser», «lo que se tiene», «lo que hay», «la riqueza», «lo ente».
En otras palabras: Marx se propone, en el comienzo de su obra filosófica fundamental, la cuestión de una ontología, pero ésta es de un carácter determinado, porque Marx habla de la riqueza «de las sociedades en las que impera el modo capitalista de producción». Detengámonos un poco en esto.
Es bien sabido que Marx considera una «sociedad» como el «todo estructural» de ciertas «relaciones de producción», de manera que «sólo dentro de ese todo… puede… cada “cosa” ser en general algo[5]». Por otra parte, ya se pretendió demostrar[6] que la tarea filosófica de Marx es el análisis del modo en que las cosas son en el ámbito de la «sociedad moderna»; en otras palabras: que Marx no pretende exponer «leyes» del desarrollo de «sociedades» en general (ni cree que tal pretensión pudiese tener sentido), sino poner de manifiesto «la ley económica de movimiento de la sociedad moderna»; lo cual no constituye propiamente una limitación, dentro de la historia, del objeto de investigación, porque no hay «la historia» suprahistóricamente considerada, sino que la auténtica comprensión histórica consiste en asumir nuestra propia historia, y, por lo tanto, lo que Marx tiene que decir de la «sociedad antigua» o de la «asiática» o de la «feudal» está dentro de su análisis de la sociedad presente y asume conscientemente el carácter que ese análisis le marca.
Lo que ahora puede quizá ser considerado chocante es que esa ontología de la que hablamos no se encuentra en el campo de la «ideología», sino en el de aquello que se llama la «base económica». Cualquier marxista de manual esperaría, que, si se trata de la ontología de la sociedad moderna, eso aparezca como un elemento de lo que comúnmente se llama «superestructura». Si el marxista en cuestión es, además, instruido en filosofía, esperará que la ontología sea no sólo un elemento, entre otros, de la «ideología», sino la raíz de toda ella. Pero ni siquiera es simplemente así. La cuestión de en qué consiste ser en el ámbito de la sociedad moderna, coincide, en términos marxistas, con el análisis de la «base económica», con la manifestación de la «ley económica de movimiento de la sociedad moderna». Lo que es en ese ámbito, la «riqueza» de la sociedad moderna, «aparece como una enorme reunión de mercancías, y la mercancía como su forma elemental». La propia definición del ámbito es la ontología, porque el análisis de la mercancía es el principio desencadenante y rector de todo el proceder constructivo por el que se llega a sentar la relación capitalista-obrero y, con ella, todo lo más visible de la estructura de la sociedad capitalista.
Cuando se habla de «las relaciones de producción capitalistas», pretendiendo hacerlo en términos marxistas, no es procedente situarse de entrada en la relación empresario-obrero, y esto no sólo porque esa relación no es definible sin dar por supuestos los conceptos del análisis de la mercancía, sino por mucho más, a saber: porque las categorías económicas (incluida la propia relación empresario-obrero) surgen de aquel análisis. En otras palabras: el libro primero de Das Kapital es la exposición de cómo una sociedad cuya «riqueza» es «una enorme reunión de mercancías» tiene que ser una sociedad en la que hay capitalista y obrero y salario y plusvalía. En esta construcción se da (o se puede dar) lugar a una serie de conceptos intermedios, de finalidad y función precisamente constructiva, los cuales no deben en absoluto ser interpretados como expresión de realidades históricas; del mismo modo, la serie de momentos del análisis de la mercancía no representa en absoluto momentos de la historia, aunque algunos de ellos puedan ser ilustrados accidentalmente por referencia a hechos históricos. El proceder de Marx no es histórico-genético, sino constructivo.
De hecho, Das Kapital, obra filosófica fundamental de Marx, fue rápidamente incluida en la órbita de una cierta disciplina llamada «economía»; es decir: su contenido fue interpretativamente remitido a respuestas al tipo de cuestiones que se plantean dentro de esa disciplina, para la cual el capítulo primero de El Capital resulta notablemente incómodo por su mismo tipo de discurso. Dijimos que el análisis de la mercancía no sólo está supuesto en la teoría de la producción capitalista, sino que, aún más, esta teoría surge de aquel análisis. Pues bien, lo primero es generalmente reconocido: casi todos los expositores de la «teoría económica» de Marx anteponen una exposición más o menos pragmática de la teoría del valor-trabajo, indispensable para entender la noción de la plusvalía capitalista. Lo segundo, en cambio, no es asumido, que yo sepa, por ninguna exposición global existente del pensamiento «económico» de Marx; nadie hace surgir los conceptos de capital y trabajo asalariado del propio análisis de la mercancía. Citamos a continuación algún ejemplo.
M. Dobb, en su libro Economía política y capitalismo, menciona «el tan mal construido capítulo primero de El Capital[7]». Sorprendente afirmación, porque Marx «construyó» ese capítulo por lo menos cuatro veces. Si dejamos aparte los borradores de Zur Kritik der politischen Oekonomie, tenemos, en primer lugar, la versión definitiva de esa misma obra; luego, el capítulo I, apartado primero[8], de la primera edición de Das Kapital; a continuación, el apéndice «La forma de valor», aparecido con dicha primera edición; y, por fin, la refundición de los dos últimos textos en uno, que pasa a ser el capítulo primero de la segunda edición de la obra. La primera cosa que llama la atención en todo esto es que los momentos del proceso discursivo, así como las dependencias entre ellos, el proceso mismo, permanecen constantes de una versión a otra, y adquieren una presencia cada vez más nítida. Esto demuestra dos cosas: primera, que esos momentos y ese detalle del proceso discursivo son lo esencial, el verdadero contenido, y no la forma de exposición; y, segunda, que Marx consideraba esa parte de su obra como algo sumamente importante, algo en lo que debía exigirse una extremada claridad y precisión. Y, en efecto, la versión última, la que aparece en la segunda y posteriores ediciones, además de ser lo más importante de la obra, es también lo mejor «construido»; es «pedagógica» en el mejor sentido de esta palabra. Cada articulación del proceso, así como el ensamble de todo ello, requiere la mayor atención.
Sin que la «construcción» del capítulo que nos ocupa resulte rechazada, ni se deje de poder constatar su influencia, en el Tratado de economía marxista, de E. Mandel, a causa del modo de exposición que ese libro adopta con justificación discutible, los elementos conceptuales del análisis marxiano de la mercancía aparecen traducidos a realidad histórico-empírica y como esparcidos a lo largo y lo ancho de la historia de la humanidad. Las categorías económicas (en las que Marx expresa la «ley de movimiento» de la sociedad moderna) aparecen en el libro de Mandel como contracción, a determinadas circunstancias históricas, de ciertas supracategorías aplicables a una escala más amplia. Así, Mandel maneja con frecuencia el concepto de «una sociedad basada en la producción simple de mercancías» de un modo realmente descriptivo, cuando ese concepto no es en Marx otra cosa que un momento posible en el proceso de construcción ideal en el que, precisamente, de la determinación de lo ente como mercancía se siguen todas las categorías esenciales de la sociedad moderna, demostrándose así que una sociedad en la que los bienes en general son mercancías no puede ser otra que la sociedad capitalista, y que, por lo tanto, no hay «sociedad basada en la producción simple de mercancías». Lo que sucede en esas sociedades a las que se refiere Mandel es que sólo la producción de mercancías «simple» alcanza una extensión considerable, pero, por lo mismo, la producción de mercancías no puede ser la base de esas sociedades. Otra consecuencia del mismo modo de proceder citado es, por ejemplo, que la plusvalía capitalista aparezca como un caso particular del fenómeno más general de la asunción de la fuerza de trabajo humana como mercancía; así: «La plusvalía producida por el esclavo… representa la diferencia entre el valor de las mercancías que produce… y los gastos de producción de esas mercancías[9]», etcétera. Por nuestra parte, diríamos que, aunque la venta de productos del trabajo esclavo llegue a producirse en escala considerable, sigue en pie que, esencialmente y por definición, el esclavo no es productor de mercancías, y que, por lo tanto, tampoco produce «plusvalía» en ningún sentido que a esta palabra pueda dársele a partir de la teoría del valor-trabajo en su forma marxiana. Ello parece no ser así para Mandel, porque él, en la misma línea metodológica que hasta aquí hicimos notar, deriva también la citada teoría del valor de la consideración general de que toda sociedad en la que existe una división del trabajo relativamente compleja se ve en la necesidad de medir el tiempo de trabajo dedicado a cada labor, y, dado que el cambio generalizado sólo aparece una vez alcanzado este estadio de desarrollo, «el valor de cambio de las mercancías se mide por el tiempo de trabajo necesario para producirlas[10]»]. Tesis, esta última, que, en ausencia de precisiones suficientes en alguna otra parte de la obra, resulta también equívoca en cuanto que, dicho más correctamente, aquello por lo que se mide el valor de cambio de una mercancía es la cantidad de otra mercancía por la que (o las cantidades de otras mercancías por las que) se cambia una cantidad dada de la mercancía primera; sobre esto tendremos ocasión de volver en este mismo ensayo. En este punto, sucede que Mandel no toma en consideración algo que en el capítulo primero de El Capital está insistentemente afirmado: la distinción entre el «valor de cambio» (como la «forma de valor») y el «valor» (como la «substancia de valor»), así como la cuidada dialéctica marxiana de «la forma de valor». Fruto de esta no consideración es la manera descriptiva y un poco vulgarizante de que usa Mandel para introducir en su exposición la forma de dinero, que, en Marx, es precisamente el resultado de dicha dialéctica. Finalmente, el hecho de que los momentos del discurso constructivo marxiano, en la medida en que aparecen, aparezcan bajo la forma de situaciones históricas precapitalistas dadas, da pie a que a menudo el paso de un momento a otro se presente como introducción narrativa de una circunstancia nueva; esto es particularmente notable cuando de la simple circulación de mercancías al procesoD-M-D’ se pasa asumiendo que la sociedad en cuestión «entra en contacto con una civilización comercial más avanzada[11]» (¿de dónde sale ésta?).
Mandel parece estar defendiendo este modo de proceder cuando alude al siguiente párrafo de Marx:
«En todo caso, el modo de la exposición debe formalmente distinguirse del modo de la investigación. La investigación tiene que apropiarse el material en detalle, analizar sus diversas formas de evolución y rastrear su nexo interno. Sólo después de cumplido este trabajo, puede ser correspondientemente expuesto el movimiento real. Si esto se logra y la vida del material se refleja idealmente, puede parecer como que estuviésemos tratando con una construcción a priori[12]».
En el mismo sentido puede citarse también el siguiente texto:
«Lo concreto es concreto porque es la comprensión de muchas determinaciones, por lo tanto unidad de lo múltiple. De ahí que aparezca en el pensar como proceso de comprensión, como resultado, no como punto de partida, aunque es el verdadero punto de partida y, por lo mismo, también el punto de partida de la intuición y de la representación. En el primer camino, la representación plena fue sublimada en determinación abstracta; en el segundo, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto en el camino del pensar[13]».
Pues bien, lo «abstracto» de que habla aquí Marx no puede serlo en el sentido empirista de la palabra, porque entonces, por definición, en un orden racional-constructivo, sería precisamente posterior y más complejo que lo concreto, ya que procedería de la composición-comparación de muchos concretos. Por lo tanto, en el sentido en que Marx maneja aquí la palabra «abstracto», una determinación no es «más abstracta» porque se aplique propiamente a una diversidad mayor de situaciones; eso es la «mala» abstracción, la abstracción arbitraria, fortuita. Lo abstracto, por el contrario, es aquí lo verdaderamente «más simple» y «anterior»; es aquello que entra como elemento constitutivo, que está supuesto como algo aún no desarrollado y que ha de ser desarrollado, en esa génesis racional-constructiva (no histórico-evolutiva) que permite ver adecuadamente lo concreto mismo, «expresar idealmente la vida del material». Esta génesis es lo que Marx realiza en Das Kapital, y de manera especialmente transparente en sus dos primeras secciones.
Según queda dicho, Marx trata de poner de manifiesto en qué consiste el ser de las cosas en un determinado ámbito y, por lo tanto, la constitución de ese ámbito mismo. El ámbito es lo que llamamos «sociedad moderna».
Marx comienza sentando el «ser» no problema-tizado, inmediato, el ser «vulgar» o «prosaico» o «natural» de la cosa; aquel sentido de «ser» en el que no hay mención de las condiciones, de la constitución del ámbito dentro del cual puede algo en general ser algo. Lo que, en términos heguelianos, llamaríamos el ser de la «conciencia natural». La cosa como cosa, aún no como mercancía, esto es: aún sin mención expresa del sistema de condiciones ontológicas. El «cuerpo de la mercancía». Las cosas como el simple «contenido material» de «la riqueza».
No obstante, podrá observarse que, ya en la manera en que Marx asume este ser, hay (sólo que no expresamente asumidas) determinaciones cuya base se pondrá de manifiesto en la averiguación ontológica ulterior. El círculo no es vicioso. El filósofo busca poner de manifiesto expresamente aquello por lo cual está ya determinado. En este sentido, la filosofía es siempre «circular». Dejemos constancia, primeramente, de cuáles son esas determinaciones a las que la investigación habrá de volver luego para fundamentarlas expresamente:
a) La cosa es «cosa útil», esto es: sus «propiedades» se entienden como posibilidad de satisfacer «necesidades humanas» de alguna índole.
b) La cosa está determinada cualitativa y cuantitativamente, es decir: es siempre tal cantidad de tal cosa. Obsérvese que esto no es en absoluto obvio, o cuando menos, no lo fue siempre. Es un supuesto ontológico típicamente moderno, de la «sociedad moderna» (puede verse su fundamentación en la Crítica de la Razón pura).
Del mismo modo que aparecen estas dos notas (por así decir: anticipadas), aparece también ya la palabra «valor», puesto que la cosa es designada como «valor de uso».
La determinatez cualitativa y cuantitativa está requerida por cuanto la cosa material, corpórea, es el «soporte material» de cierta condición que configura el ser de ella en el ámbito de que nos ocupamos. Esta condición es el carácter (que la cosa tiene) de «valor de cambio».
En efecto, la relación de cambio consiste, en primer lugar, en que dos cosas distintas (lo cual supone la determinatez cualitativa de la cosa material) se cambian la una por la otra en determinadas proporciones (lo cual presupone la determinatez cuantitativa de la cosa material). Sin tener como valores de uso esa doble determinatez, cualitativa y cuantitativa, tampoco podrían las cosas ser valores de cambio. Y, no obstante, vamos a ver que el valor-de-cambio es la negación del valor-de-uso, que la mercancía es algo «conflictivo».
(En lo sucesivo escribiremos xA o yB como abreviación de «la cantidad x de la mercancía A» o «la cantidad y de la mercancía B». Esto es: la letra minúscula designará la determinación cuantitativa y la mayúscula la determinación cualitativa).
El valor de cambio se nos presenta en primer lugar como una relación cuantitativa, que, además, varía constantemente según el tiempo y el lugar; a saber: «la proporción en la que valores de uso de un tipo se cambian contra valores de uso de otro tipo». A primera vista es, pues, algo contingente y puramente relativo. Pero vamos a ver que esta apariencia se vuelve en su contrario mediante la consideración siguiente:
En la relación de cambio, en el valor de cambio de la mercancía xA, aunque ésta se cambie de hecho por yB, está implícito que también podría en principio cambiarse por alguna cantidad determinada (sólo una) de cada una de las demás clases de mercancías, digamos: por zC, por vD, etc. Es decir: que toda mercancía tiene una pluralidad indefinida de valores de cambio. Pluralidad que, sin embargo, no es tal, ya que en ella está, por su parte, implícito que, en tal caso, yB, zC, vD, etc., en cuanto valores de cambio, son intercambiables, interequivalentes.
De donde se sigue que los «diferentes» valores de cambio válidos de una misma mercancía expresan todos ellos alguna otra cosa que es la misma para todos ellos. Y, al decir esto, hemos dicho ya que el valor de cambio es sólo el modo de expresión, la forma de manifestación, de algún contenido que debe ser distinguido de esa misma «forma» o «expresión».
Hemos cerrado el paso anterior con la cuestión de qué es ese «contenido» que, de alguna manera, se esconde tras la «forma» de valor de cambio. Comenzamos ahora con la siguiente consideración:
Dadas dos mercancías cualesquiera, A y B, hay siempre un x y un y tales que, en cuanto valores de cambio, xA = yB.
El significado de la tesis que acabamos de formular es que un algo común existe a la vez en A y en B, y precisamente en la misma cantidad en xA que en yB. Que ambos son iguales a un tercero. Este tercero no puede ser ninguno de los dos dados. Tampoco puede ser ninguna otra mercancía, como C, D o E, porque en la igualdad que tomamos como punto de partida está incluido que existan también cantidades (pongamos z, v, r, etc.) de C, D, E, etc., respectivamente, tales que zC, vD, rE, pueda ser el primero o segundo miembro de la igualdad. El carácter de valor de cambio, que las mercancías tienen, manifiesta, pues, que cualesquiera mercancías distintas se reducen, en cuanto valores de cambio, a algo común, de lo cual se manifiestan como cantidades determinadas.
Esto común no puede ser ninguna propiedad corpórea, sensible, física en sentido amplísimo (incluido: geométrica, química, etc.). En efecto, las propiedades de este tipo, según el punto de partida de toda la averiguación, pertenecen a la cosa como valor de uso, y, por lo tanto, son precisamente todo aquello que resulta negado en la relación de cambio, en la que todo valor de uso es igual a todo otro simplemente con que se determine la adecuada proporción cuantitativa.
Ahora bien, negada toda propiedad sensible, «real», de la cosa, ¿qué queda? Aquí es donde aparece por primera vez en Das Kapital la noción «producto del trabajo», que requiere ciertas precisiones.
En primer lugar, es cierto que hay una serie de «cosas reales», cosas de las que efectivamente nos servimos, que no son productos de ningún trabajo, por ejemplo: normalmente (y hasta ahora) el aire que respiramos. Pero esto es simplemente una cuestión de hechos, que no se opone al fundamental supuesto filosófico de Marx de que, esencialmente, la totalidad de lo ente aparece como el ámbito de una mediación por el trabajo. El hecho de que, en un momento histórico dado, el hombre mantenga aún con la naturaleza ciertas relaciones aún-no-mediadas no quiere decir que esas relaciones no hayan de ser mediadas o no puedan serlo.
Pero, en segundo lugar, esta noción del trabajo y de lo ente como producto del trabajo aún no nos da lo específico de este trabajo que mentamos al decir que, negada toda propiedad sensible o material, queda en las mercancías su condición de productos de trabajo; no nos da el carácter específico que el trabajo ha de tener como trabajo-productor-de-mercancías o trabajo-en-la-sociedad-moderna. En efecto, el trabajo es determinado (por su fin, objeto, medios, pericia) tal como es determinado el producto a que da lugar; las dos determinaciones son, en realidad, una sola. Luego, si decimos que la mercancía sigue siendo producto del trabajo una vez negadas todas sus propiedades sensibles, es claro que el trabajo del que ahora hablamos es el trabajo desprovisto de todo carácter concreto. Así como ya no es ni tela, ni traje, ni armario, tampoco es ni el trabajo del tejedor, ni el del sastre, ni el del carpintero, ni el de este sujeto o de aquel otro; o sea: es todos esos trabajos considerados como una sola cosa, de la que hay sólo cantidades diversas, como gasto de una única fuerza de trabajo humana en general, como «trabajo humano igual» o «trabajo abstractamente humano». Este trabajo, en cuanto cantidad del mismo «cuajada» o «cristalizada» en una mercancía, es el valor, y las mercancías en cuanto «cristales» o «cuajos» de trabajo abstractamente humano son valores. El valor es el «contenido» o la «substancia» de la que es «forma de manifestación» o «modo de expresión» el valor de cambio.
El trabajo, como mediación, es una constante separación y superación de momentos. Esto es el tiempo. El tiempo del trabajo concreto ni siquiera es un continuo descualificado en el que no pueda haber otra cosa que límites indiferentes. Pero, con la constitución de un trabajo igual, se constituye un tiempo único y también igual, del que todo tiempo es simplemente una cantidad determinada. Las cantidades de «trabajo igual» son cantidades de ese tiempo; el trabajo único igual se mide en horas-hombre.
Naturalmente, la reducción del trabajo a trabajo humano igual significa que ya no puede tratarse del trabajo que hay en esta chaqueta, sino de cuánto trabajo hay en general en una chaqueta como esta. La mercancía existe sólo como un ejemplar de su clase, como indefinidamente repetible. De este modo comprendemos cómo la asunción de lo ente como mercancía exige de la propia realidad material de la cosa la doble determinación, cualitativa y cuantitativa, que ya aparecía anticipada en la presencia pedestre, prefilosófica, de la cosa como valor de uso.
El valor de cambio, en cuanto forma de valor, es la negación de la materialidad concreta, del ser-determinado de la cosa; es la negación del valor de uso. Pero «negación» en sentido hegueliano: el valor-de-uso es conservado en cuanto aquello-que-es-negado. En efecto, la forma de valor, la relación de cambio, presupone (como fue ya expuesto) la determinatez material, el valor de uso de cada cosa, pero lo presupone precisamente negándolo.
Este carácter «conflictivo» de la mercancía muestra el mismo conflicto en el trabajo mismo:
Si hablamos del trabajo como algo que produce mercancías, entonces necesariamente entendemos:
a) El trabajo como una actividad real (luego: determinada por su fin, objeto, medios, resultados).
b) Las mercancías como cosas, cuyo conjunto es «la riqueza».
Es decir: las mercancías como valores de uso, el trabajo como «trabajo útil». Por eso es falsa la tesis «el trabajo es la fuente de toda riqueza», porque las cosas producidas por el trabajo no brotan de él; el trabajo no hace otra cosa que transformar la materia natural. Ahora bien, si, en esa tesis, ponemos «valor» en el lugar de «riqueza» y, de manera presuntamente correspondiente, pasamos a entender «trabajo» como «trabajo humano igual», entonces la tesis es errónea no sólo en su significado, sino en su misma estructura sintáctica. En efecto, el «trabajo humano igual» no es ninguna actividad real, ni de él puede decirse que «produzca»; y el valor tampoco es ninguna realidad material, nada que pueda ser «producido». La tesis correcta sería que el valor es «trabajo humano igual». Pero, al mismo tiempo, ese valor es siempre el valor de tal o cual mercancía. El «trabajo humano igual» (que constituye la «substancia de valor» en oposición a la «forma de valor» que es el valor de cambio) no se da en estado fluido, sino siempre cristalizado en cantidades determinadas. Por eso mismo, el simple hecho de que el valor sea trabajo humano igual no da al valor realidad alguna, ni material ni social.
Materialmente, el valor no aparece de ninguna manera, pues no es ningún carácter «real» de las cosas. Socialmente, aparece, pero sólo en la forma de cierta relación social que se da entre unas y otras cosas materiales, relación a la que llamamos «valor de cambio». Sabemos qué es la «substancia de valor», pero esa substancia no se da «en sí»; el «modo de expresión», la «forma de manifestación», que es el valor de cambio o «forma de valor», es su única y esencial presencia.
Por lo tanto, cualquier ulterior averiguación sobre el acontecer de la mercancía debe partir nuevamente de la «forma de valor», pero ahora sabiendo ya cuál es su substancia.
El punto de partida será, como siempre, la presencia más inmediata de la forma de valor; la llamada por Marx «forma simple, singular o contingente» de valor, a saber:
xA vale yB
Una mercancía expresa su valor en otra. Las dos mercancías desempeñan, pues, papeles distintos. Por lo tanto, la «forma» en cuestión se escinde en dos, a las que Marx llama, respectivamente, «forma relativa de valor» (adoptada por xA, cuyo valor queda expresado como valor relativo) y «forma de equivalente».
Las dos formas son los dos polos de una misma expresión, pero en esa expresión solamente se expresa el valor de una mercancía, de xA. ¿En qué consiste esa expresión de valor?, o, en otras palabras, ¿qué aporta esa expresión en cuanto a dar una representación real del valor de alguna mercancía? Respuesta: aporta una forma distinta de la forma natural (o sea: de valor de uso de la mercancía en cuestión, aunque esa forma distinta resulte ser, en sí misma, el valor de uso de otra mercancía. La mercancía xA expresa su valor haciendo de la forma natural de (y)B la manifestación del trabajo abstracto, o, lo que es lo mismo, haciendo que el valor tome para (x)A la figura de (y)B. Mediante este rodeo, la mercancía (x)A se pone ella misma como mero valor, al ponerse como igual a (y)B.
La insuficiencia de la forma simple de valor (el hecho de que la cosa evaluada quede incluida en una relación de cambio con sólo una cosa) reside en su misma contradicción interna, a saber: en que sea valor de uso lo que aparece como manifestación de su contrario (esto es: del valor), trabajo concreto lo que aparece como manifestación de su contrario (esto es: del trabajo abstracto), trabajo individual lo que es manifestación de su contrario (del trabajo social). Pues bien, esta contradicción envuelve ella misma el tránsito a la nueva forma de valor. En efecto, ella quiere decir que es indiferente que la mercancía en la que se expresa el valor de (x)A sea B o C o D o cualquier otra. Tenemos, pues, una nueva forma de valor.
Se entiende que el segundo miembro de la expresión (o, si se prefiere, la serie de los segundos miembros de cada una de las infinitas expresiones, cuyo primer miembro es único) contiene la totalidad de las clases cualitativas de mercancías, excluida A.
Esta nueva forma es llamada por Marx «forma total o desplegada» de valor. La mercancía xA asume ahora la «forma relativa desplegada», y cada una de las demás mercancías la de un «equivalente particular» (mientras que en la forma simple sólo había el «equivalente singular»). El trabajo que constituye el valor de xA se presenta ahora expresamente como igual a cualquier otro trabajo. La diferencia con respecto a la forma, simple no reside sólo en la infinidad de las expresiones, sino también en el sentido de cada una de ellas; en efecto, ahora ya no puede ser un hecho fortuito que precisamente yB resulte ser intercambiable con xA, pues con la serie infinita queda dicho que el valor de xA permanece uno y el mismo, ya sea expresado en yB, ya en zC, etc.; en otras palabras: se hace patente que es una substancia de valor de la mercancía lo que determina sus relaciones de cambio.
La deficiencia de la forma de valor alcanzada se hace notar ahora de varias maneras: en la incompletabilidad de la expresión, por la cual el valor de una mercancía nunca está verdaderamente expresado; en el carácter absolutamente heterogéneo de las diversas formas naturales en las que se expresa el valor de xA, que no pueden ser reducidas a nada común, de modo que puede decirse que, en realidad, nada se ha expresado; en el hecho de que las expresiones de valor de dos mercancías hayan de ser por necesidad cualitativamente distintas, de que esté excluida toda expresión de valor común a dos mercancías; etc. Toda esta insuficiencia radica en la contradicción esencial de que la expresión de una única cosa haya de consistir en multitud indefinida de cosas. Pero, como antes, esa contradicción lleva en sí misma el paso siguiente. Porque, si el valor de (x)A adopta indistintamente la figura de (y)B, (z)C, etc., esto quiere decir que, en esa misma operación, vista desde otra parte, los valores de cada una de las mercancías (y)B, (z)C, etc. adoptan todos ellos la forma de (x)A. Con lo cual pasamos a una nueva forma de valor.
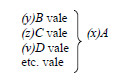
Esta es la que Marx llama «forma universal» de valor. Ahora, cada mercancía tiene una expresión simple de valor, y, al mismo tiempo, todas las mercancías tienen una forma común de valor. Esto ha sido posible en virtud de una diferencia esencial entre la nueva forma de valor y las anteriores, a saber: que la presentación del valor ya no es ahora problema de una mercancía o de cada mercancía separadamente (como sucedía en las dos formas anteriores), sino del mundo de las mercancías en general. En la nueva forma, cada mercancía obtiene su expresión de valor en el mismo equivalente. Dicho de otra manera: el conjunto de todas las mercancías separa o excluye de ese mismo conjunto una mercancía. El mundo de las mercancías asume la «universal forma relativa» de valor, forma que consiste en imprimir a una mercancía elegida, excluyéndola de ese mundo, el carácter de «equivalente universal».
Es claro que, con esto, la mercancía a la que se confiere este carácter queda excluida de la universal forma relativa de valor, común a todas las demás mercancías, y no tendrá otra forma relativa de valor que la forma total o desplegada (forma II); o sea: si se pregunta ahora cuál es el valor de (x)A, la respuesta es que (x)A vale (y)B o (z)C o etc.
La misma forma III especificada simplemente por el hecho (exigido por ella misma) de que la forma de equivalente universal esté atribuida definitivamente a una mercancía determinada (o sea: esté adherida a la forma natural de una cierta mercancía), es la «forma de dinero». La mercancía que asume la forma de equivalente universal es la «mercancía-dinero». La expresión del valor de una mercancía en la forma simple con la mercancía-dinero como equivalente es la «forma de precio».
Toda la dialéctica de la forma de valor está gobernada por la substancia de valor. En cada posición y en cada tránsito de esa dialéctica, podemos encontrar como la verdadera justificación y motor la exigencia de que esa forma ha de ser la forma de la substancia en cuestión. Pero, al mismo tiempo, es esencial que toda la dialéctica haya de desarrollarse en el mundo de las mercancías, de la relación de cambio entre unas mercancías y otras, sin referencia expresa a la substancia-de-valor en tal o cual momento, ni al comienzo ni al final. La forma es, en sí o para nosotros, forma de la substancia, pero no lo es para sí. Éste es el punto fundamental. ¿Por qué la substancia de valor, el «trabajo igual», sólo aparece como tal substancia «para nosotros», y no puede aparecer como justificante de las relaciones de cambio en el terreno de esas mismas relaciones, en el movimiento de las mercancías? La respuesta está en el propio carácter del trabajo igual como manera específica de ser social el trabajo.
En oposición al trabajo concreto, el trabajo abstracto, igual, es también el trabajo social en oposición al individual. Y, en tal condición, es también aquel trabajo que es reconocido como efectivamente verdadero, como válido. Ahora bien, que el trabajo sea social (o, lo que es lo mismo, válido y efectivamente verdadero) sólo en cuanto trabajo igual y abstractamente humano, eso es propio de la sociedad moderna. Y no es nada «ideológico» o «superestructural», sino la realidad misma del modo de producción capitalista, cuya estructura fundamental se construye a partir del análisis de la mercancía. El trabajo abstracto e igual es la específica manera en que el trabajo es socialmente en la sociedad moderna. Y esta condición-de-ser del trabajo y de su producto, esta ontología propia de la sociedad moderna, implica una serie de cosas.
En primer lugar, implica que los diversos trabajos reales no son directamente sociales, sino que adquieren ser social únicamente por su remisión a algo, remisión que no reside en ellos mismos, en su propia realidad material y concreción. Pero, además, en esa remisión a algo, los trabajos son puestos como partes homogéneas e indiferentes de un todo, como cantidades de una misma magnitud, esto es: en el elemento de la objetividad. Más exactamente, es la propia ontología de la sociedad moderna la que crea ese elemento (y, con él, la oposición de objetivo y subjetivo) al poner una condición a la que lo ente ha de ser reducido. De este modo, los trabajos, en cuanto que adquieren un ser social, están unos al lado de los otros y se relacionan unos con otros sólo en la forma de objetividades, de «cosas», de «productos de trabajo». Lo que, para nosotros, es la igualdad de los trabajos en su remisión a «trabajo igual», es en el propio mundo de las mercancías relación de cambio entre mercancías. Lo que nosotros decimos de que todo trabajo alcanza su ser social en la reducción a trabajo igual, la propia marcha del mundo de las mercancías «dice» eso separando una mercancía como equivalente universal e igualando todas las mercancías con ella.
Observemos, una vez más, que la posición de una validez verdadera (social) del trabajo y del producto del trabajo, así como la misma contraposición del producto (como expresión objetiva) al trabajo mismo, todo eso es inherente a la propia constitución del ámbito de la producción general de mercancías, esto es: a la «base real» de la sociedad moderna. No es una superposición «ideológica» posterior.
En otras palabras: no sucede que haya en general (de manera más o menos suprahistórica) categorías tales como «base» e «ideología», y que, dentro de ese esquema, una peculiar base analizable en sí misma (en el caso la de la sociedad moderna) reclame en el otro plano una ideología determinada. Lo que se ha visto que sucede es esto otro: no se partió en absoluto de tal dualidad; púsose uno a analizar en qué consiste el ser de las cosas (tal como es en determinado ámbito histórico: el modo capitalista de producción), a analizar la base misma, y el análisis puso de manifiesto que esa base consiste en que ella misma pone como el verdadero ser (ser social) de la cosa un carácter suprasensible, un «ser verdadero» en oposición al ser real. La propia ontología deviene metafísica.