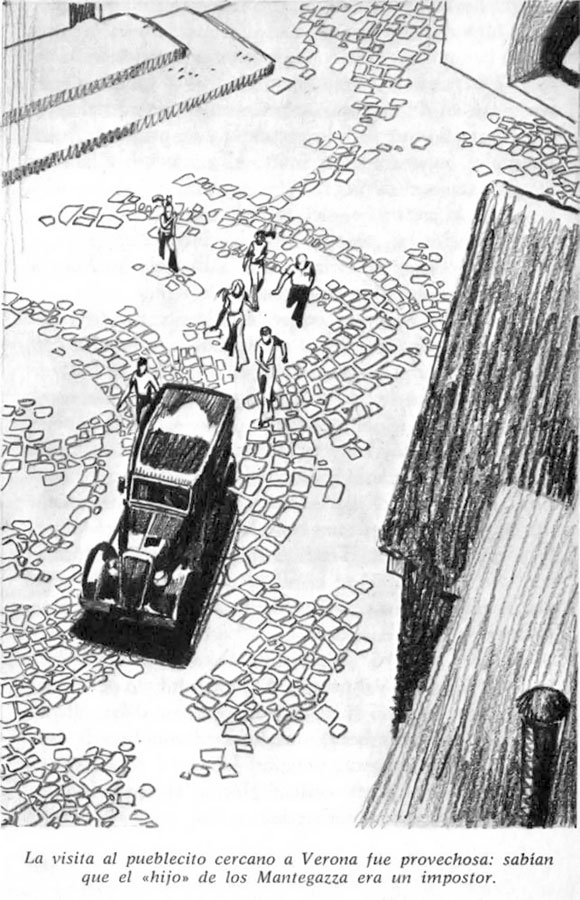
El pekinés de la señora Mantegazza correteaba por el jardín. Ella, aunque no parecía esperar que el perro acudiera, llamó:
—Gigí…
El perrito prosiguió su camino y Gianni, que estaba a dos pasos, arrancó una flor sin volverse hacia Olivia. Y entonces Luigi, que acariciaba el lomo de Petra, levantó sorprendido la cabeza.
—Un bonito pekinés este Gigí —comentó Julio.
Un tanto turbada, la señora respondió:
—Se llama Feschi.
—¡Ah!
Gianni y las chicas se enseñaban mutuamente palabras en italiano y en español.
—Gianni, ¿recuerdas cuando escondías cosas para que yo las encontrara? El estar aquí, contigo, trae a mi memoria viejos detalles… Y como parece que tenías una idea del jardín… Si yo te pidiera que escondieras algo, ¿sabrías hacerlo?
—Puedo probar, mamá —repuso el chico, luego de unos instantes de silencio.
Olivia se quitó el collar y lo puso en manos de su hijo. Éste, con el collar en la mano, estuvo pensando un tiempo y luego acabó por guardarlo entre los pies de una de las estatuas.
—¿Está bien así, mamá?
—Déjalo, Gianni. Tráeme el collar, por favor.
Julio estaba consultando su reloj y le hizo una seña a Héctor. Sara, con el rabillo del ojo, les vio, imaginó lo que deseaba y le allanó el camino:
—Creo que ya hemos abusado bastante de su hospitalidad, señora Mantegazza; ha sido una comida encantadora, pero tenemos que aprovechar a ver las maravillas de Venecia. Nos hubiera gustado que Gianni viniera con nosotros, pero puesto que él prefiere dejarlo para otro día, vendremos a buscarle.
—Eres muy amable, hijita.
Uno a uno, todos fueron despidiéndose de ella, de Gianni y del señor Mantegazza, que entraba y salía al jardín. El último en hacerlo fue Luigi.
—«Madonna», muchas gracias… Cuando necesite algo, acuérdese de Luigi. Vendré corriendo.
—Dime —preguntó ella—. ¿Eres un chico fuerte? Estás muy delgado.
—¡Claro que soy fuerte! Puedo conducir durante todo el día la góndola sin cansarme. Un día la llevaré a usted, pero de invitada, ¿me dejará que la lleve?
—Y te lo agradeceré mucho, Luigi, aunque ahora no estoy muy bien y rara vez salgo de casa.
—Tiene que cuidarse…
—Y tú también, pequeño.
Sara había recogido a Petra y Gianni fue tan amable como para llegarse hasta la puerta a despedirles. Claro que el señor Mantegazza se lo había indicado por lo bajo.
—Una vez instalados en la góndola, Luigi se puso el sombrero de cintas al viento y tomó el remo:
—¿Dónde vamos? —preguntó.
—A la parada de taxis más cercana. Después ya no te necesitaremos.
—¿Y para qué queremos un taxi? —preguntó Raúl.
—Realmente… —empezó Verónica. Pero captó que Héctor y Julio se traían algo entre manos y tuvo la intuición de que Sara tenía una cierta idea del plan de ellos.
—¿Iré con los «signoris»?
—No, Luigi, te quedarás, pero no te preocupes, porque percibirás las horas correspondientes.
—Es que me gusta acompañarles —porfió el gondolero.
—Lo siento, amigo, somos ya muchos para un coche: siete, contando a Petra —añadió Héctor.
—Bueno —se conformó con tristeza el chico—, pero les aguardaré cuando vuelvan. ¿Quieren ir a Murano?
—Sí, puede…
Luigi les indicó la parada y se quedó en la góndola.
—¿Se puede saber dónde vamos? —preguntó Verónica, mientras Oscar miraba a los mayores con ojos muy abiertos.
—Supongo que a Monteforte —explicó Héctor.
—¿Al pueblo de Gianni? Digo, ¿dónde ha vivido Gianni? —se aseguró Raúl—. ¿Por qué?
—Porque las explicaciones que ha dado me resultan un tanto sospechosas y no sólo a mí y a Héctor, sino también a Sara y no tenemos tiempo que perder, pues hemos de hacer más de trescientos kilómetros entre ida y vuelta, sólo hasta Verona y no sabemos dónde cae el pueblo. Cuanto más miro a Gianni más me afirmo en mi idea de que no tiene la edad que asegura…
Raúl y Verónica miraban a Julio con la boca abierta.
—¿No? —preguntó el primero.
—No: ése tiene catorce años y puede que quince, mes arriba o abajo. Y en Monteforte lo averiguaremos.
—¡Oh, Jul…! —Oscar no dijo más, aunque era suficiente para expresarle su admiración.
—Tendremos que darnos prisa: van a ser las cuatro —objetó Sara.
Se acomodaron en el mayor de los coches de la parada y preguntaron el tiempo que invertirían en el recorrido de ida y vuelta:
—Unas tres horas y media —dijo el taxista.
Lo cierto era que «Los Jaguares» se hallaban en el camino de las averiguaciones. ¿En qué terminaría aquello?
—A lo mejor Gianni dice la verdad —apuntó Verónica, cuando ya estaban en camino.
—Tampoco en tal caso habremos perdido el tiempo —contestó Héctor—: Sabremos a qué atenernos. Y después de todo, nos daremos una idea del paisaje en esta parte de Italia.
—Desde luego, sois de un alegre a la hora de gastar dinero… —barbotó Sara.
—Para llegar a Monteforte no hay que pasar por Verona, pues tenemos que desviarnos unos kilómetros antes.
—Y entonces nos quedamos sin ver Verona. Bien, bien… —se resignó Verónica.
—Va a ser gracioso vernos actuando de policías —dijo Sara.
—Eso estaba pensando. Puede que sea fácil —aseguró Julio.
Monteforte resultó un pueblo con un castillo semiderruido y todavía hermoso, que en tiempos debió ser importante, pero que actualmente se había reducido mucho. Julio ordenó al chófer que les llevara directamente a la iglesia.
Tuvieron suerte, porque el párroco, el único sacerdote del lugar, se hallaba en la sacristía. Pareció un poco extrañado de la presencia de los jóvenes extranjeros, pero era amable y se prestó a atenderles con buena voluntad.
—Estamos en viaje turístico, padre, pero unos italianos residentes en España nos han pedido que indaguemos el paradero de unos parientes suyos que viven o han vivido aquí: su apellido es Escolatti.
—Les han informado mal: llevo cincuenta años en esta parroquia y les aseguro que aquí no vive ni ha vivido ningún Escolatti.
—Él es un hombre fuerte, de cuello grueso y anchas espaldas y su esposa se llama Carla. Tienen un hijo de trece o catorce años llamado Gianni.
—No, muchachos, no son de Monteforte.
—¿Querría mirar los libros de la parroquia, por si acaso?
—No tengo ninguna necesidad. Me sé de memoria los nombres y apellidos de mis feligreses. Están mal informados.
Julio probó suerte todavía:
—¿Le suena el nombre de Floro Testi? Es un hombre que parece haber tenido algún problema con la policía.
—Nada. Tampoco es de aquí.
—Testi lleva bastantes años fuera.
—No es de aquí. En este pueblo todos están bautizados y todos figuran en mis libros. Compruébenlo ustedes mismos.
Puso ante la mesa un enorme libraco en el que constaban por años los nacimientos y bautizos habidos en Monteforte. Luego fue sacando otros de fechas anteriores y todos «Los Jaguares», excepto Oscar, se dedicaron a mirar nombre por nombre.
Después de despedirse del sacerdote y agradecerle la atención que les había prestado, se encaminaron hacia el coche.
—Pero entonces… entonces… —susurró Verónica, en cuya mirada apuntaban mil sospechas.
—Entonces, los Escolatti son unos embusteros, incluyendo a Gianni —terció Héctor—. Y ahora podremos desenmascarar su impostura ante los Mantegazza.
—Te olvidas de que los impostores no son sólo los Escolatti y su hijo; porque supongo que Gianni es su verdadero hijo, sino también esos dos detectives que han «esclarecido» el caso… —les recordó Julio.
Sara dijo que ya le estaban entrando escalofríos y Oscar, indignado, aseguró que le contaría a Olivia toda la verdad nada más llegar a casa.
—No se te ocurra hacerlo, mico: sabemos que mienten, pero vamos a esperar un poco para conocer sus verdaderos fines.
Sara era contraria al parecer de Julio. Héctor se puso de su parte, alegando que la verdad no admitía esperas.
—Es que observo tantas cosas extrañas en lo que está ocurriendo… —razonó Julio—. Ellos han presentado la medalla de Gianni, éste tiene una cicatriz que los padres han reconocido e incluso han podido enseñar la blusa que el niño llevaba puesta cuando lo secuestraron. Partamos de la hipótesis de que el chico Escolatti no es Gianni, ¿cómo han podido ellos conocer estos extremos?
—Eso es cierto —reconoció Héctor—. Cabe suponer que conocían de un modo especial el secuestro del niño y que por ello han podido presentar esas pruebas. Quizá fueron los secuestradores, murió el verdadero Gianni y han preparado el de pega…
—¿Y la cicatriz? —les recordó Sara.
—¡Échales un galgo! —rezongó Sara.
—No, porque se arriman a la gallina de los huevos de oro, o sea, a «Villa Mantegazza».
—O sea, que vamos a espiar la villa y seguir a la pareja cuando salga de allí; y tendremos que hacerlo con todas las garantías —sentó Héctor.
—Tú lo has dicho. Yo voy a servir para muy poco, ya que vivo en la villa —siguió Julio—. Tendréis que hacerlo Raúl y tú. Las chicas tienen un cometido para mañana por la mañana: ir a la Biblioteca Municipal y consultar los periódicos de la época de la desaparición de Gianni. El italiano es muy fácil de traducir: no obstante, llevad un diccionario. Tendréis que copiar toda información que aparezca sobre el niño: si se describía la ropa que llevaba, la cicatriz, la medalla… quizá esos tipos se hayan servido de la Prensa.
—¿Qué haré yo? —preguntó Oscar.
—¿Tú? ¡Calla y espera…! Tú, como íntimo de Olivia, le preguntarás como al azar el nombre que daban al pequeño; si pequeñín, bebé, o cualquier diminutivo de ésos que las madres inventan para sus hijos.
—Ahora al coche —ordenó Héctor, abriendo la marcha—. Se nos va a hacer tarde.
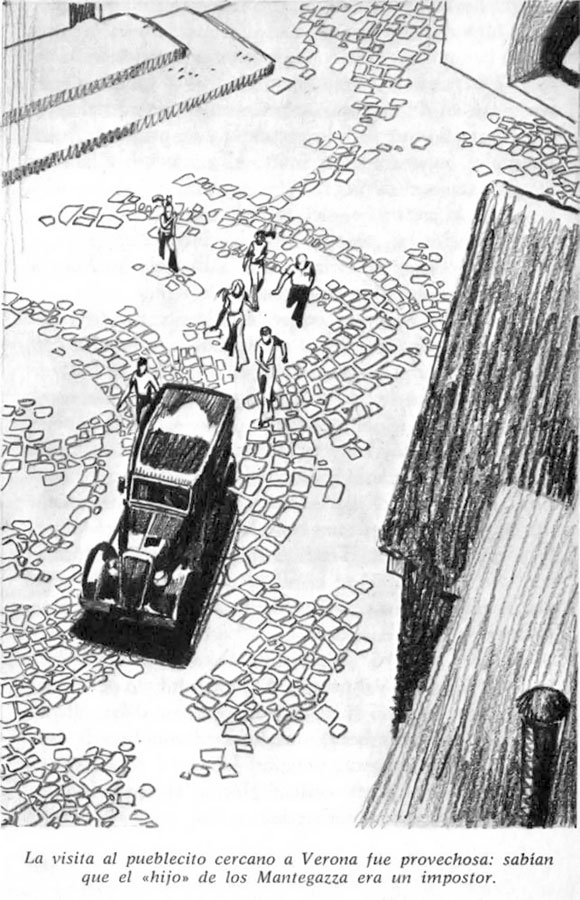
Petra ya se había dado cuenta de que a «Los Jaguares» les ocurría algo y sus ojillos curiosos iban de uno a otro. En cuanto entraron en el taxi permanecieron casi callados y eso la dejaba estupefacta.
Cuando se hacía de noche, llegaron a Venecia. Luigi, como un clavo, les aguardaba en el muelle y parecía ilusionado con que le contaran lo que habían hecho y al no ser así, su decepción era palpable. En primer lugar fueron a la Piazza Rizzi, donde se quedaron los que se hospedaban en casa de la señora Pascualina y Héctor se encargó de abonar el día a Luigi. Después, la góndola prosiguió hasta «Villa Mantegazza».
—Oscar —susurró Julio—, cuando te pregunten dónde hemos estado contestarás que en la campiña de los alrededores de Venecia, pasando la tarde al aire libre.
El pequeño afirmó y el gondolero, que cada vez entendía mejor el castellano, experimentó cierta sorpresa en silencio. ¿Es que iban a mentirle a una señora tan buena como la «madonna» de la villa?
Gianni acudió a la carrera a recibirles. Debía de haberse aburrido y objetó descontento:
—¡Ya es hora! Sois muy desconsiderados al dejarme tanto tiempo en casa.
—No has querido venir —repuso Julio, sin demostrar enojo.
—Suponía que ibais a tardar menos.
Aquella noche, la señora Mantegazza no tomó asiento a la mesa y se habló del porvenir del Gianni, con Julio llevando la voz cantante, ya que se interesó por sus estudios de preferencia y sus conocimientos, expresando a su vez su gusto por el campo, los cultivos y los árboles de la comarca. Por si alguna duda le quedaba, comprobó que Gianni no sabía nada del campo.
—Mañana vendrás con nosotros, supongo —dijo el mayor de los Medina.
—Bueno, no podré. Resulta que tengo que ir con papá y mamá y mis otros padres, es decir, los Escolatti, al notario, para legalizar mi situación: ya sabes… —Gianni hizo un mohín de importancia—: Todo eso de reconocerme como su hijo a efectos de herencia y demás.
—¡Ah! —Julio no dijo más, pero observó que el señor Mantegazza estaba sumamente incómodo.
—Verás, Gianni, no sé si podremos ir mañana…
—Pero mi padre… quiero decir, mi otro padre, ha quedado en eso con usted.
—Sí, sí, pero no puedo obligar a tu madre a salir si está enferma.
Entonces Gianni fue demasiado lejos:
—Si está enferma, puede hacer que el notario venga aquí. Es lo que le ha dicho mi otro… el señor Escolatti.
—Eso ya se verá mañana.
Se levantaron de la mesa y cada cual se retiró a su habitación.