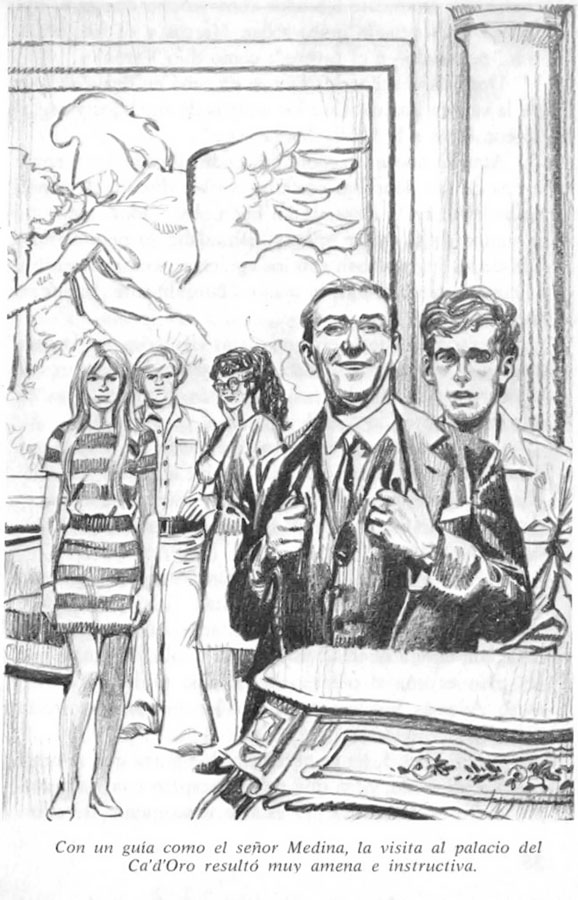
Los dos hermanos tuvieron el tiempo justo para ir a su habitación a cambiarse de ropa, asearse y presentarse irreprochables en el comedor de la «Villa Mantegazza». Oscar había protestado mientras se lavaba con escasa cantidad de agua, recordando que en casa de la señora Pascualina aquellos requisitos hubieran sobrado.
El señor Medina, fue por la habitación de sus hijos antes de dirigirse al comedor y les pasó revista con mirada apreciativa, limitándose a acariciar la coronilla del menor, aunque quizá su ademán tuviera por objeto aplastar el mechón dispuesto a seguir tieso contra viento y marea.
—¿Lo habéis pasado bien? —preguntó.
—Muy bien. ¿Y tú? —preguntó el mayor.
—También: he asistido a una reunión muy interesante. Vais a conocer a la señora Mantegazza… no creo que necesitéis ninguna recomendación…
Los dos afirmaron a una. Significaba que debían mostrarse irreprochables y, en opinión de Oscar, hablar nada más que cuando se les interrogara. ¡Qué rollo! Pero Venecia bien valía la pequeña molestia.
A los dos hermanos les impresionó la señora Mantegazza, tan bella y tan triste. No obstante, hizo un esfuerzo con los hijos del amigo de su marido y les interrogó sobre la clase de vida que llevaban, sus gustos, sus amigos…
—Observo que tus hijos están muy bien educados, Jorge y te felicito por ello —dijo Enrico Mantegazza.
El señor Medina movió la cabeza con gesto de duda.
—A veces tengo la preocupación de que los descuido a causa de mis obligaciones; en otras ocasiones, son mis obligaciones profesionales las que descuido un tanto para atenderlos… en fin, que nunca me siento satisfecho. Los muchachos hubieran necesitado a su madre.
Oscar ni siquiera la recordaba. Le habían dicho que murió cuando él nació y se sentía feliz con lo que tenía: su padre y su hermano, a los que admiraba y quería mucho, sus amigos… Pero sí que hubiera sido bonito tener una madre tan hermosa y distinguida como la señora Mantegazza, por ejemplo.
Olivia Mantegazza irguió la cabeza con interés inusitado.
—Puede que esté en lo cierto, Jorge, pero sus hijos le tienen a usted y eso es ya mucho. Imagine la cantidad de niños que hay en el mundo que, por unas causas u otras han perdido a sus padres… a los dos. ¡Debe ser espantoso! ¡Sí, espantoso para ellos!
Había puesto tal calor en la última frase que Julio la contempló con nuevo interés. ¿Por qué se pondría así?
El dueño de la casa se apresuró a cambiar de conversación.
—Vamos a ver, chicos, ¿qué habéis conocido esta mañana?
¡Por fin Oscar tenía ocasión de hablar! Y, con bastante lógica, empezó su relato por orden cronológico, esto es, por la llegada de «Los Jaguares» a la estación.
—¿Los Jaguares? ¿No suena raro? —preguntó Mantegazza.
—Es el mote que nos pusieron en el colegio de Madrid cuando estábamos recién llegados de Costa Rica. Nosotros teníamos un cachorro de jaguar y lo queríamos mucho. Pero además, contábamos historias que sabíamos de la vida de estos animales y entonces a mi hermano y a mí nos empezaron a llamar «Jaguares». Luego nos hicimos amigos de los dos muchachos que han llegado esta mañana a Venecia y se nos conoció en todas partes por «Los Jaguares» —explicó Julio—, aunque ya no teníamos el cachorro, porque crecía peligrosamente y tuvimos que llevarlo al zoológico.
Sin duda a la señora de la casa la pintoresca charla de Oscar le había agradado, porque se volvió hacia él.
—Y, ¿qué más?
Oscar habló de Luigi, de sus pocos kilos, de la señora Pascualina, de sus muchos kilos, de Petra y su inesperada aparición, del gato de Luigi y la guerra fría establecida entre ambos, de Héctor, con el que se podía ir al fin del mundo y de Raúl, que tenía tanta fuerza como un gladiador. Luego se extendió en la descripción de las chicas.
—No sabríamos pasar sin Sara; es pelirroja y siempre se pelea con Julio, pero… ¡jo, qué divertida…!
El señor Medina estuvo intentando transmitirle un mudo mensaje para que midiera su lenguaje, pero sin conseguirlo.
—En casa de Sara lo pasamos genial: disponemos del garaje para nosotros solitos y hacemos meriendas y cosas así. La otra chica se llama Verónica y es la chica más bonita del mundo, casi tanto como Sara y todos la mimamos mucho, no sé por qué. Bueno, quiero decir, que le guardamos tantas consideraciones como a una chica y eso sería una lata de no ser ella…
Hasta la señora Mantegazza sonreía, olvidada de sí misma. Oscar, feliz de poder hablar, añadió:
—Verónica no tiene papá, pero su mamá es tan guapa que cuando va por la calle la gente silba… es una bobada, pero siempre sucede igual.
—Oscar, no desbarres… —le advirtió el señor Medina.
—¡Pero si es verdad! —se defendió el chico—. Es como si tuviera polvos de hacer silbar, lo mismo que hay polvos de hacer estornudar. A mí me quiere mucho…
De pronto miró a su padre y a Julio y pensó que a lo mejor hablaba demasiado, así que se dedicó al cuchillo y el tenedor.
—¿Sabes que esos amigos tuyos deben ser encantadores? Antes de que se vayan, me gustaría conocerlos —dijo la señora Mantegazza.
Su marido se la quedó mirando, como si le sorprendiera el interés de ella por algo. En todo caso, parecía complacido. Luego ella se dignó decir, mirando de frente al diplomático:
—Es usted muy afortunado: tiene unos hijos encantadores …
—Quizás —concedió él, sonriendo—, pero un tanto amigos de volar a su albedrío y eso me preocupa. Y, volviendo a Venecia, espero que hagáis algo más que corretear por las calles y ver tiendas. ¿Qué os parece si os acompaño al Museo de Arte?
—Maravillosamente bien —replicó Julio, sabiendo de antemano que no sería una visita perdida con un mentor como su padre.
—De acuerdo. Si no me necesitas, Enrico, quiero ver la pensión donde se hospedan los amigos de mis hijos y saludarlos.
El señor Mantegazza se mostró conforme y expresó su pesar por no poder ser de la partida. Pero les prometió su lancha y el conductor.
—Te la acepto —dijo el señor Medina—. Es una lástima que mañana por la mañana tenga que salir para Viena.
—Vete tranquilo y no te preocupes por tus hijos —dijo el veneciano.
El padre y los hijos salieron en la lancha y en la plaza de San Marcos echaron pie a tierra. El señor Medina estuvo haciendo notar a sus hijos algunos detalles de ornamentación, hasta que de pronto, Julio hizo una pregunta:
—Papá, ¿está enferma la señora Mantegazza?
—Creo que su mal es sobre todo, psíquico. Perdió a su único hijo hace casi diez años, en circunstancias realmente tristes y la pobre mujer no se ha repuesto. Es más, cada día que pasa se aísla en sí misma, sin querer ver a nadie y eso le está haciendo mucho daño. Por suerte, os ha acogido muy bien. Cuando mi amigo y yo hemos ido al despacho, al tomar el café, me ha confiado que hacía años que su esposa no sonreía. El pobre hombre estaba muy esperanzado. Parece que el parloteo de tu hermano le hacía gracia.
—¡Buen elemento está hecho! —masculló Julio, echando un vistazo hacia el pequeño, que correteaba arrojando grano a las palomas.
Pero en el mismo momento recordó lo que Oscar le había confiado aquella mañana y sintió el prurito de saber.
—Dime, papá: ¿cuáles fueron esas tristes circunstancias que rodearon la muerte del hijo de los Mantegazza?
El señor Medina estuvo pensativo unos instantes, antes de decidirse a responder.
—Mira, a ellos no les agrada hablar de ello, de modo que te lo diré confidencialmente: el niño desapareció.
—¿Desapareció…?
—Sí, así fue. En principio se pensó en un secuestro con idea de obtener dinero; el matrimonio recibió una carta con las primeras indicaciones sobre la cantidad que mi amigo debía preparar: clase de billetes, numeración no continua, en fin, eso que las gentes sin escrúpulos suelen exigir para librarse de sospechas y, por tanto, de la justicia. En aquella carta se le hacía saber que en una segunda le anunciarían el lugar de la cita y le amenazaban con no ver más al niño si avisaba a la Policía. El señor Mantegazza hizo caso del aviso, pero pasaba el tiempo y aquella segunda carta no llegó. Nunca más se supo de los raptores, si es que los hubo, ni del niño.
—¡Pobre gente! —exclamó Julio.
—Días después, al no tener noticias, mi amigo fue a la Policía y se iniciaron las investigaciones, pero sin el menor resultado. Hoy es el día en que estos pobres Mantegazza ignoran si su hijo ha muerto o vive. Además…
El señor Medina, al darse cuenta de que tenía a Oscar a su espalda, escuchando atentamente, se detuvo.
—Bien, no pensemos más en esto. Lo mejor será qué aparentéis ignorancia. ¿Has comprendido, Oscar? Estaba hablando con tu hermano y ahora tengo la preocupación de que no sepas guardar discreción.
—¡Pero papá! Yo soy un sobre lacrado…
Oscar había oído aquello en alguna parte y como su memoria era prodigiosa, excepto para la correcta pronunciación de las palabras, solía lucirse aireando en cada momento lo más oportuno.
—¡Buen tunante está hecho! —se quejó Julio.
Poco rato después volvieron a la lancha y enfilaron en dirección a la Piazza Rizzi, donde se hallaba la casa de la señora Pascualina. El señor Medina no podía tener queja del recibimiento que se le hizo.
—¿De veras vamos a ir con usted? —preguntó Sara, en éxtasis—. Había escrito una postal a casa, pero pondré una coletilla. El comandante está suponiendo que voy a regresar convertida en una experta en arte.
El señor Medina quiso conocer a la señora Pascualina. Le instó a que proporcionara lo mejor a sus jóvenes amigos, especialmente en cuestiones alimenticias y le dejó una cantidad por adelantado.
—Nosotros decimos que sus hijos son los reyes magos —dijo Sara—, pero con usted se completa la terna.
Unas carcajadas fueron la respuesta del diplomático.
—¿Nos vamos?
Naturalmente, Petra fue la primera en aceptar la invitación y salió a la Piazza a la carrera. Y también a la carrera acudió Luigi, que parecía haber estado esperando.
—«Signorinas… signores»… ¿dónde les llevo?
—Hoy no, Luigi —le dijo Héctor, poniéndole cariñosamente la mano en el hombro al pasar.
—He encerado todas las tablas y quitado el polvo de los almohadones y… —se defendió el muchacho.
—Otro día; hoy ya tenemos embarcación —añadió Raúl.
El gondolerillo se les quedó mirando cuando se alejaban en la lancha a motor, nueva y cara y, por último, pateó las piedras con rabia. ¡Se le había estropeado el día!
Para «Los Jaguares», por el contrario, resultó instructivo y muy entretenido. Era una delicia escuchar las explicaciones de un hombre tan culto como el señor Medina, en el interior del palacio del Ca’d’Oro, situado en el Gran Canal, uno de los más bellos de la ciudad, convertido en museo. La notable colección de muebles y pinturas, que quizá no hubieran sabido apreciar del todo sin las explicaciones de su amable guía, los recuerdos históricos que cada uno de ellos llevaba aparejados, les resultaron «mejor que la película más emocionante», según palabras de Oscar, aunque en realidad apreciaba todo aquello menos que sus compañeros.
Cuando salieron, pasaron por una pastelería, donde merendaron y no fue Petra quien peor lo hizo. La ardilla conservaba muchas de sus costumbres del bosque, pero había adquirido otras ciudadanas y… refinadas.
Aprovechando que estaban sentados, Oscar habló de la señora Mantegazza y de lo «muchísimo» que estaba deseando conocer al resto de «Los Jaguares».
—No exageres —le reconvino Julio—. Ella ha sido muy amable contigo, pero está enferma y no parece deseosa de recibir visitas.
—Te equivocas; me lo ha dicho y tú lo has oído…
—Hijo mío —intervino el señor Medina— debes procurar no molestar a la señora Mantegazza. Si ella te llama y quiere conversar contigo, bien, pero no te impongas, que te conozco. Si quiere conocer a estos muchachos, espera a que vuelva a repetirlo.
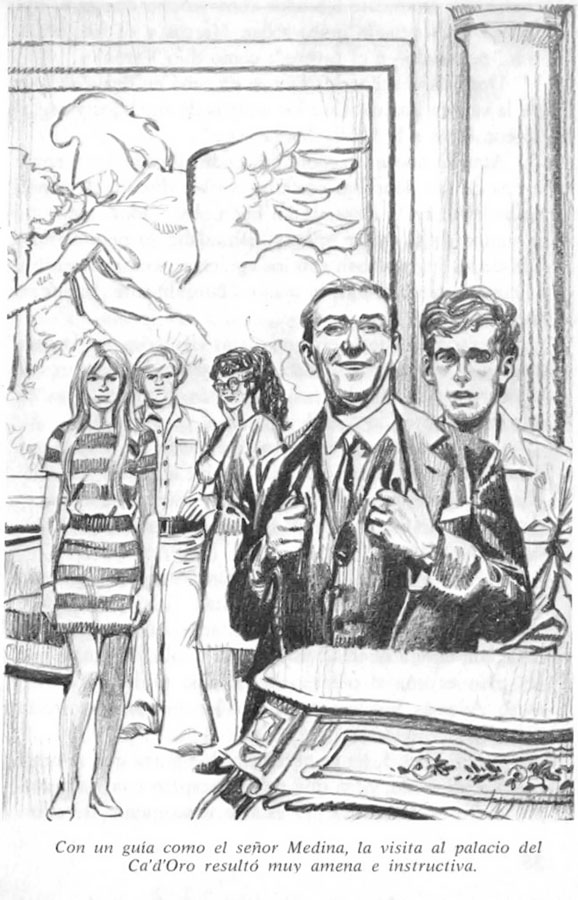
Aquella misma tarde visitaron la joya de mármol y artesonados, ricamente labrados como encaje que es el Palacio Ducal, situado junto a San Marcos y se fotografiaron «pensando en el futuro», como dijo Verónica.
Después el señor Medina se empeñó en dejar en casa de la señora Pascualina a los amigos de sus hijos y regresó con éstos a la «Villa Mantegazza».
Aquella noche la señora no acudió al comedor y envió a una de sus doncellas con una amable disculpa. Cuando se hallaban en la mesa, Julio, buen observador, notó que el amigo de su padre apenas disimulaba su nerviosismo. Sus dedos jugueteaban con los cubiertos continuamente y la copa le temblaba en la mano. Naturalmente, fingió no darse cuenta.
Cuando los dos hermanos, tras desearles las buenas noches se retiraron a su habitación, y los dos hombres se quedaron solos con la taza de café en la mano, el señor Medina trató de lo que llevaba en el pensamiento:
—Enrico, cuando acepté tu invitación no supuse que tendría que ausentarme. Quizá en mi ausencia, los muchachos molesten a Olivia; tienen mucha vitalidad…
—Por desgracia, Olivia pasa el día encerrada en sus habitaciones.
—A pesar de todo, si te resultan un engorro, podrían irse con sus amigos hasta mi vuelta.
—¡Jorge! ¿Quieres que me enfade? Ellos están en su casa, con entera libertad para entrar y salir. Lo único que les pido es que si piensan llegar algo tarde me envíen aviso. Además, puedo ponerles una lancha a su disposición con el criado…
—No, Enrico, no es necesario. Me gusta que se organicen a su modo, pero que tengan respeto con las personas mayores. Creo que no estarás descontento de ellos.