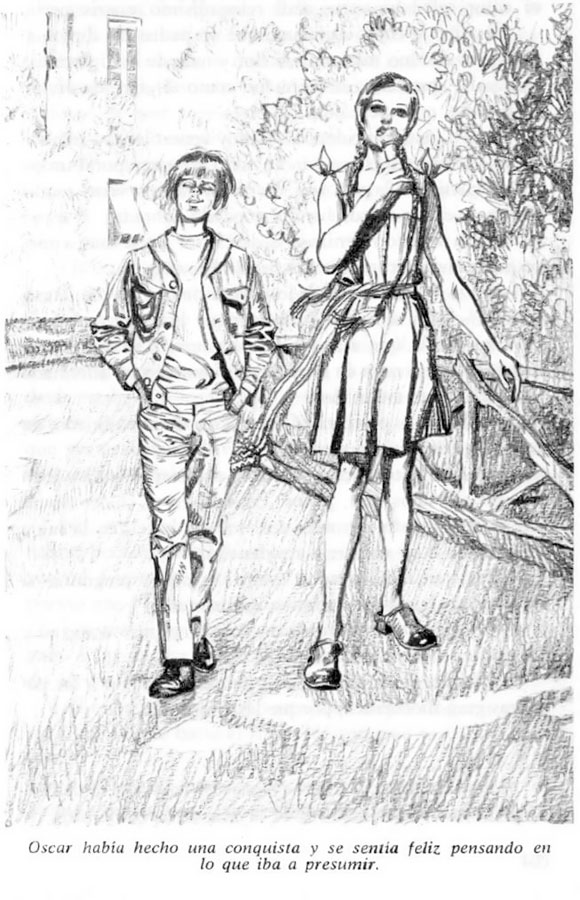
Era de noche y caía una llovizna no por ligera menos molesta. Los peatones caminaban apresurados, excepto uno, que se detuvo un momento para encender un cigarrillo, protegiendo con la mano la llamita del encendedor. Lo hizo con parsimonia y después arrojó a la cercana papelera, tras de hacer una bola con ella, la cajetilla ya vacía. Seguidamente se subió el cuello de su gabardina oscura y siguió a buen paso hasta desaparecer por la primera esquina.
Instantes después, la luz de neón destacaba la silueta de un vagabundo que empezó a rebuscar en la papelera, para alejarse en seguida con aire decepcionado. Caminó algún tiempo al azar, siguiendo con su vagabundeo a pesar de la lluvia y al fin tomó por una calleja que conducía a los muelles, donde se balanceaban tristemente, entre la niebla pegajosa, barquitos deportivos y algún que otro pesquero. De pronto, la puerta de un almacén de mercancías se abrió sigilosamente y la figura astrosa que poco antes rebuscaba entre desperdicios, desapareció en el interior.
Una voz enérgica, desde la penumbra, inquirió:
—¿Algo nuevo?
—Eso parece —replicó el hombre vestido con una ropa vieja que le estaba grande—. Pero «ellos» se aferran a las precauciones.
—Ven aquí —dijo el hombre de la voz enérgica—. No es hora de trabajo y, por lo tanto, no debe verse la luz desde fuera.
El vagabundo obedeció sin rechistar, siguiendo al otro hasta un cuartucho sin ventanas. En cuanto se cerró la puerta tras ellos, un tercer individuo encendió la luz e indagó:
—¿Qué es lo que traes?
—Esto —contestó el vagabundo, entregando la apelotonada y vacía cajetilla que había extraído de una papelera de la calle.
La luz de la bombilla, velada por la suciedad, alumbró por un instante el rostro sucio del vagabundo. Se le hubiera tomado por un viejo, a juzgar por su forma de caminar hasta el almacén y, sin embargo, cosa curiosa, no lo era.
El individuo que había encendido la luz se apoderó de la arrugada cajetilla, la estiró con cuidado sobre la mesa y, con igual precaución, la rasgó por una de las aristas, hasta dejarla convertida en un rectángulo alargado. Su interior no debió defraudarles, ocupado totalmente por un escrito en letra menuda e impersonal.
Podía leerse:
«Ellos desconfían. Imprevisiblemente, saben o sospechan nuestros planes. Tengo a los mejores hombres de la organización encima, pero de sus proyectos, sólo he podido saber esto: Envían un “agente muy especial” a investigar. “Ellos” así lo denominan. ¿Es un hombre? ¿Una mujer? ¿Qué podemos entender por muy especial? En la duda no confiéis en nadie. Investigad a todo nuevo sujeto que llegue ahí. Volveré a enviar noticias por el mismo conducto en cuanto mejore mi información. ¡Pobre de aquel que falle! Z debe seguir en su labor de enlace; J y S en lo que les es habitual».
La firma consistía en un garabato en espiral.
Oscar Medina, el menor de los dos hermanos Medina, reventaba de satisfacción. Había llegado la víspera y, durante el viaje, tuvo que escuchar mil veces la palabra «pegote» dirigida a él. Bueno, había tragado mucha inquina en silencio, pero ¡la que iban a tragar los demás «Jaguares» cuando supieran su éxito!
¡Seguro que no volvían a llamarle pequeñarra!
De pronto se empinó sobre los talones, acrecentándose cuanto le era posible, en un intento desesperado para que la chica que caminaba a su lado comiendo un helado no le sacara la cabeza.
La víspera no conocía a la chica que iba a su lado, aunque la habían visto al llegar, a la puerta de su hotel, junto a una señora mayor (luego Oscar supo que se trataba de una especie de señora de compañía). Héctor, algo así como el jefe de «Los Jaguares» había silbado al verla y Oscar estaba seguro de que también su hermano y el grandote de Raúl habían intentado «ligar» con ella. Últimamente hablaban mucho de «ligar», los muy memos. Sólo que la chica ni les había hecho caso. Y aquella mañana, cuando ellos se fueron con su «snipe» por la bahía, él solito, sin ayuda, de la forma más sencilla, había conquistado a la chica. Tan sencillamente que se llevaba el cuarto helado a su costa.
Sin duda, para dejar que la lengua le entrara en calor, la chica habló, interrumpiendo los pensamientos de su compañero:
—¡Qué agradable es pasear contigo, Oscar! Eres tan inteligente y sabes tanto…
El pequeño Medina se sintió transportado al séptimo cielo. Una frase tan agradable no se la habían dicho en la vida: ni siquiera las dos chicas «Jaguares», Sara y Verónica, que eran quienes mejor le trataban dentro de la banda.
—¡Pchs…! Sólo un poco —replicó queriendo ser modesto, pero en realidad dándose un tono bárbaro.
—Sí, sí, te lo aseguro. Pensé que me iba a aburrir aquí —explicó ella—, pero ahora que te he conocido a ti estoy segura de que no.
—¡Oh, estoy a tu entera disposición!
De poder oírle, el resto de «Los Jaguares» se hubieran echado a reír, aunque ya le conocían. A sus diez años se empeñaba en portarse como si tuviera dieciséis, pero… seguía teniendo diez.
—Desde luego, las dos chicas «Jaguares» lo pasan muy bien conmigo —explicó Oscar, alargando los labios en un gesto que quiso hacer natural y resultó de gran importancia.
—¿Chicas «Jaguares»? —se asombró Riña—. ¿Eso es así, así, como chicas «Bond»?
—No, no; éstas son las de mi pandilla. De Bond nada; un par de infelices… si no nos tuvieran a nosotros…
Oscar no necesitaba de más para enredarse en explicar la historia entera de «Los Jaguares». Tuvo que repetir el relato algunas veces, porque Riña, aunque era tan mayor, no parecía muy lúcida de entendederas y de todo se asombraba, abriendo mucho sus grandes ojos, tan claros, que su color quedaba entre azul rebajadísimo y gris perla.
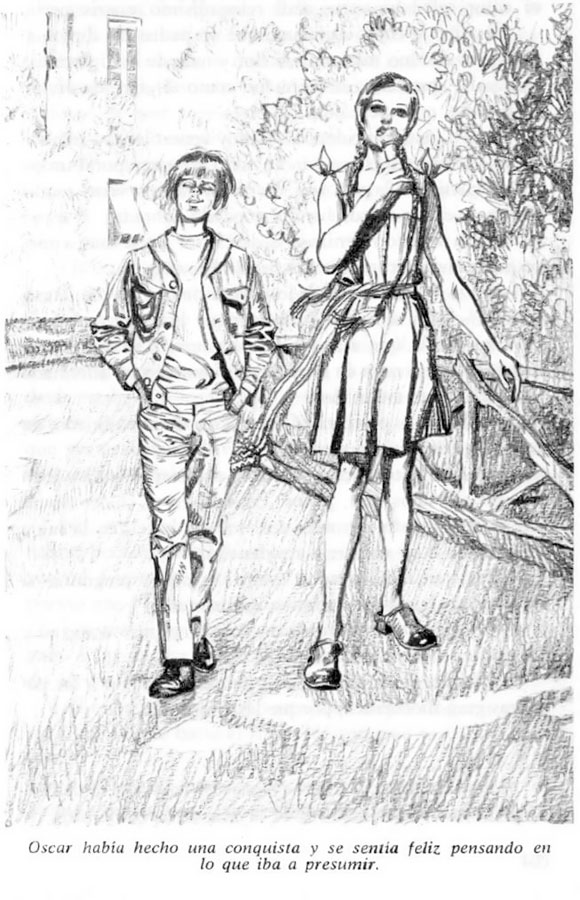
El chico le contó asimismo que su padre era diplomático, pero no uno más, sino la flor y nata de la diplomacia mundial y que tanto su hermano como él, aunque vivían en España, eran peruanos.
—¡Oh, qué coincidencia! Yo soy venezolana —explicó Riña—. Mis padres me han enviado a pasear por Europa en compañía de la señorita Farrow y hemos visto tantas piedras viejas que nos hemos quedado agotadas. Por eso se nos ha ocurrido venirnos a descansar unos días a esta pequeña ciudad turística del sur de España.
—¡Oh, ya me había dado cuenta de que eres sudamericana! —dejó sentado Oscar, aunque la única parrafada de Lina era la que acababa de pronunciar en aquel momento—. Se te nota en el acento. Y también he adivinado tu edad: tienes trece años.
—¿Cómo es posible? ¡Qué acierto el tuyo! Bueno, en realidad, tengo trece y medio…
Seguidamente Oscar se lanzó a explicar que ellos iban a pasar allí unos días, pocos. Estaban en el chalet de un amigo de su padre, situado no lejos del hotel, en la falda de la colina, en el barrio residencial.
Riña, tan fría, helados aparte, se dignó preguntar si las chicas «Jaguares» también estaban allí.
—No, no; ellos no son tan «cospomolitas» como tú y las pobres se han quedado en su casa.
Al menor de los Medina le perdía su afición a las palabras grandilocuentes, porque las trafulcaba.
Mientras tanto, los tres «Jaguares» mayores se dedicaban al apasionante deporte de la vela en la bahía azul, de quietas aguas. La víspera, al llegar, estaba lloviendo, lo que les hizo temer un fracaso para sus breves días de vacaciones. Por suerte, la mañana apareció radiante y, desentendiéndose del estorbo del pequeño, se fueron al puerto, ansiosos de mar y de ejercicio.
No puede decirse que Raúl se entendiera bien con las velas, pero tanto Héctor como Julio, el hermano mayor de Oscar, eran verdaderos expertos. Por lo menos, así lo creía la persona que, con unos prismáticos, seguía sus maniobras desde unas rocas bajas.
«Jóvenes, pero expertos, decididos y fuertes», se dijo.
Y pensó a continuación: «¿Podría estar entre ellos aquel “agente muy especial”?». El informe sólo hablaba de uno. Y dudó si continuar vigilando aquellas caras nuevas o investigar por otro lado. Quizás, el «agente especial» todavía estaba por llegar. Y no sería difícil detectarlo, puesto que en aquella época no existía un turismo masivo y los que permanecían allí eran gentes que poseían residencias de lujo, lejos del invierno inclemente de sus lugares habituales.
No, aquellos muchachos, aunque buenos atletas, no habían podido ser elegidos para algo tan grave, dada su juventud. Cierto que, mientras no se presentase otra cosa y puesto que J y S investigaban cada cual por su lado…
Los tres «Jaguares» habían pasado varias horas en el mar, a sus anchas. Incluso habían comentado su libertad de acción habiéndose sacudido al pegote de Oscar.
Al escuchar esto, Julio se ajustó mejor su gorra marinera y se volvió hacia el rubio Héctor, que acababa de hablar.
—Y no me negarás —comentó—, que también es bueno estar solos… Me refiero a las chicas.
—¡Oh, sí! —convino Héctor con rapidez sospechosa—. Es innegable que no siempre podemos hacer todo lo que queremos si nos vemos obligados a llevarlas.
A Raúl se le escapó el cable de la mano. Lo estaba pasando muy bien, pero la excursión, sin Verónica y Sara, se le antojaba desabrida.
—Sin embargo —opuso tímidamente—, ellas son unas estupendas camaradas.
Y el cable se le escapó otra vez, disgustado interiormente.
—¡Mastuerzo! —le increpó Julio—. Me has lanzado la vela a la cabeza. ¡A ver si te fijas, caray!
—Yo creo que hemos hecho bien en venirnos solos —prosiguió Héctor, con la mano en el timón y mirando lejos—. Resulta que no tenemos costumbre de tratar a más chicas que a Sara y Verónica y luego nos ponemos colorados ante las desconocidas.
El serio Julio se echó a reír. Luego dijo por un lado de la boca.
—Tú no te pones colorado ni aunque te embadurnen con pintura roja. Eso se queda para Raúl. De todas formas… sí, estamos mejor solos, especialmente porque las chicas nos han tomado como algo de su propiedad y nos mandan y traen y llevan y yo estoy por la libertad.
En esta ocasión fue Héctor el que lanzó la carcajada:
—¿Qué a ti te mandan, traen y llevan? Eso no te lo crees ni tú. ¡Bueno eres…!
—Yo no veo que ellas sean mandonas, sino todo lo contrario —opuso Raúl con calor—. Siempre están dispuestas a secundar nuestras iniciativas.
—Pero antes de eso, ellas te inculcan sus propias iniciativas —alegó Julio—. Claro que tú, ni te das cuenta.
—¿Y qué? —porfió el forzudo del grupo—. Son nuestras amigas, nuestras mejores amigas.
Héctor empezó a canturrear. En aquel momento feliz de navegación no se cambiaba por nadie y le molestaban las discusiones.
—Realmente —dijo al rato Julio, tan bajo que casi no se le oyó—, es un hecho que nuestro trato con las chicas, en general, deja bastante que desear por falta de práctica. Opino que… podíamos practicar algo.
—¡Hum…! —se le escapó a Raúl. Luego se animó lo suficiente para añadir—. ¿Para qué?
Héctor dejó de canturrear. Siempre alegre, dijo:
—Hemos venido aquí para practicar los deportes náuticos, que son apasionantes. Pero bueno, no me niego a que los pocos ratos que estemos en tierra… pues… bueno, podíamos hacer amigas, mejor si son bonitas y retratarnos con ellas.
Raúl abrió la boca y se le volvió a escapar el cabo.
—¿Y para qué quieres retratarte con ellas? —preguntó.
—Pues… para que Sara y Vec puedan ver las fotografías.
Y volvió a canturrear. Pero como Julio le mirase con cara de pocos amigos, explicó poco después.
—Es que nos creen incapaces de tener otras amigas que no sean ellas dos.
—Razón no te falta —concedió Julio, mientras aguantaba vela—. Pues mira, cerca tenemos una chica que no está nada mal. Me refiero a la del hotel. Una morenita de ojos claros muy interesante.
—Tiene cara de tonta —sentó Raúl, disgustado.
—Y quizá sea demasiado joven —le apoyó Héctor—. Ayer llevaba un vestido de lacitos en los hombros como los de las niñas pequeñas. Y debe tener ya sus buenos trece o catorce años.
—Y a lo mejor quince —le corrigió Julio.
—Pero no nos hizo el menor caso cuando intentasteis entablar conversación con ella —les desafió el ceñudo Raúl.
Sí, aquello no resultaba agradable de recordar. El alegre Héctor, sin perder la sonrisa, deslizó socarrón:
—Bueno, hombre, concédenos un poco más de tiempo. Quizá si la invitamos a nuestro flamante navío, se humanice.
—¿Chicas en mi barco? ¡No! —casi gritó Julio, con su aspecto más feroz. A ver si nos hemos librado de mí hermano para cargar con la primera tonta que encontremos.
La excursión marítima fue interesante e incluso Raúl se sintió mejor conforme se fue acostumbrando a los términos que usaban los otros dos. Al fin entendió lo que quería decir ponerse al pairo, orzar y cosas por el estilo que había leído en las novelas de piratas. Y desde luego, los términos babor y estribor ya no tenían secretos para él. Su disculpa era que, perteneciendo a una familia modesta, las embarcaciones de recreo y las de no recreo le estaban vedadas y se convertían en chino para él.